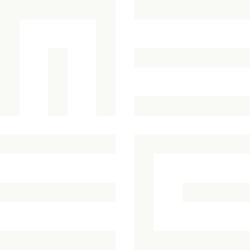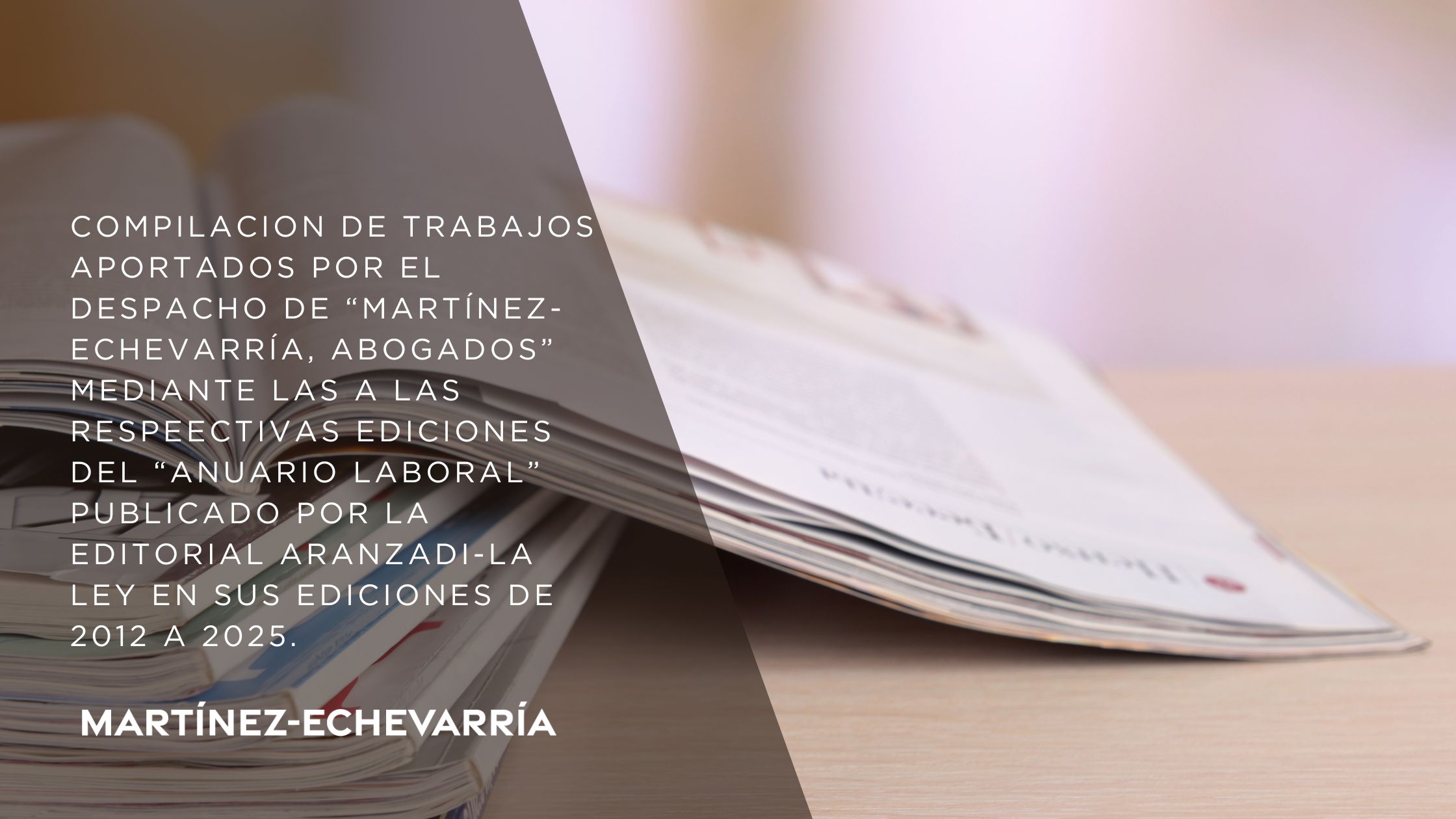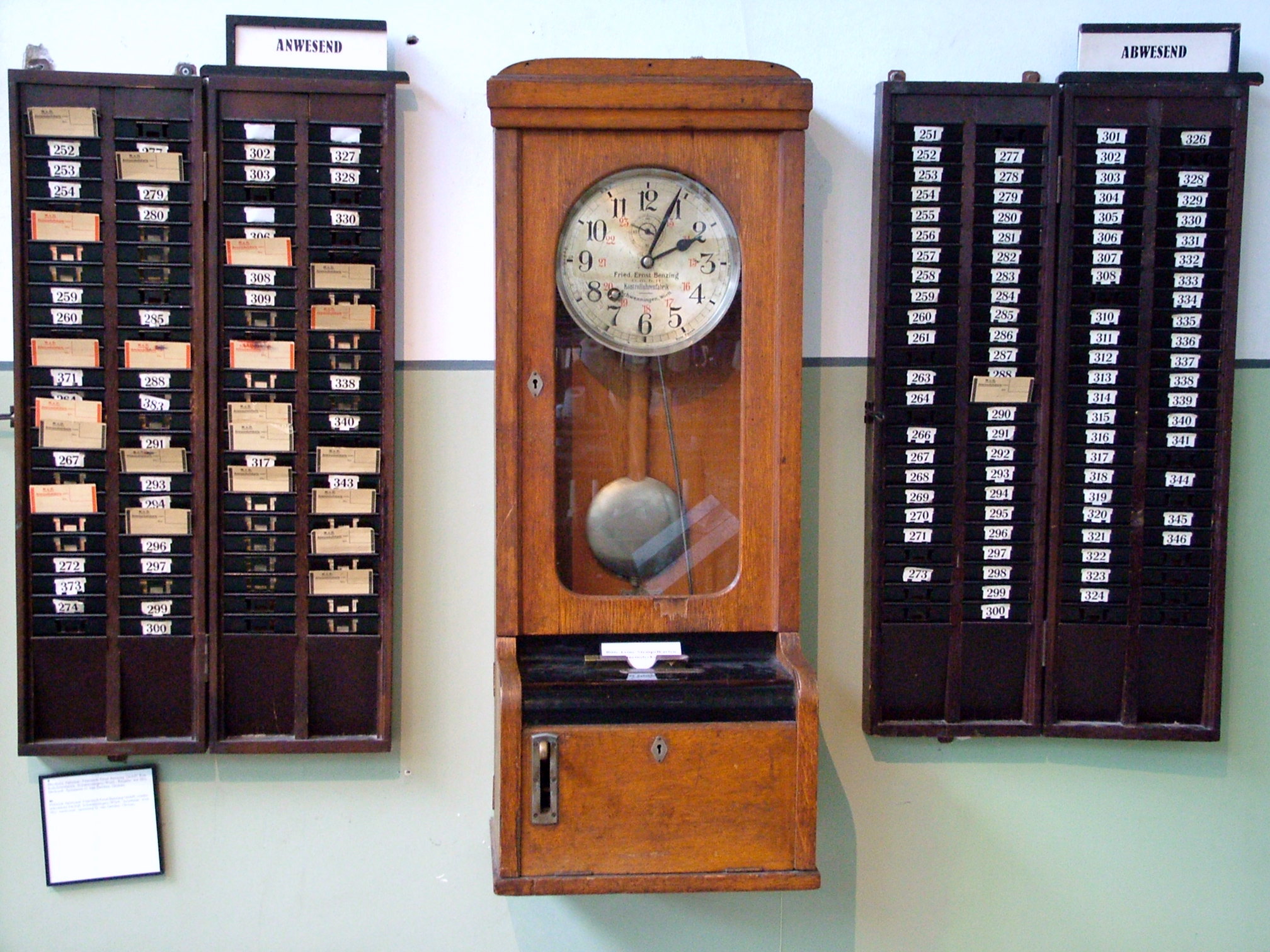Las aportaciones cuyo título y contenido se ofrecen a continuación se refieren a asuntos de especial relevancia o interés para quienes desarrollan la práctica de la abogacía en materia laboral y de seguridad social. Han sido realizadas por profesionales de la abogacía vinculados al despacho de “Martínez-Echevarría, Abogados”, integrados en el departamento de Laboral y Seguridad Social y que han intervenido como responsables directos de la gestión judicial de los asuntos a los que se refieren. La participación en cada una de las sucesivas ediciones ha sido coordinada por Francisco J. Prados de Reyes, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del Consejo Académico de esta firma. El despacho de” Martínez-Echevarría, Abogados”, reconociendo el mérito de la labor realizada por quienes han participado en ella, hace público su agradecimiento por la lealtad y colaboración prestada a lo largo de las sucesivas ediciones, cuyos resultados se presentan en esta obra.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2012
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA ENTE PÚBLICO. NATURALEZA JURÍDICA. GARANTÍAS DE INDEMNIDAD” [1].
I.- ANTECEDENTES
Los hechos sobre los que versa la sentencia objeto de comentario, están relacionados con la demanda formulada por tres trabajadores que venían prestando servicios como psicólogos adscritos a los Equipos Psicosociales de Apoyo a la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía (Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género).
Los trabajadores demandantes instan, en primer lugar, una acción declarativa tendente a obtener un pronunciamiento judicial que reconozca que la labor profesional que desempeñan se sitúa en el marco de una relación de carácter laboral con la Junta de Andalucía al concurrir en ella las notas que caracterizan la existencia de una relación de este tipo al concurrir en ella los caracteres definidos en el art. 1.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Estatuto de los Trabajadores) .
Con posterioridad a la acción declarativa ejercitada por los trabajadores, la Junta de Andalucía comunica -verbalmente- a los demandantes, la extinción de sus respectivos contratos, amparándose para ello en una tan virtual como inexistente relación mercantil que no laboral, con el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental.
Contra la decisión de la Junta de Andalucía los demandantes, trabajadores de la Unidad de Valoración Integral de la Violencia de Género, instan en primer lugar la correspondiente reclamación previa contra el acuerdo de extinción de sus contratos Desestimadas todas ellas por la Administración Autonómica, los accionantes presentan sus respectivas reclamaciones por despido ante los Juzgados de lo Social de Málaga.
En la formulación de las correspondientes demandas se solicita la declaración de nulidad de los despidos entendiendo r que con su actuación la Administración demandada ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución y con ello las garantías de indemnidad que derivan de las exigencias de dicho precepto. Entienden los demandantes que la decisión extintiva de los contratos de trabajo que unía a estos trabajadores con la Junta de Andalucía, es reveladora de una conducta adoptada con intención de represalia por parte de la Administración Autonómica, cuya motivación se encuentra en el hecho de la demanda los actores dirigieron con anterioridad contra la Administración autonómica solicitando una declaración judicial que calificase su relación como laboral y como empleadora a la Junta de Andalucía;.
De las circunstancias descritas derivan los actores la existencia de una actuación empresarial contraria al derecho constitucional de la tutela judicial efectiva cuya vulneración se ha producido atentando contra el respeto a las garantías de indemnidad que protegen al trabajador frente a cualquier conducta adoptada en represalia por el ejercicio de acciones judiciales dirigidas contra la empresa (art. 24 de la Constitución y art. 5 Convenio 158 OIT sobre terminación de la relación de trabajo, ratificado por España en 1985).
Con fecha 28 de mayo de 2010, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Málaga dictó Sentencia declarando la decisión extintiva de la Junta de Andalucía como un despido nulo, entendiendo que la extinción de los contratos se había producido con vulneración del art. 24 de la constitución sin que, por otra parte, se detectara la existencia de motivo alguno que permitiera “destruir” la presunción de que la decisión de la Junta de Andalucía no era sino consecuencia de la acción declarativa previa que los trabajadores habían instado contra la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia de dicha administración autonómica .
El Juzgado consideró acreditada la existencia de un entorno de actuaciones suficientemente reveladoras de una conducta sospechosa de conducta atentatoria contra el derecho fundamental de la tutela judicial, cuya deducción obligaba a la empresa a demostrar la inexistencia de motivación alguna vinculada a dicho propósito; demostración que, a juicio de la Sentencia del Juzgado de lo Social, ni llegó producirse ni permitió articular una justificación objetiva y suficiente en las argumentaciones presentadas por la Administración demandada.
En consecuencia, el Juzgado declarando la nulidad del despido condena, a la Delegación Provincial de Consejería demandada a la readmisión de los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales que venían disfrutando antes de producirse la decisión extintiva y al abono de los salarios dejados de percibir (arts. 55.6 Estatuto de los Trabajadores y 108.2 y 113, actualmente L. 36/2011 de 10 de Octubre, reguladora de la jurisdicción social).
En la sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:
1.- Los demandantes han venido prestando sus servicios como psicólogos, integrados en los Equipos Psicosociales de Apoyo a la Administración de Justicia, en concreto adscritos a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género para la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía desarrollando las correspondientes relaciones de trabajo mediante la suscripción de sucesivos contratos administrativos; incluso la sentencia reconoce que inicialmente los contratos de prestación de servicios ni siquiera fueron suscritos por la propia Delegación Provincial, sino por el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental aunque, eso sí,, matizando que el importe de la remuneración convenida les era abonado directamente por la Junta de Andalucía.
2.- La Administración demandada comunicó a los trabajadores –verbalmente- la extinción de la relación, como consecuencia de la adjudicación de los servicios que venían prestando los actores a una empresa tercera.
3.- Los trabajadores presentaron la preceptiva reclamación previa contra el acuerdo de extinción de los contratos de trabajo; desestimada ésta formuló la correspondiente demanda por despido ante los Juzgados de lo Social iniciando así el procedimiento ante el Juzgado de lo Social cuya sentencia estimatoria de las pretensiones deducidas por los actores es ahora objeto de comentario.
Frente a dicha la resolución judicial de instancia, recurre en Suplicación la Administración de la Junta de Andalucía fundamentando sus posiciones en base a los siguientes motivos:
1.- Se formulan cinco motivos de suplicación solicitando, al amparo del artículo 191 b) del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Vigente hasta el pasado día 11 de diciembre de 2011), la revisión de los hechos probados y tres motivos para denunciar la infracción de normas sustantivas y doctrina jurisprudencial, con el fin de que se declarase la falta de competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la pretensión de los demandantes; y ello, por entender que el conocimiento del asunto correspondía al orden contencioso-administrativo; subsidiariamente, se solicita también la declaración judicial sobre la legalidad del cese de los actores, ya que, en ningún momento y por ninguna de las circunstancias aludidas por los demandantes podía considerarse nulo el despido; por el contrario, alega la Administración que, lejos de cualquier motivación contraria al respeto de los derechos fundamentales de los actores, se trataba de una válida extinción de una relación contractual de naturaleza mercantil y no laboral. Finalmente, aunque ahora de manera también subsidiaria, se solicitaba la declaración del despido como improcedente en vez de nulo, como se había estimado.
2.- La revisión de la declaración de Hechos Probados que interesaba la Administración recurrente, tenía como finalidad obtener una sentencia que declarase que los actores prestaban servicios inicialmente no para la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia sino para el Colegio Oficial de Psicólogos, como consecuencia de una subvención concedida a tal fin por el Servicio Andaluz de Empleo; de lo anterior deducía la Administración que los contratos que se suscribieron posteriormente con la Consejería pertenecían a la categoría de los contratos administrativos menores; es decir, aquellos contratos que por su cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Vigente hasta el 16 de diciembre de 2011), no necesitaban seguir los trámites inherentes a ningún proceso de adjudicación previo.
De acuerdo con lo establecido en dichos contratos administrativos, las partes acordaban someterse a las cláusulas administrativas y a los pliegos de la citada Ley 30/2007 alegándose, además, que la remuneración de los trabajadores quedaba condicionada a la previa acreditación de los servicios prestados y a la expedición de la factura correspondiente, sin que, por otra parte, estuvieran sujetos en el desempeño de sus tareas a horario ni a jornada alguna.
Finalmente interesó la Administración la declaración de un hecho probado que acreditara la celebración de un concurso público dirigido a contratar la prestación de los servicios que realizaban los demandantes, el cual, tras su convocatoria y celebración fue declarado desierto por lo que estos servicios fueron adjudicados a una empresa tercera. Razón que, a juicio de la empresa, motivaba la extinción de los contratos por circunstancias objetivas, de acuerdo con lo dispuesto en el aptdo. c) del art. 52 Estatuto de los Trabajadores (circunstancia de la que no quedaba constancia al haberse notificado verbalmente la extinción).
Por su parte, el Ministerio Fiscal, informó favorablemente acerca de la competencia jurisdiccional social para el conocimiento de la reclamación formulada por los trabajadores frente a la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, entendiendo que el conocimiento de esta materia efectivamente correspondía al orden social al concluir también que la relación que vinculaba a los actores con la Administración era de carácter laboral.
Igualmente, el Ministerio Fiscal se inclinó también por calificar la decisión extintiva de la Administración demandada como vulneradora de la garantía de indemnidad que preside el artículo 24 de la Constitución y por ende la declaración del despido como nulo.
II.- RESOLUCIÓN JURÍDICA
La Sentencia dictada con fecha 10 de Febrero de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, viene a confirmar los pronunciamientos que ya había realizado el Juez a quo, respetando la declaración de hechos probados, así como la Fundamentación Jurídica y Fallo alcanzado.
Los términos de tal declaración respondieron a los siguientes argumentos:
2.1.- En relación con la declaración de pechos probados, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vino a respaldar la posición fáctica del Juzgado de lo Social estableciendo reiterando los requisitos que reiteradamente viene exigiendo la doctrina judicial viene exigiendo para que pueda prosperar la revisión fáctica obrante en la Sentencia del Juzgado, en los términos pretendidos por la Administración recurrente. Tales requisitos se reiteran expresan de la siguiente forma
- en primer lugar, mediante la prohibición de la adición de hechos nuevos y ajenos a los alegados en el juicio que la parte recurrente pretenda introducir;
- la revisión pretendida sobre hechos que se enumeran no debe ser confusa, debiendo formularse con la necesaria claridad y precisión; así mismo debe estar correctamente fundamentada la procedencia y necesidad de la revisión que se solicita;
- la propuesta de revisión requiere estar acompañada de una valoración alterna a la establecida por el Juez a quo justificando la procedencia de ésta;
- no le está permitido al recurrente hacer una alegación genérica del relato judicial;
- la revisión solicitada debe basarse en prueba aportada de carácter documental o pericial;
- el error que se denuncia en la valoración de la prueba debe dimanar de una forma patente y clara de la pericial o documental;
- la pericial y la documental señaladas al efecto de la revisión no deben ser contradichas por otras pruebas;
- se ha de pedir expresamente la revisión de los hechos y finalmente,
- la revisión de los hechos probados interesada deber ser determinante para alterar el fallo de la Sentencia recurrida sin agotar, por tanto, en su mera declaración el interés deducido en el recurso
Frente al criterio judicial anterior, la recurrente aducía cinco motivos de revisión fáctica basados en opiniones y juicios de valor, que por su carácter marginal a las pretensiones planteadas o por su valor puramente estimativo, no disponían de la trascendencia necesaria ni del carácter determinate necesarios para alterar el relato de hechos dclarados probados en la sentencia recurrida.
Interesaba igualmente la demandada una valoración de la prueba alternativa a la realizada por el Juez a quo, con el pretexto de que ésta no se había realizado de forma correcta. Y es que se pretendía la revisión de los primeros motivos con base en los sucesivos contratos que los trabajadores demandantes habían formalizado, los cuales se daban expresamente por reproducidos en el relato de Hechos Probados de la sentencia, lo que ninguna trascendencia práctica podía tener.
En cuanto al resto de las modificaciones solicitadas, no disponían de base documental suficiente, por lo que tampoco llegaron a obtener favorable acogida, ya que según declaró la Sentencia no cumplían con el requisito de poner de manifiestode una manera clara e inequívoca y sin necesidad de acudir a conjeturas o hipótesis, el error judicial al omitir los hechosque se prentendían incorporar al relato de los probados; y, entre ellos y concretamente la circunstancia que los trabajadores tenían una independencia total a nivel de horarios y permisos en el desempeño de sus funciones.
De acuerdo con las afirmaciones anteriores, la Sentencia de Suplicación mantuvo firme e inlaterada la declaración de hechos probados obrante en la Sentencia recurrida.
2.2.- Por otra parte, y en relación con el cauce que recoge el apartado c) del artículo 191 LPL, se denuncia infracción del artículo 3.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y 196 y siguientes de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En tal sentido, se reproduce en Suplicación la alegación que se formuló en la instancia acerca de la excepción de incompetencia de jurisdicción, basada en la existencia de los contratos administrativos suscritos por los trabajadores con la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, entendiendo, en consecuencia, que la competencia correspondía a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
La Sala, , concluye que no es admisible la aplicación del entonces vigente artículo 196 LCAP , al considerar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 LCAP, era exigible que los contratantes dispusieran de una estructura y organización de elementos personales y materiales mínima, suficiente al menos para la ejecución del contrato. Sin embargo, estimó que los trabajadores en ningún caso y bajo ninguna circunstancia llegaron a contar con la necesaria estructura y organización para acometer por su cuenta y de forma autónoma la realización de los trabajados que les fueron encomendados por la Administración..
En este sentido, la Sentencia de suplicación subraya que los trabajadores siempre realizaron las mismas tareas profesionales y que para su ejecución siempre contaron con los mismos medios materiales, sin que por su parte se hiciera aportación alguna de ellos y circunstancias que se mantuvieron en todo momento con independencia de quien sustentara formalmente la condicón de parte en la relación controvertida: el Colegio Oficial de Psicólogos o la Administración autonómica.
Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto, en opinión de la Sala de lo Social, la concurrencia de los caracteres que permiten deducir la existencia de una relación laboral, citando a tal fin una relación de Sentencias dictadas por esa misma Sala y por el Tribunal Supremo que, en supuestos similares, tienen declarado de manera reiterada que no cabe la prestación de servicios de esta naturaleza a través de contratos administrativos.
2.3.- En cuanto a la supuesta infracción del artículo 43.3 del ET, en relación con los artículos 56 y 59 del ET, se impugna la antigüedad declarada de los trabajadores al entender que la contratación inicial por el Colegio Oficial de Psicólogos y no por la Junta de Andalucía obliga a descontar el peridodo de tiempo corresondiente a la prestación de servicios para el Colegio Oficial del total de la actividad imputada al ente público.
Este motivo tambien es objeto de desestimación. A tal fin la Sala trae a colación el instituto de la cosa juzgada, alegando que la cuestión relativa a la antigüedad reconocida a los trabajadores demandantes ya fue debatida en el proceso inicial ante el Juzgado de lo Social y en cuyo desarrollo quedó acreditada -y así se declaró- que el desarrollo de prestación de servicios se produjo de forma ininterrumpida para la Junta de Andalucía.
En cualquier caso y toda vez que se declara la nulidad del despido, ninguna trascendencia tendría la consideración sobre la antigüedad de los demandantes sobre el fallo de la Sentencia, por lo que se desestima igualmente el motivo planteado.
2.4.- Finalmente, en cuanto a la denunciada infracción del artículo 24 de la Carta Magna y 179.2 LPL, por entender que no existe violación de los derechos fundamentales ni a las garantías de indemnidad, la. Sala, con cita, de varias sentencias del Tribunal Constitucional, discrepa de dicha afirmación y manifiesta que la aplicación del artículo 24 de la CE exige la observancia de las garantías de indemnidad del trabajador pohibiendo cualquier tipo reacción emrpesarial contraria al ejercicio tanto de sus derechos y no solo en el ámbito judicial sino también en la vía administrativa.
En tal sentido, la Sala recuerda que el Tribunal Constitucional (sentencias 140/1999 y 168/1999) señala que el artículo 24 de la Constitución otorga una garantía de indemnidad al trabajador titular del derecho a la tutela judicial efectiva, incurriendo en la vulneración de dicho derecho cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. En tales casos, y acreditada la reacción de la empresa demandada por el mero hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos, la calificación del despido debe ser la de nulo, por atentar el mismo al derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador y suponer una violación de la garantía de indemnidad del mismo.
Asimismo, reitera que es doctrina del Tribunal Constitucional que cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión empresarial; y si bien, es preciso que el trabajador aporte indicios razonables –no prueba plena, pero si indicios suficientes de conducta sospechosa- de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales, el empresario queda obligado a destruir el vínculo lógico existente entre hechos aducidos y presunción de irregularidad de la conducta seguida.
De esta forma, constando acreditado y no siendo un hecho controvertido que los trabajadores demandantes, habían ejercitado las acciones –en orden social- tendentes al reconocimiento de su relación laboral, y – acción administrativa- de impugnación del concurso convocado, la Sala concluye que dichas acciones fueron legítimas y razonables, en el bien entendido que no pueden ser susceptibles de ser catalogadas, -como interesaba la recurrente- de ejercitadas con manifiesto carácter abusivo tratando exclusivamente de procurarse de tal manera una suerte de "escudo de inmunidad" que les protegiera frente a la extinción futura de sus contratos.
De acuerdo con lo anterior, la actuación discriminatoria y vulneradora del derecho fundamental citado, que en si misma constituiría un presupuesto para admitir la vulneración del derecho a la indemnidad, sumada además a la contratación de nuevas personas para realizar idénticos cometidos, no son suficientes para la Sala como para admitir la existencia del pretendido blindaje a través del mecanismo de la indemnidad; entre otras cuestiones, porque cuando se ejercitaron dichas acciones, fue en un momento muy anterior al de la extinción contractual impugnada y, entonces, no existía elemento o indicio alguno que hiciese pensar que los contratos se fueran a extinguir, rompiendose así la secuencia temporal exigida por la lógica del planteamiento efectuado.
En razón a todo lo anterior y ante tan claros y evidentes indicios de vulneración de derechos fundamentales, no en virtud de una inversión de la carga de la prueba sino de acuerdo con la distribución de funciones porbatorias a que el respeto de los derechos fundamentales obliga , se hace necesaria la calificación del despido como nul; por todo lo cual, la Sala desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la Junta de Andalucía confirma la declaración de nulidad del despido efectuada por la sentencia de instancia.
III.- COMENTARIO JURÍDICO
3.1.- La sentencia objeto de análisis, aglutina y resuelve varias cuestiones jurídicas, que aunque no son especialmente novedosas, sí contienen una exégesis interpretativa de algunos aspectos relevantes y reiterados del Derecho Laboral; a saber: relación mercantil o laboral y por extensión cuestión de competencia objetiva para conocer del asunto; y en segundo lugar, los mecanismos a través de los cuales interactuan y prevalecen los derechos constitucionales en el ámbito de cualquier relación jurídica, y su función como garantes de los principios y derechos recogidos en nuestra Constitución.De esta manera, y en primer lugar, el tema de la naturaleza de los servicios prestados vuelve a adquirir un relevante protagonismo en el debate judicial. Un debate que, si bien resuelve sus concluisones mediante el recurso a postulados tradicionales sobre la determinación del carácter de la relación, recupera no obstante su interés cada vez que estos se someten a la revisión que impone el contraste de sus afirmaciones con la diversidad de los elementos que configuran el perfil de cada situación planteada.
En el caso que nos ocupa, tal relación de contraste no solo vuelve a reconstruir sus elementos en el conflicto suscitado sino que conjuga sus caracteres ahora en el marco de una relación de servicos prestados para un ente públidco. Y en tal supuesto, la posibilidad del que recurso a la contratación administrativa se convierta en un argumento de excepción frente a la relación laboral, cede ante concurrencia de los elementos que configuran la relación de trabajo; más aún cuando no existen datos que puntualmente permitieran la aplicación de la norma excluyente del carácter laboral de la relación desviándola hacia el ámbito administrativo.
Consencuencia de lo anterior, es la estimación de que la competencia del orden social para el conocimiento de cualquier cuestión que surja como consecuencia de una relación cuyos caracdteres técnicos no solo confirman su naturaleza laboral sino que tampoco quedan desvirutados por una eventual atracción hacia el ámbito administrativo al negarse que los servicios contratados pudieran ser objeto de contratación bajo este régimen.
.2.- La segunda cuestión analizada en la sentencia, confiere prevalencia como garantía de indemnidad, al ejercicio de un derecho que ampara la Constitución –derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24-, frente a la decisión extintiva de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Se ratifica así el criterio que viene recogiendo diversas resoluciones, y que viene a establecer que siempre que el ejercicio de un derecho o acción por parte del trabajador en cualquier ámbito y por tanto no solo ante un procedmiento judicial sino también en el caso de acciones actuaciones adminsitrativas, incluida la denuncia ante la Inspección de Trabajo- se presume ejercitado de forma legítima y razonable, no pudiendo entenderse en ningún caso ni circunstancia como una maniobra destinada a generar un escudo o blindaje por parte del trabajador precisamente contra una ulterior decisión empresarial, extintiva o de cualquier otra índole
Lo cual, dicho sea de paso –y ante el tono programático con que dicha intencionalidad se aparenta- requeriría de una relación de secuencia temporal lógica entre la acción ejercitada y el acaecimiento del acto frente al que la garantía se invoca. Elemento este que, en el caso comentado, adquiere un valor de presupuesto necesario para, al menos, debatir la eficacia de la argumentación efectuada.
Lo anterior es abordado en la Sentencia que resuelve el caso planteado,de una forma clara y tajante desde las exigencias que impone la garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales que recoge la Constitución. Se concluye así que, salvo que se acredite -con que el ejercicio de un derecho ante la instancia de que se trate se ha producido de forma no rrazonable o ilegítima por parte tratándo de obtener una protección específica frente a presuntos actos futuros del empresario, la eficacia de las garantías de indemnidad no puede ser puesta en cuestión y menos aún mediante deducciones construidas sobre presuntas intencionalidades que pretendidamente inspiraran el ejercicio de las acciones de tutela emprendidas por el trabajador.
Por ello, no existiendo prueba que suficiente para destruir la presunción de legitimad en el ejercicio de los derechos constitucionales, la eficacia de las garantías de indemnidad permanece incuestionable , derivando de su aplicación la declaración, l de nulidad de cualquier decisión empresarial –de la extinción acordada, en el caso que nos ocupa- que se pueda entender adoptada como consencuencia o en “represalia” por el ejercicio de la acción planteada.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2013
DENEGACIÓN DE PRUEBA Y DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
(Sentencia núm. 1.850/2012 de 15 de noviembre 2012, Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Málaga), Recurso de Suplicación núm. 870/2012).
INDICE
RESUMEN
ABSTRACT
I.- DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y VALORACIÓN JURÍDICA.
II.- FUDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE SUPLICACIÓN.
III.- NULIDAD DE ACTUACIONES Y CONSECUENCIAS PROCESALES.
IV.- CONCLUSIÓN.
RESUMEN
La sentencia objeto de análisis, resuelve un recurso de suplicación interpuesto empresa condenada a abonar un recargo de prestaciones, fijando -dentro del margen legalmente establecido- en el 30%. La sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta contra la empresa frente a la resolución de la Dirección Provincial del INSS que le impuso el recargo de la pensión de invalidez permanente total reconocida a un trabajador, es recurrida en Suplicación. La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en S. n. 1.850/2012 de 15 de noviembre de2012 estima el recurso anulando la sentencia y ordenando que se vuelva a celebrar nuevo juicio con pleno respeto a las garantías procesales, principalmente en orden a desplegar los medios de prueba pertinentes, útiles y que guarden relación con los hechos objeto de la litis.
El recurso se motiva en la infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión. Concretamente el medio probatorio propuesto y denegado por decisión judicial negado consistía en la prueba testifical que se había solicitado anticipadamente, así como de la prueba de interrogatorio de parte. En consecuencia, la sentencia de la Sala no resuelve sobre el fondo sino sobre una cuestión procesal atinente al derecho de la parte a servirse de los medios de prueba necesarios y, en todo caso, sobre la procedencia o improcedencia de la denegación de la prueba propuesta por una en el acto del juicio sin que se haya resuelto la verdadera pretensión de fondo ejercitada, en el caso, que nos ocupa, por la empresa.
ABSTRACT
The judgment under analysis, solves an appeal for reversal that had brought a company ordered to pay a surcharge of benefits, within the margin legally established at 30%. The judgment dismissing the submitted lawsuit of the company against the resolution of the Provincial Directorate of INSS that imposed the surcharge of the total permanent disability pension granted to a worker, is appealed for reversal.
The appeal is estimated cancelling the judgment, so that a new trial with full respect for procedural safeguards is celebrated, mainly to display the appropriate and useful evidence, relevant to the facts of the lawsuit (litis).The plea raised in the appeal is the breach of rules or procedural safeguards that produced defenselessness. In particular, the form of evidence-unjustifiably- consisted of witness evidence that had been requested in advance, as well as the test interrogation by a party. Consequently, the judgment of the courtroom does not solve regarding a matter of substance, but a procedural issue as is the possibility of making use of a certain form of evidence, and whether it is appropriate or not the denial of the submitted evidence to one of the parties in the trial, without having solved the real background aim brought by the company.
I.- DESCRIPCIÓN DE HECHOS Y VALORACIÓN JURÍDICA.
La Sentencia que motiva este comentario resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la empresa recurrente contra la dictada en instancia por un Juzgado de lo Social de Málaga, que desestimó una demanda en la que se ejercitaba acción tendente a que se dejara sin efecto el recargo de prestaciones en cuantía del 30% impuesto sobre la pensión de invalidez permanente total reconocida a un trabajador lesionado. Dicho recargo se acuerda como consecuencia de las manifestaciones contenidas en acta de la inspección de trabajo levantada tras la notificación por la empresa del accidente de trabajo sufrido por el trabajador; la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Málaga) estimó el recurso de suplicación interpuesto por la empresa contra la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Social de Málaga, anulando la misma y reponiendo los autos al momento de la celebración del juicio, a fin de que se volviera a celebrar el mismo, ahora con pleno respeto a las garantías procesales de la parte accionante.
En concreto, el motivo que fundamentaba el recurso se formuló al amparo de lo dispuesto en el art. 193-a) de la L.J.S. interesando la reposición de las actuaciones al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse la denunciada infracción de normas o garantías del procedimiento. La inobservancia de las reglas infringidas se estimó había producido indefensión a la parte actora al habérsele impedido la práctica de la prueba testifical (a cargo del médico de la Mutua aseguradora de los riesgos profesionales) y que se había solicitado con antelación suficiente a la celebración del juicio, así como de la prueba de interrogatorio de parte y testifical que igualmente pretendía la accionante practicar en el acto del juicio. La articulación de dichas pruebas, sin embargo fue denegada en todo caso por lo que, manifestada la correspondiente protesta se presentó recurso de suplicación alegando que la negativa a la práctica de las pruebas propuestas suponía una clara vulneración de lo dispuesto en los arts. 90 y 87-1 LPL en relación con el art. de la 283-3 de la L.O.P.J. y del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado art. 24 de la C.E.; motivo que, finalmente, fue estimado en la Sentencia dictada por la Sala en suplicación.
La reclamación que dio origen a las actuaciones partía de la estimación como contingencia profesional de la lesión sufrida por el trabajador y la consecuente imposición a la empresa del recargo señalado por omisión de medidas de seguridad. Por su parte, la impugnación presentada por la empresa la resolución administrativa limita su objeto al rechazo de este último extremo, no aceptando que la dolencia padecida por el trabajador tuviese su origen en un accidente de trabajo.
Sin embargo, aún lo anterior, la empresa rechaza que los hechos que motivan las actuaciones justifiquen de ninguna forma la imposición de dicho recargo. En este sentido, la oposición al mismo se fundamenta en la ausencia de los presupuestos establecidos en el art. 123 del TRLGSS para la imposición del recargo por omisión de medidas de seguridad, rechazando que la conducta empresarial hubiese incurrido en algún tipo de defecto ni insuficiencia en la observancia de las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo. De acuerdo con ello, se sostiene por la representación de la empresa que en ningún caso llegó a interrumpirse la relación de adecuación entre condiciones personales o subjetivas y aptitudes profesionales del trabajador, de un lado, y características del concreto puesto de trabajo desempeñado en el momento de producirse el accidente, de otro. Por el contrario, la proporcionalidad entre ambos elementos no sólo no llegó a alterarse en ningún momento sino que tampoco intervino de ninguna forma en la causalidad del accidente.
Desde el comienzo de las actuaciones la empresa había venido sosteniendo que durante el tiempo que estuvo vigente la relación del trabajador accidentado con la empresa, éste llegó a sufrir hasta cuatro procesos de bajas laborales motivados por el padecimiento de problemas artrósicos de espalda; y es precisamente en razón a esta circunstancia que la Mutua, en el ejercicio de sus facultades de seguimiento y control sobre la salud laboral del personal, insta a la empresa para que, en lugar de mantenerle realizando las tareas propias de su categoría profesional de repartidor, destine al trabajador al almacén de muebles de la misma, pasando este a prestar servicios en dicha sección; de esta forma, se posibilitaba la realización de labores destinadas exclusivamente al mantenimiento del almacén, resultando éstas más livianas y por tanto libres de la realización de cualquier esfuerzo incompatible con los procesos de lumbalgia que venía padeciendo el trabajador.
En la demanda se hacía constar que en el momento en que el trabajador accidentado se encontraba prestando servicios en la sede de la empresa sintió dolores en la espalda y que como consecuencia de su padecimiento inició a partir de entonces un proceso de incapacidad temporal que fue calificado originariamente como proveniente de enfermedad común. Al mismo tiempo y sin que la Mutua llegara requerir el cambio de contingencia, la gestoría encargada emitió un parte de accidente de trabajo haciendo constar en el mismo que la baja provenía de un accidente de trabajo y que según había manifestado el trabajador “se encontraba cogiendo unos electrodomésticos en la tienda cuando se lastimó la cintura”.
Con la intención de acreditar en juicio las continuas bajas del trabajador y el seguimiento que la Mutua había realizado sobre su situación clínica, la empresa solicitó como prueba documental anticipada que por la Mutua se remitiera al Juzgado el historial clínico del trabajador en poder de dicha entidad. Admitida la prueba solicitada, y obrando en autos los antecedentes médicos del trabajador, se pudo comprobar que fue este mismo quien en el momento de aparecer la dolencia y ser atendido por el médico de la Mutua comunicó a este todo un relato de hechos incompatibles y contradictorios con los que posteriormente aparecieron incorporados a la descripción de antecedentes de la resolución del INSS impugnada. Ante dicha circunstancia y como medio de acreditar que la baja no tuvo su origen en el acaecimiento de ningún accidente de trabajo y, que aun en el supuesto de que tal calificación llegara a estimarse la aparición de la dolencia no se produjo en el lugar de trabajo, la empresa interesó el conocimiento de la valoración técnica sobre la situación clínica del trabajador mediante la proposición de la prueba testifical del médico que atendió al trabajador. Sin embargo, el juzgado resolvió denegando la prueba propuesta, criterio que también se mantuvo al desestimar el correspondiente recurso de reposición interpuesto contra la providencia denegatoria de la prueba en cuestión.
En el momento de la celebración del juicio y al inicio del mismo se insistió por la parte actora en la oportunidad y necesidad de practicar dicha prueba al quedar la declaración médica directamente vinculada a la apreciación de los hechos que pretendidamente motivaron la calificación del accidente y con ello de las consecuencias derivadas que para la empresa. El juzgado, no obstante, mantuvo la decisión ya conocida rechazando asimismo la propuesta de suspensión del juicio para posibilitar la citación del médico. Con posterioridad, cuando se anuncia la apertura del recibimiento a prueba, la actora propone la testifical consistente en la declaración de dos compañeros de trabajo a los que la inspección de trabajo no quiso oír durante la instrucción de sus actuaciones y cuyas declaraciones, reflejadas en acta notarial, fueron aportadas finalmente en fase de alegaciones.
Las declaraciones testificales versaron sobre las circunstancias concurrentes en el momento de producirse la lesión y el supuesto accidente, manifestando en todo caso que en el almacén en el que el trabajador declaró al inspector de trabajo que se produjo el accidente no existían mercancías vinculadas o relacionadas con la pretendida actividad profesional del trabajador lesionado. Igualmente, se solicitó el interrogatorio de la representación de la Mutua, que había sido llamada a juicio, a fin de que, cuando menos reconociera, haber efectuado el seguimiento de la salud del trabajador y ratificara el conjunto de la prueba documental que esta misma entidad había remitido al Juzgado. Tanto una como otra prueba fueron denegadas al entender el juez que con la documental obrante en las actuaciones se encontraba suficientemente instruido. Decisión que, siendo criticable a juicio de la actora por su evidente falta de motivación, fue protestada en su momento entendiendo que la denegación acordada resultaba atentatoria del derecho que a los litigantes corresponde de desplegar los medios de prueba que, siendo atinentes al caso, estimen relevantes para la fundamentación de sus pretensiones; particularmente, se hizo hincapié en la necesidad de desplegar el concreto medio de prueba propuesto no ya sólo por la idoneidad de su contenido en relación con la controversia suscitada sino esencialmente por tratarse del único medio posible en orden a acreditar realidad de los hechos sostenidos por la empresa.
La sentencia, en su declaración de hechos probados primero y segundo concluyó confirmando lo reflejado en el acta levantada por la inspección de trabajo, relativo a la causalidad del padecimiento afirmando que el trabajador sufrió un accidente de trabajo cuando realizaba las tareas propias de su profesión habitual de repartidor para la empresa demandante, añadiendo, así mismo, que el referido accidente ocurrió cuando en el momento en que el trabajador se encontraba limpiando parte del almacén de la empresa para la que trabajaba. Sentados estos antecedentes el fallo no podía ser otro más que el de la desestimación de la demanda y la confirmación de la imposición del recargo por omisión de medidas de seguridad. La fundamentación de la Sentencia centró su argumentación en la pretendida ausencia de demostración en contrario sobre la constatación de hechos contenida en el acta declarando que “los hechos recogidos en el acta de infracción de la inspección de trabajo no han sido desvirtuados por la prueba practicada a instancias de la demandante”; así pues, la presunción de veracidad atribuida a las actas de la inspección de trabajo no quedaba desvirtuada por la práctica de prueba alguna que demostrara en contrario, lo que condujo a la desestimación de la demanda confirmándose la causalidad del accidente y la imposición del recargo a la empresa reclamante.
Mediante la pruebas testifical propuesta y la documental aportada la empresa pretendía demostrar que en las manifestaciones del trabajador se habían podido detectar hasta tres versiones diferentes sobre el dónde, cómo y cuándo se había iniciado el proceso que más tarde degeneró en el inicio de la incapacidad temporal; y ello, por cuanto en la declaración que formuló ante la Inspección de Trabajo manifestó que se encontraba desplazando una lavadora en una nave de la empresa sintió un dolor un fuerte dolor en la espalda; ante la empresa que el incidente se produje cuando se encontraba en la tienda moviendo un electrodoméstico y, ante la médico, de la Mutua que dicho dolor se había producido tres días antes al bajarse del coche. Ante la evidente disparidad en el contenido de los diferentes relatos, precisamente respecto del momento en que apareció el padecimiento sufrido por el trabajador, cabía entender que fuese este último el que más exactamente reproducía la forma en la que se produjo la lesión. La espontaneidad del relato que el trabajador ofreció al servicio médico de la Mutua -al haber sido realizada en el momento de ser atendido, inmediatamente después de aparecer el dolor, según se recogió en la anamnesis de dicho servicio- permitía pensar que esta fue la auténtica causa del padecimiento, ajena por tanto a la actividad desempeñada por el trabajador o las circunstancias de la misma.
En la sentencia de suplicación, la Sala admite el recurso declarando la nulidad del juicio argumentando en su sentencia la especial significación que presenta el hecho de que la empresa demandante hubiera centrado su estrategia procedimental en el rechazo de que el accidente de trabajo determinante del recargo hubiera realmente existido. La sentencia de instancia fue tajante al indicar entre los hechos probados que el accidente ocurrió precisamente en el momento en que el demandante se encontraba prestando sus servicios de limpieza para la empresa recurrente y, en particular, cuando para poder llevar a cabo su tarea debió proceder a desplazar una lavadora allí existente en la nave donde trabajaba.
La realidad sin embargo, es que en autos figuraban más serios y significativos indicios que podrían rebatir dicho tales conclusiones. Y ello por cuanto: 1.- median documentadas declaraciones testificales de compañeros de trabajo del demandante cuya versión resultaba radicalmente contradictoria con la supuesta existencia de accidente de trabajo; 2.- consta en autos informe médico emitido por los servicios de la Mutua demandada en el que se hace constar que el día en que aconteció el accidente acudió el trabajador a los servicios médicos de la Mutua indicando que en fecha anterior, bajando de un coche, sufrió un dolor lumbar que se le irradiaba a la pierna derecha; 3.- consta en los informes médicos el que el trabajador venía arrastrando entonces patología lumbar degenerativa de larga trayectoria y evolución; 4.- y finalmente, porque en ningún momento consta o se deduce del informe emitido par la Inspección de Trabajo que por esta se hubiera girado visita alguna al centro de trabajo ni se hubiera practicado actuación investigadora alguna diferente que la mera declaración del trabajador lesionado, impidiendo así el principio de inmediación cuya ausencia perjudica la presunción de veracidad del acta del acta emitida. Además, contenido de las manifestaciones efectuadas en la misma parecía responder a una situación completamente alejada de la de autos cuando, entre otros aspectos erráticos, se manifiesta que las funciones que el actor venía desempeñando eran las propias de repartidor y que el supuesto accidente se produjo cuando éste se encontraba desarrollando las tareas propias de dicha condición. Presupuestos del todo ajenos a la realidad de los hechos que motivaron estas actuaciones.
A la vista de todo ello y ante la apreciación de los extremos fácticos en que la demandante amparaba su pretensión impugnatoria, la Sala concluye estimando -sin necesidad de acudir a meras conjeturas y/o elucubraciones-, que la denegación de las pruebas interesadas pudo provocar real y efectivamente un perjuicio procesal a la parte demandante, máxime cuando no consta ni en el acto del juicio ni en la sentencia argumentación alguna que justifique la causa de la denegación. En otros términos, la declaración sobre la “suficiente instrucción” judicial no alcanza a motivar suficientemente la denegación de la prueba propuesta cuando la decisión judicial perjudica de forma determinante los intereses de la parte.
II.- FUDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE SUPLICACIÓN.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) resolvió el Recurso de Suplicación basándose en el primer supuesto contemplado en el art. 193 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a saber, «reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión». La estimación de la pretensión planteada debe valorarse en el contexto de sus escasa frecuencia ante la relativa determinación de los criterios de valoración de la prueba y la limitación objetiva de su contraste a las situaciones de evidente y diáfana disparidad entre los declarados por la sentencia y los pretendidos en la impugnación de parte; más aún cuando su estimación supone retrotraer las actuaciones a momento anterior a la celebración de la vista oral.
A su vez, la excepcionalidad de este tipo de revisiones tiene su origen en la concurrencia, exigida por la doctrina judicial, de una serie de presupuestos imprescindibles para obtener la declaración de nulidad de actuaciones por vulneración de las normas y garantías del procedimiento.
Sintéticamente expresadas, las exigencias que estos requisitos imponen pueden relacionarse de la siguiente forma:
- La cita expresa de las normas reguladoras de aquellos actos procesales que se consideran infringidos, acompañando también la justificación de su esencialidad y por tanto de su trascendencia en orden a la solución judicial y la satisfacción de los intereses de la parte que se considera perjudicada.
- El relato detallado y la demostración de aquellos extremos, actuaciones o decisiones cuya concurrencia se considera ha sido determinante de la infracción procedimental denunciada.
- La constancia suficientemente acreditada de que, en relación de causalidad directa con la vulneración normativa indicada, se ha producido una efectiva indefensión para la parte que la denuncia.
Por otra parte -y ahora en relación con la admisión de la prueba- es claro que correspondiendo al Juez la facultad de decidir su admisión o inadmisión, la defensa basada en la indefensión que su eventual rechazo motivaría requiere que se trate de una indefensión real, que de modo efectivo impida la realización de cualquier actuación directamente vinculada a las pretensiones de la parte y que resulte trascendente para su estimación; sólo entonces la indefensión podría será apreciada desplegando su fundamental efecto de nulidad de actuaciones. No bastaría pues, una mera apariencia de indefensión o la deducción de ésta mediante el despliegue de procesos imaginativos o de carácter meramente presuntivo. En otros términos, aun siendo evidente la imposibilidad de acreditar la efectividad de la indefensión o la materialización de sus efectos, sí es preciso que, al menos, se justifique la existencia de un motivo o sospecha suficientemente fundada y razonable de que la misma se produzca y de que tal situación es consecuencia del rechazo a la prueba solicitada.
En el caso que nos ocupa la decisión judicial vedaba la posibilidad de realizar la práctica de diversas pruebas solicitadas provocando con ello la indefensión de la parte condenada al recargo de prestaciones ante la imposibilidad de acreditar los hechos invocados en apoyo de sus pretensiones. Además, se daba la circunstancia de que las pruebas inadmitidas por el juez a quo presentaban un valor esencial para la solución del caso siendo, por otra parte, de muy frecuente utilización en el ámbito de la jurisdicción social, como las de carácter testifical requiriendo la declaración de compañeros de trabajo o la documental consistente en el examen de informe médico y del informe de la Inspección de Trabajo emitido tras el accidente; éstas últimas, con la pretensión de demostrar que no llegó a producirse investigación alguna que contrastara la veracidad del relato de los hechos y de las circunstancias concurrentes en el pretendido accidente.
Por último, y como consecuencia de la anulación de la sentencia de instancia, se procede a retrotraer el procedimiento al momento de la celebración de juicio, recordando la Sala en este punto que en base a las exigencias derivadas de los principios inspiradores del proceso social ordinario recogidos en art. 74 LRJS, y, entre ellos, el principio de la inmediación y unidad de actos, resulta imposible la repetición ni siquiera parcial del juicio en cuyas actuaciones se detecta la nulidad.
III.- NULIDAD DE ACTUACIONES Y CONSECUENCIAS PROCESALES.
La Sentencia de la Sala respondía a los planteamientos desarrollados en el recurso sobre la experiencia que la doctrina jurisprudencial ha venido aportando en torno a la valoración de las resoluciones denegatorias de la prueba en el acto del juicio, así como sobre el posible quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que resulte privada de medios de prueba que le podrían asistir.
En este sentido, se recordó la reiterada doctrina del TC, que ha venido señalando que el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes (artículo 24.2 CE) opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado consistente en el derecho del justiciable a que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal quien no podría desconocer ni obstaculizar su efectivo ejercicio (STC 59/1991 y 30/1986, de 20/02; citada por la STC 73/2001, de 26/03). Todo ello, por otra parte sin que la doctrina expuesta implique, “desapoderar a los órganos jurisdiccionales de la competencia que les es propia para apreciar la pertinencia, por relación al "thema decidendi", de las pruebas propuestas, ni liberar a las partes de la carga de argumentar la trascendencia de las que propongan”; en suma, insiste la STC 73/2001, de 26/03, "la lesión del derecho invocado sólo se habrá producido si, en primer término, la falta de práctica de la prueba es imputable al órgano judicial y, en segundo término, si esa falta generó indefensión material a los recurrentes en el sentido de que este Tribunal aprecie, en los términos alegados en la demanda de amparo, la relación de la práctica de la prueba con los hechos que se quisieron probar y no se probaron y la trascendencia de la misma en orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo" (STC 183/1999, de 11/10; SSTC 170/1998, de 21/07; 37/2000, de 14/02 y 246/2000, de 16/10, entre otras)”.
En el caso de imposibilidad de práctica de la prueba imputable al órgano judicial, y concurriendo el resto de condicionantes, es clara la lesión producida. Afirmar lo contrario implicaría hacer recaer sobre la parte las consecuencias de una ausencia probatoria frustrada precisamente por una decisión incorrecta del juzgador. A sensu contrario, es también doctrina constitucional reiterada la que mantiene que es necesario que, entre otros extremos, se haya reaccionado en el proceso por quien sufre dicha vulneración, interponiendo los recursos procedentes y haciéndolo constar de manera adecuada para impedir que su propia negligencia procesal pueda erigirse en causa de la vulneración del derecho fundamental. Obviamente, quien denuncia la concurrencia de una infracción constitucional en el proceso judicial debe desplegar en su momento toda la diligencia que razonablemente le es exigible en defensa del derecho fundamental.
Por otro lado, la falta de práctica de prueba imputable al órgano judicial debe, además, generar indefensión material en el sentido de indefensión constitucionalmente relevante, que no es igual a la jurídico- procesal. La indefensión material exige que el defecto procesal en cuestión haya ocasionado una privación o limitación del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos e intereses, para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado. La indefensión ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea equiparable cualquier expectativa de peligro o riesgo.
Centrándonos en el derecho de utilizar las pruebas pertinentes en el proceso, debemos partir de la premisa de que es a los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde apreciar, en cada caso, la pertinencia de la prueba propuesta y el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, pudiendo descartar la práctica de aquellas pruebas que resulten innecesarias para la fundamentación de su decisión o que no se hayan propuesto de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Pero, por idéntico motivo, deberán posibilitar la práctica de todas aquellas otras pruebas propuestas en tiempo y forma y de cuyo resultado pudiere derivarse un pronunciamiento distinto y, en todo caso, deberán motivar tempestiva y suficientemente la inadmisión.
Por ello, para apreciar la existencia de indefensión material, son necesarias tanto la relación de la práctica de la prueba con los hechos que se quisieron probar como la trascendencia de dicha prueba, en orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo. Aceptar lo contrario no sólo iría contra el tenor literal del art. 24.2 CE, sino que conduciría a que, a través de propuestas de pruebas numerosas e inútiles, se pudiese alargar indebidamente el proceso o se discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad, vulnerándose así el derecho de las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas, reconocido también en el art. 24.2 CE. La trascendencia de la prueba denegada viene así referida a que, por la relevancia misma de los hechos que así se quisieron probar, pudo tener la prueba en la Sentencia ya que solo en el caso de que el fallo hubiera podido ser distinto si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho a la tutela judicial.
Por lo demás, es preciso recordar que el art. 90 en su anterior versión de la LPL preveía la posibilidad de servirse de cualquiera de las pruebas admitidas en la LEC disponiendo en concreto que “las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la ley,… Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento”. Previsión que en términos similares se contiene hoy en el art. 90 de la LRJS cuando determina que las partes “…previa justificación de la utilidad y pertinencia de las diligencias propuestas, podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido…”. Tan solo que en el texto vigente se ha reducido a cinco días el plazo para solicitar “aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días”.
En el caso planteado, tanto la prueba anticipada de la citación del médico de la Mutua como la consistente en el interrogatorio de parte y la testifical propuestas, fueron argumentadas en su necesidad y trascendencia para la defensa de la proponente formalizando la correspondiente protesta en acta ante la inadmisión de las mismas.
IV.- CONCLUSIÓN
Aun reconociendo que se trata de una práctica de escasa frecuencia y de difícil viabilidad, dado el carácter subjetivo discrecional que presentan los procesos de apreciación y valoración de la prueba, es posible comprobar la existencia de espacios a través de los cuales se abre una vía de acceso acceder a la revisión de las decisiones judiciales en materia de prueba. En este caso, mediante la admisión de un Recurso de Suplicación cuando tiene por objeto reponer “los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión” en los términos recogidos en art. 193.a) de la LRJS. La argumentación jurídica que pudo fundamentar el recurso remite al art. 24 de la Constitución en relación lo dispuesto en los arts. 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y arts. 90 y siguientes de la LRJS en materia de prueba.
Es obvio que de tales presupuestos no puede concluirse la postulación por una generalizada admisión de cualquier medio de prueba propuesto; y, aún situándonos dentro de los motivos enumerados en la LEC y la LRJS, es obvio que el juez conserva la facultad de apreciación sobre la oportunidad de su aplicación a la prueba solicitada acordando en virtud de su apreciación la denegación de la misma. Sin embargo, el ejercicio de tales facultades no es incompatible ni puede ser contradictoria con el respeto al principio de motivación de las decisiones judiciales y la interdicción de la arbitrariedad por lo que, en tales casos, el legítimo ejercicio de la facultad de juez o tribunal exige su fundamentación en cualquiera de las causas que legalmente pudieran habilitar la decisión judicial, lo que a su vez implica necesariamente la expresa justificación de la misma.
En el caso de la Sentencia condenatoria al recargo por omisión de medidas de seguridad, es claro que la justificación para inadmitir la prueba solicitada no ya carecía de fundamentación; es que ni tan siquiera llegó a motivarse.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre las facultades del juzgador en orden a la inadmisión de determinada prueba; así, es de destacar la declaración contenida en la S. 30-09-2002, n. 168/2002 (BOE 24-10-2002) que, sintetizando la doctrina más relevante en la materia, argumenta sobre el derecho a la tutela judicial declarando que: "...este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye solo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi... Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial....Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa". El respeto del derecho a la tutela judicial efectiva señala los términos de la compatibilidad entre las facultades de apreciación que corresponden al juez y satisfacción del interés probatorio de la parte.
Por último, es importante recordar las consecuencias que derivan de la estimación del recurso formulado en estos términos y recogidas en el art. 202 LRJS. La norma, de forma directa y determinante, establece que cuando el fallo suponga la revocación de la resolución de instancia, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 193 LRJS-, la Sala, sin entrar en el fondo de la cuestión, mandará reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracción y, si ésta se hubiera producido en el acto del juicio, al momento mismo de su señalamiento.
Es significativa la matización que se contiene en el propio precepto legal acerca de la declaración de nulidad fundamentada en infracción cometida cuando esta se produce en el acto del juicio, determinando la reposición de las actuaciones al momento de su señalamiento. A través de este mecanismo el precepto legal incorpora a la regla procesal las exigencias que derivan de los principios inspiradores del proceso laboral y particularmente del principio de unidad e inmediación lo que, traducido a la imposibilidad de intentar una celebración parcial del acto unitario del juicio, obliga a la repetición del mismo en su integridad.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2014
COMENTARIOS A LA SENTENCIA NÚM. 2.016/13 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTADA POR LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA EN EL RECURSO DE SUPLICACIÓN NÚM. 1.238/13
I.- HECHOS
En la sentencia objeto de comentario, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Málaga) con fecha 5 de diciembre de 2013, se resuelve el Recurso de Suplicación interpuesto por una serie de ex trabajadores de una compañía textil de la provincia de Málaga que en su día presentó un Expediente de Regulación de Empleo. Dicho Expediente de Regulación de Empleo fue aprobado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y derivado de dicho proceso de regulación, se pactó la suscripción de un Contrato de Seguro que garantizase el plan de prejubilaciones y jubilación anticipada de los trabajadores afectados que tenían a la fecha, 52 años o más de edad.
El Recurso de Suplicación se formuló frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Málaga de fecha 18 de abril de 2013 resolviendo la reclamación de cantidad instada por el citado grupo de ex trabajadores en demanda de los abonos comprometidos por entidad aseguradora, extranjera y que, para más complicación, se encontraba en fase de liquidación concursal.
Apuntamos, porque resulta reseñable, que se trata de una materia relacionada con la investigación seguida por los Juzgados de Instrucción de Sevilla en lo que se ha denominado mediáticamente “trama de los ERES falsos” de Andalucía.
En cuanto a lo que es objeto del procedimiento propiamente dicho, se circunscribe a la situación planteada por ese grupo de ex trabajadores- concretamente 116- que accionaron de forma conjunta la reclamación de cantidad laboral, y que se vieron afectados por el Expediente de Regulación de Empleo aprobado por resolución de la Delegación Provincial de Trabajo de la Junta de Andalucía con fecha 6 de julio de 2001.
En dicha resolución, se ratificaba el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Comité de Empresa el día 20 de junio de 2001, determinando ese acuerdo la extinción de los contratos de trabajo de hasta un máximo de 213 trabajadores de su plantilla, que se acogiesen al Plan de Prejubilación y Jubilación Anticipada que se había pactado.
Dicho plan de prejubilaciones venía a sustituir a la entrega de la indemnización por el despido prevista en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores por una renta vitalicia que garantizaba, si el trabajador no podía prejubilarse, la percepción del 90 por ciento del salario que percibía en ese momento y que complementaría la prestación. Posteriormente el subsidio de desempleo que se le reconociera a cada uno de los trabajadores y a partir de la edad de jubilación, dependiendo del importe de ésta, se reconocía una renta vitalicia.
En el supuesto de que el trabajador pudiera prejubilarse se le garantizaba asimismo una renta vitalicia fija, y para garantizar el cobro de todo ello y el cálculo de dicha renta vitalicia, se pactó que se suscribiría una póliza de seguros con una entidad aseguradora.
A tal efecto, la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo, impuso que la externalización del pago de dicha renta vitalicia se efectuara a través de una de las tres compañías aseguradoras elegidas por una agencia mediadora de seguros, pagando el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) la correspondiente póliza, cuyo importe le tenía que ingresar previamente la empresa sometida al ERE; a su vez se acordaba entre la empresa y el Instituto de Fomento de Andalucía una serie de medidas y subvenciones que no vienen al caso exponer, para garantizar el futuro y la viabilidad de la empresa
Como la primera aseguradora elegida, fue declarada en concurso de acreedores en el año 2008, se rescató la póliza y se suscribió otra nueva por el Instituto de Fomento de Andalucía con una compañía aseguradora belga si bien aparecía como tomadora de la póliza, la empresa que tramitó el ERE. Esta aseguradora garantizó en las condiciones particulares de la póliza a cada uno de los trabajadores afectados el abono de las rentas vitalicias que se habían calculado y establecido en el acuerdo del ERE; a su vez, la mayoría de los trabajadores afectados y que se encontraban en el grupo demandante suscribieron esas condiciones particulares con esta nueva aseguradora.
Sin embargo, otra vez se vuelve a producir una elección por parte de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía de una compañía aseguradora que posteriormente fue declarada en situación de liquidación por las autoridades belgas con efectos del día 1 de enero de 2011, lo que trajo como consecuencia que se dejara de abonar a la totalidad de los demandantes el importe de dicha renta vitalicia.
Toda vez que se suscribió la póliza de seguros con una compañía aseguradora extranjera, a mayor inri no se pudo acudir al Consorcio de Compensación de Seguros, por lo que los trabajadores afectados se vieron obligados ante la situación de falta de cobro de la renta pactada en el ERE y sustituida por la indemnización, a entablar la correspondiente demanda de reclamación de cantidad en sede social.
Así, se interpuso por los trabajadores afectados ante la jurisdicción Social, demanda de reclamación solicitando en primer lugar el importe del rescate de la póliza correspondiente con el resto del total garantizado por la póliza determinada en el Expediente de Regulación de Empleo, por vencimiento anticipado de la obligación de pago de la meritada indemnización ex art. 1.129 Cc; y subsidiariamente la condena al pago de las cantidades pendientes de pago desde la fecha de aprobación del ERE hasta la celebración del juicio.
La demanda se formuló frente a la compañía aseguradora y frente a la empresa en aquel entonces en fase de liquidación concursal.
II.- RESOLUCIÓN JURÍDICA
En primer lugar, la resolución jurídica del procedimiento laboral pasaba por resolver las excepciones procesales siguientes:
I.- Excepción de falta de legitimación pasiva.
La sentencia de instancia declara que la Junta de Andalucía debió necesariamente ser llamada como parte del procedimiento y ello para constituir válidamente la relación jurídico procesal, tal y como se hizo. Sin embargo, a diferencia de procedimientos de reclamación de cantidad sustancialmente idénticos seguidos igualmente contra la Junta de Andalucía, en este supuesto la Administración andaluza sí había abonado a la compañía aseguradora el importe de la póliza y por ende no podía responsabilizarse del impago de la renta vitalicia ni de la liquidación de la aseguradora; dicha conclusión es confirmada por la sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia comentada.
II.- Falta de litisconsorcio pasivo necesario.
Se formuló una excepción solicitando la presencia necesaria del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), ahora denominado Agencia IDEA, entendiendo que la correcta conformación de la relación jurídico-procesal pasaba por traer al procedimiento a dicho organismo. La excepción fue igualmente desestimada al entender el juzgador que por parte del IFA se cumplió el cometido encargado de abonar en su integridad la póliza y además se encontraba englobada en la Consejería demandada.
III.- Falta de legitimación pasiva.
Por la compañía aseguradora se opuso la excepción de falta de legitimación pasiva toda vez alegaba no haber sido parte en el acuerdo del ERE en virtud del cual se reclamaba el abono de las prestaciones periódicas que resultaron impagadas. Dicha excepción fue desestimada y ello por cuanto a que el importe de la reclamación por las rentas vitalicias dejadas de pagar a partir del 1 de enero de 2011, son claramente imputables con carácter solidario a la entidad aseguradora.
IV.- Competencia Objetiva.
Por las demandadas se alegó asimismo la excepción de incompetencia de jurisdicción al entender que, puesto que se estaba reclamando el abono de una renta vitalicia procedente de una póliza de seguros, la jurisdicción competente debía ser la civil.
Sin embargo la resolución, establece que pese a surgir la contienda del incumplimiento de un contrato de seguro, habida cuenta de que el abono de la renta vitalicia se pactó en el periodo de negociación de un ERE y como alternativa al abono de la indemnización fijada en el art. 51 del E.T., es por lo que concluye el supuesto se halla comprendido en el art. 1 y 2 q) de la Ley 36/2011 de la Jurisdicción Social, a cuyo tenor “Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:… q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo; así como de los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario”.
En cuanto al fondo de la sentencia, el Juzgado de lo Social absolvió a la empresa porque se estimó que ésta había cumplido con la parte de obligación que a la empresa le incumbía en virtud del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores en la negociación del ERE. Dicha obligación se limitaba según su leal entender a pagar la prima de la póliza de seguros, y en definitiva se estimó que la empresa se comprometió exclusivamente en el acuerdo que facilitó el ERE a abonar una renta vitalicia de supervivencia a los trabajadores que voluntariamente optaran por ella, o al abono de la indemnización pactada, siendo tales opciones incompatibles entre sí, por lo que una vez que la empresa conoció que los trabajadores voluntariamente habían optado por la renta de supervivencia, la misma debía suscribir como tomadora un seguro de renta vitalicia con la aseguradora que le presentara la Dirección General de Trabajo y abonar al IFA el importe de la póliza para que éste organismo gestionara y abonara la póliza a dicha aseguradora.
En consecuencia, estima que no podía imputársele incumplimiento alguno a la empresa toda vez había abonado el importe de la póliza, y al haber cumplido la empresa con lo pactado en el ERE no podía hacérsele responsable del impago posterior por parte de la aseguradora.
Respecto a la aseguradora, dado que ésta había dejado de abonar la renta vitalicia a la que se había comprometido al suscribir el contrato de seguro, se le condenó tan sólo al abono de las cantidades que se habían solicitado en la demanda, rechazándose el abono tanto de las sumas devengadas hasta el momento de la celebración del juicio, como del importe de la reversión que había fijado la aseguradora, según el cálculo realizado por ella misma tomando como parámetro una esperanza de vida de 81,6 años, al considerar que sería una condena de futuro dado que en las condiciones particulares de la póliza de seguro a lo que se compromete la aseguradora es al pago de una renta de supervivencia, sin que por el contrario se hubiera pactado la posibilidad de ese pago íntegro del seguro de forma anticipada.
La Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, objeto de comentario, resuelve un Recurso de Suplicación basándose en el primer supuesto contemplado en el art. 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a saber, «reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión», por tanto lo primero a señalar es que es bastante inusual dentro de la Jurisdicción Social la admisión del Recurso de Suplicación basándose en art. 193.a) de la LRJS, ya que supone retrotraer las actuaciones a momento anterior a la celebración de la vista oral.
El Recurso de Suplicación, solicitaba la ampliación de la condena por el importe la reversión fijada por la propia aseguradora y de forma subsidiaria se condenara al abono de las sumas devengadas hasta la fecha del juicio.
En este sentido, parecía lógico recabar una condena al importe del rescate del importe de la póliza de cada uno de los trabajadores, la Sala admitiendo que el art. 1.129 del C.c. reconoce la resolución anticipada de los contratos cuando el deudor se encuentra en situación de insolvencia y no garantiza el pago de la deuda, circunstancia que concurre en el presente supuesto. Sin embargo ello no es suficiente para estimar esta pretensión ya que el precepto se refiere a obligaciones a plazo, no a supuestos como el del abono de la renta vitalicia en el que éste se hace depender de que el beneficiario viva en el momento en el que surge la obligación mensual de pago, por lo que hasta que no transcurre el mes y se sobrevive al mismo no surge la obligación de pago de la renta, y por tanto condenar a la aseguradora al pago anticipado sería equivalente a una condena de futuro.
Por lo que se refiere a la condena de las rentas devengadas hasta la fecha del juicio y no tan sólo hasta la fecha de la presentación de la demanda, la Sala del Tribunal Superior de Justicia estima procedente su admisión sobre la base de que lo que se reclamó de forma expresa en el acto del juicio era procedente y a su vez no implicaba una modificación sustancial de la demanda.
El motivo principal del Recurso de Suplicación, se basaba en la pretensión de condena de la empresa, y ellos desde la perspectiva de que lo pactado en el ERE implicaba que la empresa sustituía el abono de la indemnización por una renta vitalicia que se garantizaría con la suscripción, como tomadora, de una póliza de seguro, por lo que en definitiva la responsable del abono de la renta vitalicia era la empresa, sin que tal responsabilidad desaparezca por el hecho de haber suscrito para garantizar el abono de la misma, una póliza de seguros, dada además la solidaridad existente en la Ley 50/80, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro entre el asegurador y el asegurado, siendo ambas responsables solidarias del abono de la indemnización ante el beneficiario, por lo que la obligación de pago de la renta continúa siéndolo de la empresa aunque ésta quede garantizada por la póliza de seguro, sin que el pago por parte de la empresa de la prima le exima de sus obligaciones pues en definitiva resulta deudora solidaria, quedando cualquier acuerdo entre la empresa y la aseguradora a un pacto interno entre ambas que no puede afectar a los terceros beneficiarios, ni resultar oponible.
III.- COMENTARIO JURÍDICO
Dedicación especial merece el análisis jurídico de la extensión de responsabilidad que hace la Sala, con un criterio divergente al de la Sentencia de instancia, extendiendo la responsabilidad a la empresa demandada.
En efecto, si bien considera la Sentencia de instancia que la empresa cumple con su obligación pactada al concertar una póliza de seguro y haber abonado la misma, por lo que no puede alcanzarle la condena que se solicita en la demanda, la Sala discrepa y condena solidariamente a la empresa, postura que entendemos correcta. Y ello porque, de una simple lectura del acuerdo alcanzado en el expediente de regulación de empleo se extrae claramente que la empresa se obliga al pago de unas rentas vitalicias a los trabajadores, sustitutivas de la indemnización a que tenían derecho. En efecto, el acuerdo al que se llegó entre los trabajadores y la empresa en el ERE de HITEMASA fue que, en vez de entregar una indemnización de 20 días por año de salario u otra superior, se les reconocerían unas rentas vitalicias. De ahí que, en la cláusula tercera de dicho acuerdo alcanzado en el ERE, se especifique que “La póliza es el derecho indemnizatorio del trabajador en virtud del ERE, incompatible con cualquier derecho que pudiera corresponderle por la extinción del contrato de trabajo, excepto la que corresponda por su liquidación”. Por lo tanto, al sustituirse la indemnización de la extinción de la relación laboral por estas rentas vitalicias, es la empresa la responsable de seguir su abono hasta la fecha acordada. Cuestión distinta es que, para garantía de los trabajadores y para asegurarse de un posible incumplimiento de la empresa o de la insolvencia de la misma, se hubiera llegado al acuerdo de que esa renta vitalicia se asegurara o garantizara en una compañía aseguradora, pero la obligación de la empresa era el pago de una renta vitalicia. Y lo cierto es que, al fallar la garantía, la empresa sigue siendo deudora del compromiso adquirido en aquel ERE, puesto que, lo que es evidente, es que la misma no está cumpliendo a través de la aseguradora. Esta postura armoniza con lo previsto en los artículos 1 y 7 de la Ley del Contrato de Seguro y con una doctrina jurisprudencial consolidada de la que podemos citar, como muestra, la Sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1.983, en la que se argumenta que “(…)Que en el tercero y último de los motivos, con el mismo apoyo procesal que los anteriores, se denuncia la "violación de lo dispuesto en los artículos mil ciento treinta y siete y mil ciento treinta y ocho del Código civil y doctrina de esta Sala, al no determinarse el carácter solidario de la condena del recurrente respecto de la también condenada "Aseguradora P., S.A."; motivo que adolece asimismo de infracción del artículo mil setecientos veinte de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al incluir dos preceptos legales de naturaleza diversa, como referidos respectivamente a las obligaciones solidarias y a las mancomunadas; y también prescindiendo de esta anomalía de tipo formal, propia del recurso extraordinario de casación, el motivo debe ser desestimado, ya que es muy reiterada la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de veintiséis de marzo y treinta de junio de mil novecientos setenta y siete, dieciocho de febrero de mil novecientos sesenta y siete y catorce de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, y últimamente sentencias de trece y treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno) en el sentido de que existe una obligación solidaria entre la Compañía aseguradora y su asegurado para el pago de los daños causados por el accidente, pues si bien es cierto que la solidaridad no se presume, sino que debe expresamente establecerse, cual exigen los invocados artículos, hay casos en que la ley crea la solidaridad pasiva, bien como interpretación de la voluntad de las partes o como garantía para el acreedor, o como sanción de una falta o de acto ilícito; solidaridad que es aplicable al contrato de seguro, en el que las obligaciones del asegurador se reducen en definitiva, al pago de los daños causados por el siniestro, consecuencia de su obligación de asumir el riesgo, por lo que desplaza sobre su propio patrimonio el que gravitaba sobre el asegurado, y debiendo éste indemnizar el daño causado, pero teniendo derecho a exigir a la entidad aseguradora el pago de dicha indemnización, de modo que ambos son responsables ante la víctima del daño, uno directo, y la aseguradora por subrogación, por consiguiente al existir unidad de objeto en el asegurador y en el asegurado, que es la indemnización a la víctima, se produce una solidaridad legal(..)”.
En este caso, la solidaridad entre aseguradora y tomadora del seguro (HITEMASA) es procedente por cuanto que la obligación de pago de la renta vitalicia continúa siendo de la empresa que despidió a los trabajadores y que asumió el pago de una renta vitalicia a cada uno de ellos, sin que la suscripción de un contrato de seguro extinga la obligación originaria, puesto que el único efecto que produce el aseguramiento de tal obligación es el abono delegado por parte de la aseguradora.
IV.- CONCLUSIÓN
Sirve esta Sentencia como claro ejemplo de la estimación de un Recurso de Suplicación por infracción de normas sustantivas o de la Jurisprudencia. En este supuesto son dos pretensiones las que se estiman con base en lo previsto en el artículo 193 c) de la LRJS:
- Por un lado, se alega en el Recurso que la Sentencia de instancia infringe, al no condenar solidariamente a la empresa codemandada, lo previsto en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el 1 y 7 de la Ley de Contratos de Seguro. Y estima el motivo la Sala, argumentando que: “(…)Resulta evidente, pues, que en un principio la responsable del abono de las rentas vitalicias a los trabajadores era la empresa codemandada Hitemasa, pues la misma fue la que se comprometió a ello en el acuerdo alcanzado con la representación legal de los trabajadores en el expediente de regulación de empleo, rentas que además venían a sustituir al abono de las indemnizaciones legalmente previstas para estos supuestos de extinción de los contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esta responsabilidad no desaparece por el hecho de que la empresa asegurase el pago de dichas rentas vitalicias por la suscripción de una póliza de seguros, ya que en los contratos de seguro existe una solidaridad legal sobre el abono del daño o renta garantizados, ya que las obligaciones del asegurador se reducen al pago de dichos daños o rentas, consecuencia de su obligación de asumir el riesgo, por lo que se desplaza sobre su propio patrimonio el que gravitaba sobre el asegurado, de modo que tanto el asegurado como la entidad aseguradora son responsables ante el beneficiario, uno directo, y la aseguradora por subrogación, de manera que al existir unidad de objeto en el asegurador y en el asegurado, que es el abono de la renta vitalicia a los beneficiarios del seguro, se produce una solidaridad legal. (…)”
- En segundo lugar, entiende la parte recurrente que la Sentencia de instancia vulnera los artículos 216 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues condena únicamente al abono de las rentas vitalicias devengadas desde enero de 2011 hasta la fecha de la presentación de la demanda, debiendo haber incluido las devengadas hasta la celebración del acto del juicio, teniendo en cuenta, además, que esta petición se hizo expresamente en dicho acto y la parte contraria no se opuso a ello. Y estima la Sala en este punto el Recurso ya que, argumenta, la petición efectuada en el momento de celebración del acto de juicio de ampliación de la condena a las rentas devengadas hasta ese momento no puede considerarse una modificación sustancial de la demanda, sino simplemente una actualización de las cantidades en un principio reclamadas, actualización a la que además no se opuso en el acto del juicio la representación de la compañía aseguradora condenada.
RESUMEN
La sentencia objeto de análisis, resuelve un recurso de suplicación que había interpuesto un grupo de trabajadores frente a una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social. Los actores y recurrentes son un grupo numeroso de ex trabajadores de una compañía textil afectados por un proceso de reestructuración de la plantilla determinado en la tramitación y aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo.
En dicho proceso de regulación, se acuerda la sustitución del abono de las indemnizaciones por extinción de los contratos correspondientes, por una serie de prestaciones en materia de rentas vitalicias que, como plan de prejubilaciones y jubilación anticipada, se concertó con la mediación de un ente administrativo con una compañía aseguradora.
En la resolución inicial, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social estima que si bien la empresa sí ostenta legitimación pasiva en cuanto la relación jurídico-procesal estaba bien conformada, no era sin embargo responsable del pago solidario de las prestaciones pactadas con el Comité de Empresa en sustitución de las indemnizaciones correspondientes. Entendió el Juzgado de lo Social que, con el abono íntegro de la prima del seguro concertado, la empresa quedaba liberada del resto de obligaciones en caso de incumplimiento, como así fue, por parte de la entidad aseguradora.
En la sentencia dictada en el Recurso de Suplicación formulado por los ex trabajadores de la empresa, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia estima el motivo de Suplicación, y por ende condena de forma solidaria a la empresa ante el incumplimiento de la compañía aseguradora, al abono de las prestaciones periódicas pactadas en sustitución de la indemnización por extinción de los contratos, y ello a pesar de haber abonado íntegramente la prima del seguro. Entiende la Sala que, ante el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad aseguradora, responde de forma solidaria y directa la empresa, no siendo oponible frente a terceros cualquier pacto o acuerdo alcanzado entre la entidad aseguradora y la empresa.
ABSTRACT
The judgement object of analysis, has ruled an appeal for reversal which had been presented by a group of workers against a Judgment passed on by the Spanish Social Court. The claimants and appellants are a large group of ex-workers from a textile company affected by a restructuring process of the staff specified in the processing and approval of a Redundancy Scheme.
It is agreed in the said regulation process, the substitution of the payment of the compensations due to expiry of the corresponding contracts for a series of allowances in terms of life annuities which, as the early retirement plans and the early retirement, was arranged through an administrative entity with an insurance company.
In the initial decision, the Judgment ruled by the Social Court deems that although the company holds capability to be sued in relation to the legal-procedural relationship, it would not be liable for the joint and several payment of the agreed allowances with the Workers’ Committee in substitution of the corresponding compensation. The Social Court understood that with the full payment of the legal insurance premium, the company would be released from the rest of obligations in case of non-fulfilment, as this was, by the insurance company.
In the Judgment ruled in the appeal for reversal presented by the ex-workers of the company, the Spanish Employment Division of the Supreme Court approves the reason of the appeal, and therefore condemns jointly and severally the company due to the non-fulfilment of the insurance company to pay the agreed periodic allowances in substitution of the compensation due to the expiry of the contract, regardless having paid in full the insurance premium. The Division understands that given the non-fulfilment of the obligation of the insurance company, the company responds jointly and severally and directly, any pact or agreement reached between the insurance company and the company will not be enforceable against third parties.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2015
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD VINCULADO A EVALUACIÓN. APROBACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN (S. TS., SALA DE LO SOCIAL, DE 18 DE FEBRERO DE 2014, RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 228/13).
Abogados.
I.- ANTECEDENTES
Los hechos sobre los que versa el asunto objeto de este comentario, están relacionados con la demanda de conflicto colectivo que formula el Comité de Empresa de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo de Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de la provincia de Granada frente al Servicio Andaluz de Empleo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada y Los 17 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo de Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de la provincia de Granada: en concreto los de Alhama de Granada, Rio Verde (Almuñécar), Atarfe, Armilla, Alfacar, Baza, Cádiar, Guadix, Huéscar, Iznalloz, La Zubia, Loja, Motril, Orgiva, Padul, El Marquesado y Santa Fe, afectando al total de 144 trabajadores que prestan servicios para los mismos y que fueron objeto de un despido colectivo el día 30 de septiembre de 2012, despido colectivo que también fue impugnado judicialmente y que en la actualidad se encuentra pendiente de resolución del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El procedimiento versa sobre la reclamación de los incentivos correspondiente a los años 2011 y 2012, puesto que los trabajadores habían venido cobrando con normalidad dichos incentivos desde el inicio de su prestación de servicio, aun cuando en los dos últimos años en que se cobraron dichos incentivos (2009 y 2010) por el Servicio Andaluz de Empleo no se habían elaborado los contratos programas para el desarrollo de los Consorcios El objeto del presente conflicto colectivo es que se les reconozca y abone a la totalidad de los ALPES que forman parte de los distintos Consorcios el incentivo reflejado anteriormente, tomando como pauta para el cálculo el mismo criterio que se adoptó para el cálculo de tal incentivo del año 2.009 en el año 2010, según propuesta elaborada por el Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Junta de Andalucía, de fecha 22 de marzo de 2.010.
El abono de dichos incentivos estaba previsto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de los Consorcios UTEDLT, publicado en el BOJA de 10 de enero de 2.008, en cuyo art. 12 especifica que los conceptos salariales se clasifican en: A) Básicas, que a su vez está compuesto por: 1. Salario base y 2. Pagas extraordinarias. B) Complementarias: Complemento de puesto de trabajo. y C) Productividad e incentivos.
Respecto de esta productividad e incentivos, que era la reclamada, se disponía que “El objetivo de este incentivo es reconocer el esfuerzo y el buen hacer del personal de las UTEDLT, tanto de forma individual como de forma colectiva, por la consecución de los objetivos propuestos a principios de cada año, con participación, información y consulta a la Comisión Paritaria de este Convenio Colectivo en los criterios de distribución de los incentivos. Para el período de vigencia del presente Convenio el incentivo ascenderá a un máximo del 12% de la masa salarial bruta del total de los componentes de la UTEDLT, a distribuir entre el personal de la misma…”
Por su parte, el art. 6 de la ORDEN de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del desarrollo local, publicado en el BOJA de 3 de febrero de 2.004, dedicado a la financiación de los consorcios dispone que “1. La ayuda con cargo a este programa, tiene como finalidad cubrir los gastos de la estructura básica de personal de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. El personal de la estructura básica de las UTEDLT´s es el que, adscrito al Consorcio, desempeña las funciones necesarias para desarrollar la actividad principal de los mismos, que oscila entre cuatro y nueve personas por cada Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico... 4. Así mismo, se financiarán los importes resultantes de la consecución de los objetivos recogidos en los Contratos Programas suscritos entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico o el Servicio Andaluz de Empleo y los Consorcios de UTEDLT referentes al ejercicio anterior, con un máximo del 10% sobre la masa salarial bruta del conjunto de personal de cada Consorcio”.
En concreto, lo que se reclamaba a través de la demanda de conflicto colectivo era que “el Tribunal dicte Sentencia por la que con estimación de lo alegado declare que las demandadas no han abonado a ninguno de los trabajadores que prestan servicios para los distintos Consorcios de la provincia de Granada el complemento previsto en el art. 12 C) del convenio colectivo denominado “Productividad e incentivos” que deberían de haber percibido en los años 2.011 y 2.012, incumpliendo así lo dispuesto en dicho precepto, y en segundo lugar que se les condene a abonarles a todos y cada uno de los trabajadores que prestan servicios para los mismos, los incentivos que deberían de haber abonado los años 2.011 y 2.012 en la misma cuantía que los abonados en el año 2.010, con los incrementos que para los empleados públicos haya experimentado sus salarios en los indicados años.”.
II.- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El procedimiento se siguió en primera instancia ante la Sala de lo Social del TSJA, Sala de Granada que dictó sentencia desestimatoria el día 22 de julio de 2013; en la sentencia declaraban los siguientes hechos probados:
“PRIMERO.- - Se interpone demanda de Conflicto Colectivo por los miembros del Comité de Empresa de los consorcios de Unidades Territoriales de Empleo de Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de la provincia de Granada frente al Servicio Andaluz de Salud dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo de Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) de la provincia de Granada: Alhama de Granada, Rio Verde (Almuñécar, Atarfe, Armilla, Alfacar, Baza, Cadiar, Guadix, Huescar, Iznalloz, La Zubia, Loja, Motril, Órgiva, Padul, El Marquesado y Santa Fe.
El Comité de Empresa de la red UTEDLT de la provincia de Granada es el único órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores UTEDLT en Granada y su Provincia (Art.1 del Reglamento de funcionamiento del comité de Empresa de UTELDT de Granada).
SEGUNDO. - Los actores, trabajadores de los Consorcios demandados fueron elegidos como miembros del Comité de Empresa de los Consorcios UTEDLT de la provincia de Granada en las elecciones sindicales celebradas el 3 de febrero del 2010. La Provincia de Granada está constituida por 17 Consorcios, afectando el presente conflicto colectivo a un total de 144 trabajadores integrantes de cada uno de dichos Consorcios.
TERCERO. - - El personal de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) se rigen por el Convenio colectivo del personal laboral de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), publicado en el BOJA de 10 de enero de 2.008.
Los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), constituyen entidades de derecho público que gozan de personalidad jurídica propia, promovidas y participadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por Entidades Locales. Dichos Consorcios, fueron creados como medio de cooperación entre el SAE y las Corporaciones Locales, para fomentar la creación de empleo en el ámbito local, conseguir un mayor desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, así como lograr un acercamiento de los servicios y de las políticas activas de empleo a la ciudadanía.
Para el desarrollo de dichas funciones los Consorcios UTEDLT han venido contando con una plantilla de personal, cuyos gastos se han venido financiando con cargo a subvenciones regladas concedidas anualmente por el Servicio Andaluz de Empleo con cargo a la Orden de 21 de enero del 2004.En el 2009 y 2010 se estableció una fórmula de cálculo lineal de dichos incentivos, en el 2011 el Servicio Andaluz de Empleo dictó resolución desestimatoria de dicha solicitud presentada para financiación del incentivo correspondiente por falta de disponibilidad presupuestaria provocada por la drástica disminución de fondos desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 2012 el personal de todos los Consorcios UTDLT fueron despedidos con efectos de 30 de septiembre del 2012 determinándose en los mismos por "causa objetiva por falta de disponibilidad presupuestaria para seguir financiando mediante subvenciones los gastos salariales del personal de los Consorcios”.
CUARTO.- Se solicita en el presente conflicto colectivo que se declare que las demandadas no han abonado a ninguno de los trabajadores que prestan servicios para los distintos Consorcios de la provincia de Granada el complemento previsto en el art. 12.C del convenio Colectivo denominado "de Productividad e incentivos" que deberían de haber percibido en los años 2011 -2012, incumpliendo con lo dispuesto en dicho precepto y en segundo lugar que se les condene a abonarles a todos y cada uno de los trabajadores que prestan servicios para los mismos, los incentivos que deberían haber abonado los años 2011 y 2012 en la misma cuantía que las abonadas en el año 2010 con los incrementos que para los empleados públicos hayan experimentado sus salarios en las respectivas anualidades.
QUINTO.- El artículo 12 C) del Convenio colectivo del personal laboral de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), al regular el incentivo por productividad dispone que "El objetivo de este incentivo es reconocer el esfuerzo y el buen hacer del personal de las UTEDLT, tanto de forma individual como de forma colectiva, por la consecución de los objetivos propuestos a principios de cada año, con participación, información y consulta a la Comisión Paritaria de este Convenio colectivo en los criterios de distribución de los incentivos.- Para el periodo de vigencia del presente convenio e incentivo ascenderá a un máximo del 12% de la masa salarial bruta del total de los componentes de la UTEDLT, a distribuir entre el personal de la misma.".
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha venido estableciendo anualmente los Contratos Programa que dan lugar al reconocimiento y percepción de dichos incentivos de productividad.
SEXTO. - Instado el procedimiento previo a la vía judicial ante la Comisión de Conciliación y Mediación del SERCLA finalizó sin avenencia".
La sentencia de instancia dictada por la Sala de lo Social desestima en primer lugar las excepciones alegadas por los Consorcios de falta de legitimación pasiva del SAE, de inadecuación de procedimiento y de prescripción, y entrando en el fondo desestima la demanda basándose para ello en que en los años reclamados no se elaboraron los contratos programas que habrían justificado el cobro de los incentivos y argumentando que:
“Para el desarrollo de las funciones que tenían encomendadas los Consorcios UTEDLT han venido contando con una plantilla de personal, cuyos gastos se han venido financiando con cargo a subvenciones regladas concedidas anualmente por el Servicio Andaluz de Empleo con cargo a la Orden de 21 de enero del 2004.En el 2009 y 2010 se estableció una fórmula de cálculo lineal de dichos incentivos, en el 2011 el Servicio Andaluz de Empleo dictó resolución desestimatoria de dicha solicitud presentada para financiación del incentivo correspondiente por falta de disponibilidad presupuestaria provocada por la drástica disminución de fondos desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 2012 el personal de todos los Consorcios UTDLT fueron despedidos con efectos de 30 de septiembre del 2012 determinándose en los mismos por "causa objetiva por falta de disponibilidad presupuestaria para seguir financiando mediante subvenciones los gastos salariales del personal de los Consorcios. Luego por lo tanto si bien era cierto que hasta el 2010 la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía había venido estableciendo anualmente los Contratos Programa que dan lugar al reconocimiento y percepción de dichos incentivos de productividad. Sin embargo, debido a la falta presupuestaria determinó la eliminación de dichos Contratos Programas con lo cual no se podía al faltar los mismos a lo dispuesto en dicho precepto sobre todo teniendo en cuenta que para el cumplimiento del mismo". En el mes de diciembre se liquidará el resto del incentivo, conforme a los resultados obtenidos en la ejecución del Contrato Programa.", y cuando Orden de 21 de enero del 2004 en su art. 6.4 determinaba las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, Consorcios de la Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico y Empresas Calificadas como I+D dirigidas al fomento del desarrollo local determinaba que " la ayuda con cargo a este programa, tiene como finalidad cubrir los gastos de la estructura básica del personal de los consorcios..." así mismo se financiaran los importes resultantes de la consecución de los objetivos recogidos en los Contratos Programas suscritos entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico o el Servicio Andaluz de Empleo y los consorcios UTEDLT referentes al ejercicio anterior.." en consecuencia de lo cual ni se han establecido los Contratos Programas en base a los cuales se financiaban, ni se han determinado en el interno de la Unidad en cuestión el cuadrante de productividad que determinaría los objetivos conseguidos, por lo tanto difícilmente se puede dar cumplimiento y aplicación a dicho artículo, siendo además criterio esencial para determinar los objetivos datos o criterios de adecuación y de consecución de los mismos. Como dice al efecto la doctrina jurisprudencial reiterada entre otras la sentencia del T.S. de 6-11-2012, rec. 3940/2011:"...estamos ante "un complemento salarial por resultados, cuyo devengo es propiamente colectivo, alcanzándose, mediante los esfuerzos mancomunados de todos los trabajadores de la empresa, "colectivamente los objetivos propuestos, de manera que, si se alcanzan los objetivos, deberán repartirse mancomunadamente entre todos los trabajadores, sin que sea exigible ningún tipo de distinción en función de tiempo de trabajo o de resultados concretos".
Entendiendo que tales extremos no se han acreditado concluye la Sala que no es posible estimar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la aplicación del precepto convencional y, en consecuencia, el mecanismo desencadenante del devengo y cuantificación del complemento de productividad reclamado por los demandantes. Esta argumentación fundamenta la desestimación de la demanda.
Frente a la sentencia de la Sala del TSJ se interpuso recurso de casación ordinaria invocándose en primer lugar, al amparo de lo dispuesto en el art. art. 207 d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por entender que la sentencia incurría en error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, las siguientes revisiones de los Hechos Declarados Probados para rectificar el segundo Párrafo del Hecho Quinto e Introducir un nuevo Hecho Declarado Probado, en concreto el Quinto Bis en los siguientes términos:
Primero, en cuanto a la modificación del Hecho Quinto se propuso la siguiente redacción alternativa: “La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha venido estableciendo anualmente los Contratos Programa que dan lugar al reconocimiento y percepción de dichos incentivos de productividad desde el año 2003 hasta el 2008, dichos Contratos Programas han permitido el seguimiento de la actividad de los Consorcios, así como la valoración de dicha actividad a través de un incentivo a sus trabajadores; posteriormente, en los ejercicios 2009 y 2010, y a pesar de no haber suscrito Contratos Programas, se estableció una fórmula para el cálculo y el reparto de dicho incentivo, abonándose en consecuencia el incentivo correspondiente a la actividad desarrollada en los años 2009 y 2010 a cada uno de los Consorcios UTEDLT mediante subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo en los años 2010 y 2011, respectivamente, para su posterior reparto entre los trabajadores de los Consorcios.”.
Por su parte, el Hecho Quinto Bis debería de quedar redactado en los siguientes términos: “Que desde el año 2009 y hasta el año 2012 la actividad y objetivos de los Consorcios UTEDLT no se han venido recogiendo en Contratos Programas suscritos entre la Consejería de Empleo y cada uno de los Consorcios UTEDLT como consecuencia de los traspasos de competencias entre la entonces Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, derivados, en primer lugar, del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA n° 79 de 21 de abril de 2008) y el Decreto 117/2008, de 29 de abril, por el quo se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (BOJA, n° 87, de 2 de mayo de 2008) que en su artículo 2.4 estableció que la red UTEDLT quedaba adscrita a la Consejería Innovación, Ciencia y Empresa". Y, en segunda lugar, se produjo nuevo traspaso de competencias entre ambas Consejerías mediante el Decreto del Presidente 3/2009 de 23 de abril sobre reestructuración de consejerías, (B0JA n° 78, de 24 de abril de 2009) que en su artículo 5 adscribió nuevamente a la Consejería de Empleo la Red de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, cuya coordinación correspondía a la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo conforme at Decreto 70/2009, de 19 de mayo, por el quo se aprueba al estructura orgánica de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo (BOJA n° 85, de 20 de mayo de 2009).”.
Ambas revisiones de hechos declarados probados fueron expresamente admitidas finalmente por la Sala de lo Social del TS sirviendo así mismo para fundamentar la estimación del recurso.
Los tres motivos de fondo de la casación se interponían al amparo de lo previsto en el artículo 207 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por entender que la sentencia recurrida incurría en Infracción del Ordenamiento Jurídico; en el primero de ellos se alegaba la infracción de lo previsto en el artículo 12-c del convenio colectivo aplicable en relación con lo dispuesto en el art. 37 de la Constitución y los arts. 82-1, 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y el 1.256 del Código Civil; por el segundo motivo se denunciaba el quebranto del art. 3-1-b) y 3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art. 26-1 de dicho cuerpo legal, mientras que en el tercer motivo se invocaba la infracción por entender que la sentencia recurrida incurre en Infracción del artículo 41-1-d) y 4 del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia que los interpreta.
III.- VALORACIÓN JURÍDICA
El fondo de este asunto nos lleva directamente al análisis de la denominada “retribución por rendimiento”, y no solo de las reglas que fijan las fuentes de la obligación, sino especialmente de las que activan el devengo económico y las que imponen su autonomía respecto de las establecidas para calcular su cuantía. En efecto, este supuesto gira en torno al denominado “complemento de productividad y objetivos” recogido en el artículo 12 Convenio Colectivo del Personal Laboral de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de la provincia de Granada, cuyo apartado C) establece lo siguiente:
“El objetivo de este incentivo es reconocer el esfuerzo y el buen hacer del personal de las UTEDLT, tanto de forma individual como de forma colectiva, por la consecución de los objetivos propuestos a principios de cada año, con participación, información y consulta a la Comisión Paritaria de este Convenio Colectivo en los criterios de distribución de los incentivos.
Para el período de vigencia del presente Convenio el incentivo ascenderá a un máximo del 12% de la masa salarial bruta del total de los componentes de la UTEDLT, a distribuir entre el personal de la misma.
El cálculo de la masa salarial bruta total y de los incentivos en el caso de existir trabajadores o trabajadoras que no completen el total de un año de trabajo, será proporcional al tiempo trabajado. En el supuesto de suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijos o hijas no se hará esta proporción, entendiéndose como alta a efectos del cálculo y del abono del incentivo.
La forma de pago del Incentivo será la siguiente: en el mes de junio de cada año se abonará en concepto de anticipo un 6% del Salario Bruto Anual medio de los Técnicos (superiores y medios) y el 6% del Salario Bruto Anual para el Personal Administrativo. En el mes de diciembre se liquidará el resto del Incentivo, conforme a los resultados obtenidos en la ejecución del Contrato Programa.
El cuadrante de productividad de cada una de las personas afectadas por el presente Convenio debe ser publicitado en el tablón interno de la Unidad en cuestión, debiendo tener conocimiento del mismo todo el personal.
El periodo de devengo del incentivo corresponderá al año natural de referencia para su consecución. Se creará una Subcomisión del Contrato Programa, en el plazo máximo 30 días, contados a partir de la constitución de la Comisión Paritaria.”
Desestima la demanda el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía basándose en que, de un lado, no se habían establecido los Contratos Programas en base a los cuales se financiaban los incentivos y, de otro, en que no se había establecido en el tablón interno de cada Unidad en cuestión el cuadrante de productividad que determinaría los objetivos conseguidos, por lo que difícilmente podía darse cumplimiento y aplicación al artículo mencionado. Cita lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2012, recurso 3940/2011:
“(…) Estamos ante un complemento salarial por resultados, cuyo devengo es propiamente colectivo, alcanzándose, mediante los esfuerzos mancomunados de todos los trabajadores de la empresa, “colectivamente los objetivos propuestos, de manera que, si se alcanzan los objetivos, deberán repartirse mancomunadamente entre todos los trabajadores, sin que sea exigible ningún tipo de distinción en función de tiempo de trabajo o de resultados concretos”.
Por su parte, el Tribunal Supremo en su Sentencia reconoce el carácter colectivo que el convenio colectivo otorga al complemento, considerando que la asignación colectiva de la productividad también colectivamente ha de ser reconocida y atribuida, pero distinguiendo esta afirmación del hecho de que se alcancen o no los objetivos previstos de acuerdo con las reglas que para su determinación se fijan en el convenio concluyendo, en relación con esto último, que no puede excluirse el devengo del incentivo basándose en la indeterminación de los objetivos cuya concreción debería venir señalada en un denominado “contrato programa” que la Administración laboral andaluza no llegó a realizar.
En relación con argumentación desarrollada cabe destacar dos observaciones: La primera, que el propio sistema establecido en el convenio colectivo para el abono del incentivo muestra una concepción de este complemento paradójicamente alejada de cualquier motivación basada en la idea de productividad. Y ello se extrae claramente de la indicación de que en los seis primeros meses de cada ejercicio se produciría el pago del 50% y el resto al finalizar el año, unida al inexistente condicionamiento de dichos pagos a la obtención de objetivos (en la redacción del precepto estos objetivos aparecen en la motivación del complemento pero desaparecen en la determinación de su cálculo), lo que hace dudar, según la Sentencia, de la pretendida relación entre ejecución del contrato-programa y el devengo del denominado complemento de productividad, más aún cuando, en el caso planteado, los dos ejercicios anteriores dicho complemento se abonó sin que tampoco llegara a elaborarse el contrato programa.
La segunda indicación es relativa a los efectos de la indeterminación de los objetivos en cuanto a la exigibilidad del complemento de productividad; su fijación, en el caso que nos ocupa, no llegó a realizarse por parte de la entidad pública. Para este caso, es claro que la dejación o el abandono de sus responsabilidades por parte de la Administración no puede condicionar la efectividad de los derechos atribuidos a la otra parte. La potestad de imperium no puede en el ámbito de una relación contractual común –por muy condicionada que se presente ante la presencia de intereses públicos- no puede amparar la utilización de mecanismos irregulares ajenos a la protección de aquellos intereses. Desde esta perspectiva y fuera ya de la actuación dentro del marco de la legitimidad administrativa, no parecía inapropiado la invocación de la regla de derecho común contenida en el art. 1265 del Código Civil relativa a la prohibición de que la ejecución de los contratos quede sujeta al arbitrio de cualquiera de los contratantes. En nuestro caso, el cumplimiento de la obligación retributiva no podía quedar exceptuado en base a la inactividad del deudor cuyo incumplimiento de la obligación de fijar los criterios para identificar la productividad, pretendía convertir ahora en la excusa para el impago del complemento.
En definitiva, este es el argumento sobre el que la Sentencia construye la fundamentación del derecho de estos trabajadores a cobrar los casi dos años –anteriores a la fecha de su despido colectivo- que se le adeudaban por este concepto, de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de aplicación.
IV.- CONCLUSIÓN
La estimación del Recurso de Casación formulado por parte de un grupo numeroso de trabajadores de un consorcio público, concretado en la aplicación de un incentivo alcanzado en el Convenio Colectivo de aplicación, en definitiva, supone reconocer como no puede ser de otra forma, fuerza de ley al acuerdo alcanzado entre empresa y trabajadores, haciendo especial mención que de esta forma no puede en ningún caso quedar extramuros de la solución planteada, la negociación del citado Convenio.
Así, y a pesar de que no exista el Programa de Actuación que desarrolla el derecho a esos incentivos pactados durante los años objeto de reclamación, y con base en los artículos 82 y 83 del Estatuto de los Trabajadores que obligan a cumplir lo pactado, se estima el Recurso otorgando validez al Convenio de aplicación y ello aun haciendo abstracción de la falta de concreción del programa actuarial de referencia. Igualmente, con base en el artículo 1.256 c.c. que veda la posibilidad de que el cumplimiento del contrato o pacto pueda quedar al arbitrio de una de las partes, incluso en el supuesto de hecho de que por las causas que sean –con o sin justificación- no se haya podido confeccionar el Plan de Actuación que determina los incentivos reclamados, se concluye que se ha de estar a lo pactado en el Convenio Colectivo.
En definitiva, se confirma la fuerza normativa de los convenios colectivos como resultado de la voluntad negociadora de las partes firmantes con base en el artículo 1.255 c.c. y artículos 82 y 83 ET, con reflejo constitucional igualmente en el artículo 37 de la Carta Magna; y se hace sin ambages a pesar de no estar determinados los puntos concretos en que había de basarse los incentivos reclamados.
Tras una breve exégesis sobre la naturaleza del devengo salarial, y su concepción como anticipo lo que en opinión de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resultaría contradictoria con cualquier suerte de condición suspensiva en su derecho al cobro, es por lo que otorga fuerza vinculante a dicho acuerdo y condena en consecuencia a UTEDLT a su cumplimiento.
Para llegar a esa conclusión, el Tribunal Supremo desestima las alegaciones de la entidad demandada sobre la inexistencia de las subvenciones del SAE o la imposibilidad de desarrollo de los Contratos de Programa entre el citado SAE y los Consorcios Territoriales de la UTEDLT, insistiendo y sentimos remitirnos a un argumento tan circular a la fuerza normativa de lo pactado en convenio colectivo, como expresión de la autonomía de la voluntad con el citado límite del artículo 1.256 c.c.
En relación con lo anterior, concluye la sentencia objeto de comentario que el SAE no tiene legitimación pasiva, toda vez ni figura como empleadora de los recurrentes ni se deriva responsabilidad directa alguna por el abono de los complementos y subvenciones aportados.
RESUMEN
La sentencia objeto de análisis, resuelve un recurso de casación que había interpuesto un grupo de trabajadores frente a una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los actores y recurrentes son un grupo numeroso de ex trabajadores de UTEDLT que reclamaban unas cantidades variables que en concepto de incentivo constaban pactadas en el Convenio Colectivo de aplicación.
En dicha reclamación, el UTEDLT no está conforme con dicha reclamación argumentando para ello que no existiendo el Programa que desarrolla la actuación y devengo de esos incentivos, no es posible determinar que se ha producido su devengo ni en menor medida, cuantificar su importe, lo que según su leal entender hacía imposible su reclamación y cuantificación; en definitiva, inviable la acción de reclamación planteada.
En la resolución inicial, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia estima esa argumentación, desestimando por tanto la reclamación de cantidad formulada por los trabajadores del UTEDLT. Asimismo, señala dicha resolución recurrida en casación, que el SAE no ostenta legitimación pasiva en cuanto la relación jurídico-procesal estaba bien conformada, y no era responsable directa del pago de las cantidades reclamadas por los trabajadores.
En la sentencia dictada en el Recurso de Casación formulado por los trabajadores del Consorcio citado, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el motivo de Casación con base en el artículo 207 LJS, y por ende condena a la empresa ante el incumplimiento en el pago de los incentivos pactados en Convenio Colectivo, al abono de las cantidades así adeudadas, y ello a pesar de no existir el Programa de desarrollo y cálculo de los incentivos a que hacía referencia al citado Convenio Colectivo . Entiende la Sala que ante el incumplimiento de la obligación por parte de UTEDLT, responde de forma directa la empresa, aunque no el SAE, no siendo oponible frente a los trabajadores el hecho de que por las razones que sean, aun ni siquiera cuando fuesen justificadas, no se hubiera podido elaborar el Programa de Contratos necesario para determinar el devengo de los incentivos y la base de cálculo de su cuantía.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2016
FRAUDE DE LEY EN DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS ECONÓMICAS EN EL SECTOR PÚBLICO
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo reunida en Pleno de 24 de Marzo de 2.015; Recurso núm. 118/2013
RESUMEN
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 24 de Marzo de 2.015, declara la nulidad de un despido colectivo llevado a cabo por Entidades de Derecho Público y Servicio Andaluz de Empleo con el consiguiente derecho a la readmisión de los trabajadores.
Para aproximarnos a la sentencia que analizamos es preciso tener en cuenta que cuando la Administración Central decide transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía las políticas activas de empleo, ésta en virtud del principio de auto organización, crea los consorcios para llevar a cabo estas políticas en todas las provincias y regiones de Andalucía.
Los Consorcios son los Organismos públicos con los que la Junta de Andalucía, en base al principio de autoorganización, desarrolló durante un tiempo las políticas activas de empleo que transfirió la Administración Central a la Junta de Andalucía en el año 2002.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico sufragaba el 100% de los gastos del personal del Consorcio que conformaban la estructura básica y el 80%, 75% y 70% de los costes de personal de la estructura complementaria de los Agentes Locales de Promoción de Empleo del Consorcio en función del número de habitantes de cada uno de los municipios en los que se encuentren localizados.
El Ayuntamiento en el que resida la oficina de la Unidad Territorial sufragaría los costes de mantenimiento del inmueble, y los municipios que conformen la Unidad aportarán al presupuesto de la misma las cantidades necesarias para sufragar los gastos de funcionamiento de dicha Unidad en proporción al número de habitantes de cada uno de ellos.
Las causas aducidas para el despido colectivo efectuado (que afectaba a todos los Consorcios de la Comunidad) fueron la imposibilidad de financiarlos, ante la reducción de un 85% de los recursos destinados por el propio Servicio Andaluz de Empleo.
Admitiendo la tesis esgrimida por la defensa de la representación sindical de los trabajadores, estima el Tribunal Supremo la existencia de un fraude de ley, al haber sido provocadas por el propio Servicio de Empleo las causas económicas aducidas, con la finalidad de vaciar de personal los Organismos con carácter previo a su integración en el Servicio Andaluz de Empleo.
ABSTRACT
The Supreme Court, in its judgment of 24 March 2015, declared null and void collective redundancies carried out by bodies governed by public law and Andalusian Employment Service with the right to reinstatement of workers accordingly.
To approach the sentence analyzed must be taken into account when the central government decided to transfer to the Autonomous Community of Andalusia active employment policies, this under the principle of self-organization, creating consortia to carry out these policies all provinces and regions of Andalusia.
Consortia are public bodies with which the Government of Andalusia, based on the principle of self-organization, developed over a period of active employment policies that transferred the central government to the Government of Andalusia in 2002.
The Ministry of Employment and Technological Development defrayed 100% of staff costs the consortium that made the basic structure and 80%, 75% and 70% of the personnel costs of the complementary structure of Local Agents Employment Promotion Consortium depending on the number of inhabitants in each of the municipalities in which they are located.
City Hall in the office of the Territorial Unit resident would cover the maintenance costs of the property, and the municipalities that conform the Unit contribute to the budget of the same amounts necessary to cover the operating costs of the Central Unit in proportion to the number of inhabitants of each
The reasons given for the redundancies made (which affected all the Community Consortia) were unable to finance, reducing to 85 % of the resources allocated by the Andalusian Employment Service itself.
Admitting the thesis put forward by the defense of union representation of workers, the Supreme Court considers the existence of a circumvention of the law, having been caused by the Employment Service 's own economic reasons adduced, in order to empty the personal agencies prior to their integration into the Andalusian Employment Service.
- HECHOS
El procedimiento que pasamos a comentar tiene su inicio en el despido colectivo efectuado por los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local de la Provincia de Granada, ante la reducción de las subvenciones anuales que otorgaba el Servicio Andaluz de Empleo.
Se redujeron las subvenciones en un 85% respecto del año anterior, provocando así el despido de la totalidad de los trabajadores de todos los Consorcios de la Comunidad el 30 de Septiembre de 2.012 (90 directores y 697 Agentes Locales de Promoción de Empleo).
En los Consorcios de la provincia de Granada, se promovieron elecciones a Comité de Empresa, celebrándose las mismas el 3 de febrero de 2010, siendo elegidos 7 miembros por UGT y 2 por CCOO, en cuya representación se impugnó el acuerdo extintivo que aquí tratamos.
Se constituyó el Comité de Empresa el 12 de Marzo de 2010, aprobándose ese mismo día el reglamento de funcionamiento del mencionado Comité que fue remitido a la autoridad laboral para su registro y deposito el 15 de marzo, enviándose igualmente copia a la Presidencia de los Consorcios. El mencionado Acta Global fue presentada el 23 de marzo de 2010 ante la Oficina Publica de Registro.
Por el Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en su condición de Presidente de los 16 Consorcios que aquí tratamos, el 2 de agosto de 2.012 se remitió a los trabajadores de los mencionados Consorcios cartas individuales en las que se les comunicaba que se iba a iniciar un Expediente de Regulación de Empleo de despido colectivo de la totalidad de la plantilla del Consorcio en el que prestaba servicios el trabajador al que se dirigía la misma , como consecuencia del cese total de actividad, por causas económicas y que a los efectos de iniciar el periodo de consultas, eran convocados para el 29 de agosto, fecha en la que se pondría a su disposición la documentación legal exigida reglamentariamente, informándose asimismo acerca de la posibilidad en cumplimento de lo establecido en el art 41.4 del ET de atribuir su representación a una comisión de un máximo de tres miembros integrados por trabajadores del propio consorcio y elegida por estos democráticamente, o bien a una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos y representativos del sector.
El 29 de agosto de 2009, por el Presidente de los Consorcios UTEDLT de Granada, se hace la comunicación al Presidente del Comité de Empresa UTEDLT de la apertura del periodo de consultas en relación con la medida de despido colectivo de la totalidad de la plantilla de los Consorcios UTEDLT de Granada, informándole en dicho escrito que se encuentran a su disposición en formato digital en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo donde podrá retirarla, la documentación prevista por la normativa vigente para estos supuestos. En dicho escrito se le informa del traslado de una copia de dicha comunicación y de la documentación que le acompaña a la Autoridad Laboral con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.2 del ET, y así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.5 a) del ET, se les solicita la emisión de informe relativo a la afectación del volumen de empleo del Consorcio como consecuencia del procedimiento de despido colectivo. Por último, en dicha comunicación se solicita la puesta de acuerdo para fijar un calendario de reuniones a celebrar dentro del periodo de consultas.
Con fecha 30 de agosto el Presidente de los 16 Consorcios UTEDLT de Granada remite a la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada otras tantas comunicaciones de inicio del procedimiento de despido colectivo de la totalidad de la plantilla de cada uno de los Consorcios, fundamentándose en las causas objetivas previstas en los apartados c) y e) del artículo 52 del ET y la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores.
Durante el periodo de consultas tuvieron lugar dos reuniones, una primera a nivel autonómico y otra segunda a nivel de la provincia de Granada.
Con fecha 27 de septiembre de 2012 se comunica a la Delegación Territorial en Granada de la Conserjería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que, al haber finalizado el periodo de consultas sin acuerdo, se había adoptado por los Consorcios la decisión de proceder a la extinción de los contratos con fecha 30 de septiembre de 2012.
A los trabajadores de los 16 Consorcios se les notifica el despido de forma individual ese mismo día 27 de septiembre sin que en la carta se les especificara el importe de su indemnización y sin que se le haga entrega de la misma, ni se justifique la falta de entrega de la indemnización de 20 días por año de salario.
No podemos dejar de señalar, pues resulta de gran importancia para el dictamen del Tribunal Supremo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1/2011 de 17 de Febrero y su Disposición Adicional Cuarta, el Servicio Andaluz de Empleo se subrogaría en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, así como del personal de los Consorcios UTEDLT de Andalucía, desde la fecha en que se acordara su disolución, integrándose dicho personal de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas con la consideración de personal laboral de la agencia de régimen especial en la que se convertiría el SAE.
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 27 de julio de 2010 (BOJA de 28 de julio de 2010) se dispuso la extinción y liquidación de los Consorcios UTEDLT y el traspaso al SEA del resultante de la liquidación.
Es importante volver a señalar que en el caso de que los Consorcios hubieran optado por disolverse (ante la falta de capacidad económica y que estaba expresamente previsto en sus Estatutos), sus trabajadores se habrían integrado en el Servicio Andaluz de Empleo, lo que hubiera ahorrado a los mencionados Consorcios el pago de las indemnizaciones por despido, para cuyo pago el SAE aprobó una subvención extraordinaria de 5.846.298,62 euros.
Frente al despido Colectivo, se formula por el Comité de Empresa de Granada demanda de despido colectivo alegándose en primer lugar una serie de razones por las que se entiende que el despido debía declararse nulo por vicios de la negociación colectiva del ERE, improcedente por cuanto que además de no estar de acuerdo con las causas económicas invocadas en la comunicación de inicio de las conversaciones del ERE al Comité de Empresa y a los trabajadores no se justificaban dichas causas, e improcedente también por los vicios que se apreciaban en todas las cartas de despido; y así mismo, se argumentaba que la Consejería codemandada, tenía un plan preconcebido de disolver los Consorcios sin contar para ello con el Consejo Rector, incumpliéndose por la Junta de Andalucía la previsión legalmente prevista en la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz que preveía la integración de los ALPES en la Agencia Especial del Servicio Andaluz de Empleo.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El procedimiento se siguió en primera instancia ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, que dictó sentencia desestimatoria el 12 de Febrero de 2013, con las siguientes consideraciones:
Previa.- Se comienza explicando que los 16 Consorcios UTEDLT de la provincia de Granada demandados son corporaciones de derecho público que forman parte del sector público ex articulo 3.1 b) de la Ley de Contratos del Sector Publico, con personalidad jurídica e independiente de las entidades que la conforman, ex artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido en materia de Régimen Local, en relación con el artículo 6.7 de la Ley 30/1992 de RJAPAC, artículos 2 y 41 de sus Estatutos, articulo 3.1 e) de la Ley 30/2007 de 30 de abril y articulo 12 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
El Servicio Andaluz de Empleo junto a las entidades locales consorciadas son parte de cada Consorcio, componiendo su Consejo Rector, pero conforme a los preceptos citados son dichas corporaciones de derecho público la única titular de sus relaciones jurídicas. No pudiendo convertir en empleador de los trabajadores a los ayuntamientos consorciados, la parte alícuota de financiación que aportasen a cada uno de los Consorcios, sino la condición de que la prestación servicial retribuida por parte de los trabajadores se realice dentro del ámbito de organización y dirección de los ayuntamientos ex artículo 1.2 del ET, lo que no ha quedado acreditado en el relato de hechos probados , del que se desprende por el contrario que los trabajadores a los que les afecta el presente procedimiento han sido contratados por dichas corporaciones de derecho público y en todo momento han estado sometidos a su ámbito organicista y de dirección.
En cuanto al régimen económico y de financiación de los Consorcios, ponía de manifiesto que se financian con carácter anual, con cargo a las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero). Estando supeditada la concesión de las mencionadas ayudas, a la existencia de dotación presupuestaria para el correspondiente ejercicio económico (artículo 38 Orden 21-01-2004).
Primera. - No existe la alegada excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario respecto de los ayuntamientos, que no fueron demandados, al entenderse que la contratación de los trabajadores fue efectuada por los Consorcios y no ser objeto del pleito la cesión ilegal de los mismos.
Segunda.- Que el despido colectivo llevado a cabo no supone el alegado fraude de ley, al estimar que no se probó tal alegación por los demandantes y que, en todo caso, «la falta de personal del Consorcio, no implica su nula actividad, y por ende, su "obligada" disolución, al existir consecuencias administrativas diferidas en el tiempo que deben ser resueltas, como han sido por ejemplo, las indemnizaciones que por los despidos se han materializado con posterioridad, a su fecha de efectos».
Tercera. - Se considera que cada uno de los Consorcios son empresas distintas con personalidad jurídica propia, teniendo únicamente en común al cargo de Presidente, que recae, en todo caso, en el Delegado de la Consejería en Granada.
En base a lo anterior, se considera ajustado a Derecho «la solución
adoptada de presentar un expediente por cada Consorcio y que en función de los umbrales numéricos establecidos en el artículo 51.1 del ET, se hayan tramitado los 16 que hoy son objeto de impugnación. Ello puede explicar la remisión a cada uno de los trabajadores individualmente considerados de las comunicaciones fechadas en dos de agosto de 2012 con el ofrecimiento de la posibilidad contemplada en el art 41.4 del ET y la inicial preterición del Comité de Empresa que se estampa en el ordinal fáctico 20º (…)porque difícilmente puede hablarse de dispersión o imposición de algún interés
de alguna parte social ajena al Comité de Empresa de la provincia de Granada cuando no se han producido reuniones o negociaciones paralelas y no se ha llegado a votar ningún tipo de acuerdo».
Al entender ajustado a Derecho el «despiece» de la extinción colectiva de los contratos de trabajo en tantos expedientes como Consorcios, se llega igualmente a la conclusión de que no puede entenderse que se haya incurrido en vicio de nulidad al no haberse llevado a cabo un plan de recolocación de los trabajadores afectado, ya que ninguno de los mencionados Consorcios supera individualmente considerado el umbral de 50 trabajadores que establece el artículo 51.10 ET.
Igualmente, no considera como causa de nulidad suficiente el que no se hubiera respetado lo dispuesto en el artículo 51.9 ET en cuanto a los trabajadores mayores de 55 años, declarando que dicha infracción podría dar lugar a la reclamación de cumplimiento por parte del trabajador de manera individual.
Cuarta. - Se considera, en suma, que al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional 20ª ET, concurrían las causas económicas alegadas por los Consorcios, sin otra solución viable que no fuera la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla.
Frente a la Sentencia de la Sala del TSJ se interpuso Recurso de Casación ante la Sala de lo Social del TS, basando la misma en los siguientes motivos:
Primero. - Por entender que la sentencia recurrida incurre en Infracción del Ordenamiento Jurídico respecto de la forma de disolución de los Consorcios, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de sus propios Estatutos.
Adelantando la siguiente alegación de fraude de ley, se entendía que, por las directrices dadas por el SAE, se estaría convirtiendo por la vía de los hechos a los Consorcios en entes fantasmas con una existencia jurídica, pero sin funcionamiento, ni labores que desarrollar ante la falta de personal que desempeñe las funciones encomendadas.
Efectivamente el Presidente de los Consorcios contaría con potestad para proceder a efectuar despidos, pero la facultad de disolver los Consorcios (que es lo que realmente se efectúa con el despido del 100% de la plantilla) correspondería al Consejo Rector, órgano que no intervino en todo el proceso de despido colectivo.
Segundo. - Por Infracción del Ordenamiento Jurídico en cuanto a lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
En este punto se alegó el fraude de ley que supuso la disolución por la vía de los hechos de todos los Consorcios, con el previo despido de la totalidad de los trabajadores con la finalidad de burlar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero y su Disposición Adicional Cuarta.
Se señalan incluso las declaraciones de la Consejera de Hacienda ante el Parlamento de Andalucía en las que menciona su propósito de suprimir la totalidad de los Consorcios de las UTEDLT de Andalucía como medida de ahorro presupuestario.
Tercero. - Por Infracción del Ordenamiento Jurídico en cuanto a lo previsto en el artículo 51 ET sobre la negociación del Expediente de Regulación de Empleo.
Se alegaba que el proceso de despido colectivo se había llevado a cabo como un mero formalismo a cumplimentar, sin voluntad real de buscar soluciones alternativas y con vulneración de derechos de la representación de los trabajadores.
Se planteó para su valoración que no se había realizado propuesta alguna para evitar el despido del 100% de los trabajadores, vulnerando así la obligación de negociar con buena fe y con vistas a la consecución de un acuerdo, lo que también sirve de base para la falta de agotamiento del periodo de 30 días legalmente previsto para la negociación del ERE y la notificación de los despidos individuales antes de finalizar dicho periodo, con infracción de las exigencias previstas para dicha carta. Igualmente, que habida cuenta de las irregularidades que existieron a la hora de formar la mesa de negociación se habría incurrido en un defecto de nulidad, pues se entiende que la negociación corresponde única y exclusivamente a los representantes de los trabajadores y que la atomización de las negociaciones por Consorcio contravendría igualmente los derechos de los trabajadores afectados.
Cuarto. - Por Infracción del Ordenamiento Jurídico en cuanto a lo previsto en el artículo 51.1 ET en relación con la DA Vigésima y artículo 52.e del mismo Cuerpo Legal.
Se planteaba que no había existido una falta de fondos durante tres trimestres consecutivos y que, para el caso de estimar la existencia de dicha falta de fondos, habría de haberse aplicado el criterio de prioridad de permanencia que recoge la propia Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores, pero en modo alguno proceder al despido indiscriminado de la totalidad de la plantilla.
Planteado así los términos del debate la Sala del Tribunal Supremo, por lógica sistemática, entra a valorar en primer lugar el alegado fraude de ley pues su estimación provocaría que al haber nacido con un vicio que conlleva su nulidad desde el inicio, por lo que haría innecesario el examen de los demás motivos del recurso relativos a la calificación de actos posteriores, realizados durante la tramitación del despido colectivo o al concluir el mismo.
La conclusión a la que se llega por parte del Tribunal Supremo a través de un razonamiento «que no ofrece excesiva complejidad» como es el siguiente:
Primero. - Los Consorcios UTEDLT podían disolverse por exclusiva voluntad de sus Entes locales integrantes sin que esto les comportase coste alguno, puesto que por disposición legal autonómica esa extinción supondría que los trabajadores se integrasen en el SAE sin solución de continuidad.
Segundo. - Pese a ello, las UTEDLT optan por la salida que les iba a producir perjuicio económico [despedir colectivamente, indemnizando] y que a la vez sacrificaba la estabilidad laboral de los trabajadores [impidiendo la subrogación empresarial que atribuía al SAE la legislación autonómica
Tercero. - Carece de todo sentido no proceder a la disolución de los Consorcios cuanto la inexistencia de personal conlleva que pudieran acometerse las funciones que tienen atribuidas.
Cuarto.- Es altamente significativo que la decisión de despedir a todos los trabajadores y no la de disolver las UTEDLT [económicamente beneficiosa para la empresa, legalmente prevista y protectora de los derechos laborales] se tome bajo la
Presidencia -tanto del propio Consorcio como de su Consejo Rector- del
Delegado Provincial de Empleo y que se haga de forma simultánea por todos
los Consorcios, hasta el punto que la primera reunión del periodo de consultas
se produzca conjuntamente para todos ellos, pese a que cada UTEDLT está
dotada de personalidad jurídica y había iniciado independientemente su
expediente de despido colectivo.
Quinto. - También resulta de importancia a los efectos del juego de las presunciones el que después de que los Ayuntamientos integrantes del Consorcio hubiesen asumido aparentemente -con su decisión de despedir- afrontar un cuantioso gasto por las obligadas indemnizaciones [la UTEDLT como tal ya no disponían de financiación alguna], que la Junta de Andalucía les conceda una subvención excepcional [5.846.298,62€] precisamente para atender en su integridad el pago de las indemnizaciones.
Sexto. - La intencionalidad fraudulenta se evidencia en las comunicaciones que sobre la decisión extintiva fueron enviadas individualmente a cada uno de los trabajadores afectados y en las que de manera inequívoca se presenta la extinción de los contratos de trabajo como paso previo a la disolución del ente.
La Sentencia llega a calificar de sofisma el argumento esgrimido por el TSJA para la consideración de la procedencia del despido colectivo en que el despido de la totalidad de la plantilla no supondría su nula actividad, al existir consecuencias administrativas diferidas (el propio pago de las indemnizaciones por despido), ya que dicha afirmación parte de la base de la base de que procedería el despido colectivo e ignorando que tales «consecuencias diferidas» no serían las funciones propias de los Consorcios sino las que acompañan a la disolución de cualquier ente.
Igualmente señala que precisamente para que pueda apreciarse la existencia de un fraude de ley, será necesario que el organismo que intenta evitar subrogarse en los contratos (SAE) no actúe directamente sino a través de los Consorcios, dándoles las directrices oportunas.
- COMENTARIO
El fondo del asunto quedó reducido a la existencia o no de un fraude de ley a la hora de llevar a cabo el despido colectivo de la totalidad de la plantilla de todos los Consorcios de la Comunidad.
Los antecedentes normativos a tener en cuenta eran bien claros: por un lado, la ley 1/2011 de 17 de febrero establecía que el Servicio Andaluz de Empleo se subrogaría en los bienes y derechos de los Consorcios una vez que éstos se disolvieran, produciéndose una sucesión de empresa respecto de los trabajadores que en ellos prestaran sus servicios.
Así mismo, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 27 de julio de 2010 se dispuso la extinción y liquidación de los Consorcios UTEDLT.
La normativa, por tanto, no dejaba lugar a dudas sobre el camino a seguir y la integración de todos los trabajadores de los Consorcios en el Servicio Andaluz de Empleo y la manera de burlar la normativa que se fijó en un momento determinado fue la de dejar los Consorcios sin contenido, con la finalidad de que Servicio Andaluz de Empleo no tuviera nada en lo que subrogarse.
El artículo 6.4 del Código Civil nos define el fraude de ley como «los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él», añadiendo el artículo 7.2 que «la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo». La jurisprudencia ha definido dicha actuación como «una forma de "ilícito atípico", en la que asimismo se busca crear una apariencia, que aquí es la de conformidad del acto con una norma ("de cobertura"), para hacer que pueda pasar desapercibida la colisión del mismo con otra u otras normas defraudadas que, por su carácter imperativo, tendrían que haber sido observadas. El negocio fraudulento, como concreción de la doctrina de Ley a que alude el artículo 6.4 del Código Civil, supone la existencia de un negocio jurídico utilizado por las partes buscando la cobertura o amparándose en la norma que regula tal negocio y protege el resultado normal del mismo (ley de cobertura) con el propósito de conseguir, no tanto ese fin normal del negocio jurídico elegido, como oblicuamente un resultado o fin ulterior distinto que persigue una norma imperativa (ley defraudada)»
Desde el ámbito de la Jurisdicción Social, se han venido estableciendo los requisitos para que puedan estimarse la existencia del mencionado ilícito que son:
Primero. - Que el acto realizado sea contrario al fin práctico que la norma defraudada persigue y su pongan en consecuencia su violación efectiva.
En el caso que nos ocupa, la legislación establecía claramente que los trabajadores de los Consorcios UTEDLT se integrarían en el Servicio Andaluz de Empleo una vez que aquellos se disolvieran.
Segundo. - Que la norma de cobertura en que el acto pretenda apoyarse no vaya dirigida, expresa y directamente a protegerlo.
Es evidente que en Derecho cabe la posibilidad de plantear un despido por causas económicas y la propia Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad del despido por causas económicas en el sector público, cuando se cumplen determinados requisitos, como son la insuficiencia presupuestaria.
Tercero. - Que la actuación se encamine a la producción de un resultado contrario o prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal resultado se manifieste de forma notoria e inequívocamente.
En nuestro supuesto, la insuficiencia presupuestaria fue creada ad hoc por la propia administración para poder justificar el despido colectivo, aprobando incluso una subvención extraordinaria para el pago de las indemnizaciones por despido que resultaba más gravosa que mantener en funcionamiento los organismos que se pretendían disolver.
Es aquí donde la Sentencia comentada estima que se cumplen los requisitos para apreciar el fraude de ley en la conducta de la Administración, pues en lugar de actuar conforme a la previsión que años antes se recogía en la Ley 1/2011 de 17 de febrero, integrándose los trabajadores de los Consorcios en el Servicio Andaluz de Empleo, previa disolución de aquellos, se vacía de trabajadores dichos Consorcios (cuyo gasto en personal representaba más del 90% del presupuesto de los mismos), por lo que en el momento de su disolución ya no habría nada en lo que subrogarse.
Teniendo en cuenta que el los Consorcios UTEDLT podrían haberse disuelto ante la drástica reducción que se produjo de las subvenciones a ellos dirigidas, el hecho de optar por el despido colectivo de la totalidad de la plantilla (con las consecuencias económicas para los propios Consorcios y las sociales para sus trabajadores) es un claro indicativo de la desviación de poder por parte de la Administración Pública, que de esta forma pretendía burlar lo dispuesto en la legislación autonómica para dichos trabajadores.
Por último, hemos de recordar que conforme a lo dispuesto en el art. 124-13 de la Ley de la Jurisdicción Social “El trabajador individualmente afectado por el despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los arts. 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuación se señalan… b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través del procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las siguientes reglas:
1ª El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.
2ª La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.”.
En ese ulterior procedimiento es evidente que lo único que será objeto de discusión será la antigüedad, categoría profesional y salario, no podrá discutirse la calificación del despido, por lo que aún queda por ver cómo asumirá la Administración autonómica la readmisión y recolocación de cientos de trabajadores con los que no se contaba desde hacía cuatro años.
- CONCLUSIÓN
La estimación del Recurso de Casación planteado nos hace ahondar en la finalidad de los actos que realizan las administraciones, no valorando únicamente si de manera formal se han cumplido los requisitos para llevar a cabo sus actuaciones sino en ir más allá y someter al control judicial la motivación que empuja a efectuar tales actos y si dicha motivación pudiera ser contraria a Derecho.
Además, el Tribunal Supremo abrió la puerta a la consecuencia de nulidad del despido cuando el mismo se efectúa en fraude de ley o abuso de derecho.
No podemos olvidar que según el literal de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el despido colectivo sólo se entenderá nulo cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (por convalidación en Julio de 2012 de la reforma laboral aprobada por Decreto en Febrero de 2012).
Anteriormente (febrero de 2012) se entendía que cabía la nulidad también cuando el despido colectivo se hubiera efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas o con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, pero al convalidarse la reforma laboral se suprimió expresamente esta mención al fraude.
Por tanto, la Sentencia comentada no sólo es de suma importancia en cuanto al número de trabajadores afectados, las consecuencias que actualmente se están derivando de la actuación de la Administración autonómica y la propia calificación de fraude de ley de la actuación de la Administración, sino que abre la puerta a la declaración de nulidad por fraude de ley que el legislador parecía haber cerrado.
Plantea el Tribunal Supremo que la «desaparición» del fraude de ley como causa de nulidad en los despidos colectivos se debe a una mera omisión del legislador, pues ciertamente el apartado segundo del artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, recoge la posibilidad de impugnación de dichos despidos por fraude.
Pero como consecuencia de la Sentencia aquí comentada hemos podido comprobar que el Alto Tribunal comienza a extender los efectos de nulidad por fraude de ley al despido individual, en resoluciones que toman como base argumental la aquí comentada, por lo que en los próximos meses habrá de estarse muy atento a la evolución jurisprudencial a la hora de fijar las consecuencias del fraude de ley en la extinción de los contratos.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2017
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR IMPAGO DE LA PRIMA DE SEGURO QUE CUBRE LAS INDEMNIZACIÓN EN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de Septiembre de 2.015; Recurso núm. 882/2015
Antonio Torrecillas Cabrera. Socio Director Departamento Derecho Laboral.
José Luis Gutiérrez Romero. Abogado Departamento Derecho Laboral.
Martínez-Echevarría Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 17 de septiembre de 2.015, declara la responsabilidad solidaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, así como de la empresa en liquidación que extinguió los contratos en proceso de regulación de empleo.
El motivo para declarar dicha solidaridad se basa en la falta de pago por parte de la administración pública de las primas del seguro contratado para asegurar el abono a los trabajadores de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo en forma de renta mensual vitalicia.
Admitiendo la tesis esgrimida por la defensa de los trabajadores, estima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, constando acreditado que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía figuraba como deudora de la póliza de seguro contratada, a esta misma institución correspondía las consecuencias del impago de la prima, condenando a hacer frente a la renta vitalicia acordada para los trabajadores.
ABSTRACT
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of September 17, 2,015, declares solidarity of the General Directorate of Labor and Social Security of the Junta de Andalucía, as well as the company in liquidation that extinguished the contracts in process of employment regulation.
The reason for declaring this solidarity is based on the non-payment by the public administration of the insurance premiums contracted to ensure the payment to workers of the compensation for the termination of the employment contract in the form of a monthly annuity.
Admitting the thesis put forward by the defense of the workers, the Andalusian High Court of Justice estimates that, stating that the General Directorate of Labor and Social Security of the Andalusian Government was a debtor of the contracted insurance policy, Institution corresponded to the consequences of non-payment of the premium, condemning to face the annuity agreed upon for the workers.
1.-PLANTEAMIENTO
En el procedimiento que da origen a la presente sentencia comentada se analizan y discuten las otras consecuencias que el famoso procedimiento penal de los ERES cuya posible responsabilidad penal se está investigando en un Juzgado de Instrucción de Sevilla.
En definitiva, se trata de que la Administración tutela unos acuerdos extintivos de la relación laboral acordados en unos expedientes de regulación de empleo de empresas privadas, en éste caso la empresa Dhul, que acuerda extinguir la relación laboral de una serie de trabajadores basándose en causas económicas; se llega al acuerdo de sustituir la indemnización pactada en el ERE por una renta vitalicia, y para garantizar el pago de esa renta vitalicia se acuerda externalizarla a través de una compañía aseguradora. Es preciso recordar que en ese momento histórico los ERES tenían que ser aprobados por la Administración Laboral.
Es la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía quien elige a la referida Aseguradora y quien se hace cargo del pago de la prima porque previamente lo ha recibido de la sociedad que se sometió al ERE, convirtiéndose así en tomadora del seguro, aunque quien figura como asegurada es la empresa, figurando como beneficiarios de la póliza colectiva todos y cada uno de los trabajadores a quienes se les especifica en su certificado individual las cantidades que van a ir recibiendo en razón al salario que cobraban, a la diferencia que les va a quedar tras el agotamiento de la prestación de desempleo y en razón a la edad, según lo pactado en el ERE entre los representantes de la empresa y de los trabajadores.
Ciertamente la Dirección General de Trabajo no ha tenido mucho acierto a la hora de ir eligiendo a las compañías aseguradoras que sucesivamente han ido asegurando la renta vitalicia, puesto que hasta en tres ocasiones la aseguradora ha sido declarada en concurso de acreedores, pero se da la circunstancia de que con la última que se contrató fue con la belga APRA LEVEN NV, que deja de abonar lar rentas vitalicias a partir del 1 de febrero de 2011 y que para desgracia de los trabajadores no existe en Bélgica un Organismo similar al Consorcio de Compensación de Seguros que se haga cargo de las indemnizaciones en el supuesto de declaración de insolvencia de la aseguradora.
En primer lugar, los administradores concursales belgas les comunican a todos y cada uno de los trabajadores beneficiarios de las rentas vitalicias que no les seguirán pagando porque se encuentran en situación de insolvencia, capitalizando lo que les queda por percibir y les hacen entrega a todos ellos la misma proporción de tal capitalización a la que tienen derecho con cargo al efectivo que tenía en ese momento la sociedad concursada.
No obstante, cuando llega el momento del juicio la aseguradora cambia de postura y sostiene que el motivo del impago no es la insolvencia, sino que la Dirección General de Trabajo no les ha abonado la prima a la que tenían derecho, y así se refleja en la declaración de hechos probados.
La conclusión a la que llega el Juzgado y que es confirmada por la Sala en cuanto al reconocimiento de la Administración Pública está en consonancia con otro procedimiento similar que se ha llevado por el Despacho, en ésta ocasión con motivo de otro ERE, en éste caso de Hitemasa en Málaga, y en el que a diferencia del supuesto analizado en éste comentario, la Administración sí hizo frente al pago de la prima de la póliza y por ello tanto el juzgado como la Sala de lo Social TSJ Andalucía (Málaga) en sentencia de 5-12-2013, llegan en éste caso a absolver a la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, y manteniendo la condena de la empresa, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, se condena a la compañía aseguradora belga APRA LEVEN NV.
Precisamente, el TS en S. del pleno de 15 de diciembre de 2016 desestima un recurso contra una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid en la que sirviéndose como sentencia de contraste sentencia de la Sala de Málaga concluye que no se puede condenar a la empresa sometida al ERE y suscriptora del plan de jubilación por cuanto que “como hemos concluido en el precitado RCUD 1514/2015, que debe descartarse cualquier imputación de fraude de ley en la actuación empresarial, no sólo a la vista de las prescripciones legales antes analizadas, sino también de las que contiene el Reglamento aprobado por RD 1588/99, de 15 de octubre, cuyo art. 3.1 reitera el mandato de que «una vez instrumentados los compromisos por pensiones conforme a lo previsto en este Reglamento, la obligación y responsabilidad de las empresas por los referidos compromisos por pensiones se circunscribirán, exclusivamente, a los asumidos en dichos contratos de seguro y planes de pensiones".
2.- HECHOS
El procedimiento tiene su inicio en un expediente de regulación de empleo que finalizó con acuerdo el 15 de abril de 2.002, por el cual se extinguieron setenta y siete puesto de trabajo, reconociéndose la situación de crisis económica que atravesaba la empresa.
En dicho acuerdo se especificaban las cantidades indemnizatorias a percibir por cada trabajador, en los siguientes términos:
- Aquellos trabajadores que a fecha uno de enero de 2002 tuvieran cumplidos los 60 años, se le reconocerá el 95% del salario neto que hubieran percibido en el año 2001.
- Aquellos trabajadores que a fecha uno de enero de 2002 tuvieran cumplidos los 57 años y menos de 60 años, se le reconocerá el 90% del salario neto que hubieran percibido en el año 2001.
- Aquellos trabajadores que a fecha uno de enero de 2002 tuvieran cumplidos los 53 años y menos de 57 años, se le reconocerá el 95% del salario neto que hubieran percibido en el año 2001.
- Aquellos trabajadores que cumplan la edad de 50 años antes del 31 de diciembre de 2002 y aquellos que tengan entre 50 y menos de 53 años, se les reconocerá el 80% del salario neto que hubieran percibido en el año 2001.
- Aquellos trabajadores que no estén de acuerdo con este plan y renuncien manifiestamente e implícitamente al mismo (mediante escrito) podrán acogerse a la cantidad que le sea asignada por el FOGASA.
El 17 de abril de 2.002, la empresa solicita autorización a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía para la extinción del contrato de 77 trabajadores de su plantilla, alegando causas económicas, técnicas y de organización, autorizándose por dicho organismo el 24 de mayo de 2.002.
Posteriormente, los trabajadores firman la comunicación de extinción de sus relaciones laborales, con la recepción de las cantidades correspondientes como consecuencia de lo acordado en el citado Expediente de Regulación de Empleo. En dichas cartas se indica que la empresa pone a disposición de los demandantes un "plan personal de renta".
En ejecución de dicho plan, se suscribe póliza de seguro colectivo de rentas de supervivencia con la compañía personal LIFE, y posteriormente, el 28 de noviembre de 2008, con la compañía APRA LEVEN NV. Estos trabajadores se acogieron al citado plan, suscribiendo pólizas individuales del seguro colectivo.
El tomador de dichos contratos de seguro era la empresa y los asegurados, los trabajadores demandantes. La prestación asegurada consistía en el pago de una renta de supervivencia al asegurado mientras viviese o, en su caso, a los beneficiarios de la reversión de la renta en caso de fallecimiento del asegurado.
En cuanto a la prima, la misma se fracciona en tres partes, la primera, vencía el día 1-10-2008 y fue correctamente abonada. Los dos restantes vencimientos de dicha prima se fijan los días 3-1-2009 y 3-1-2010 no haciéndose frente a su pago. Según las Condiciones Particulares del Seguro, estos dos vencimientos de prima se abonarían por la Consejería de Empleo, Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. En cada una de las pólizas se hace constar que, en caso de impago por parte de la Consejería, las rentas pactadas se verán reducidas en el mismo % de impago que se produzca.
Por Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de fecha 15-3-2011, se declara a la empleadora en situación de concurso voluntario.
Con fecha 4-3-2011, la autoridad supervisora de seguros belga CBFA revoca la autorización a APRA LEVEN, iniciándose proceso de liquidación de dicha entidad. En fecha 3-2-2011, la Comisión Bancaria, Financiera y de los Seguros decidió suspender el pago de las rentas de los trabajadores, que de hecho ya estaban suspendidas desde enero de dicho año por la aseguradora.
Así pues, los trabajadores presentaron las correspondientes papeletas de conciliación frente a la empresa y reclamación administrativa previa frente a la administración pública.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El proceso se siguió en primera instancia ante el Juzgado de lo Social número 7 de Granada, que dictó sentencia parcialmente estimatoria el 11 de diciembre de 2.013, en la que, resumidamente se exponía lo siguiente:
Primero. - Se estimó la demanda iniciadora del procedimiento, declarando el derecho de los actores a percibir las cantidades que se concretan en el Hecho Probado Duodécimo de dicha Sentencia, condenando a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía a su pago más el interés legal.
Segundo. - Se estimaba la excepción de falta de legitimación pasiva de la empleadora, al entender el juzgador de instancia que la administración pública era la única obligada al pago de la prima del seguro que cubría la contingencia, asumiendo así las consecuencias de su impago.
Tercero. - Se desestimaban las excepciones de falta de reclamación administrativa previa, de prescripción y de jurisdicción, todas ellas planteadas por la administración pública finalmente condenada.
Respecto de la falta de reclamación administrativa previa y tras requerir a los demandantes la acreditación de su interposición, se desestimaba, al constar su interposición con carácter previo a la llamada de la administración al proceso, por lo que se desestimaba igualmente la excepción de prescripción.
Por último, se entraba en la doble excepción de incompetencia de la jurisdicción social planteada por la administración pública.
Por un lado, se desestimaba la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, al entender que la renta mensual que percibirían los trabajadores lo era en concepto de indemnización por despido, correspondiendo por tanto su conocimiento a la jurisdicción social.
Y por último se desestimaba la competencia de la jurisdicción mercantil, pues las extinciones contractuales se produjeron antes de la declaración de concurso de la empresa.
Frente a la sentencia de primera instancia se interpusieron sendos recursos de Suplicación, tanto por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía como por la representación de los trabajadores.
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía fundaba el primer motivo de su Recurso en por infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, en concreto, los artículos 13.a) de la Ley 28/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, l y 8.1º, 2b) y 10.lº, 2º ,3º,4 º y 5°, además de la DTª2ª y demás concordantes, y los arts. 1 y 2 de la propia Ley 36/2010, de 11 de octubre, de la Jurisdicción Social, y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2009, sobre la cuestión procesal de Incompetencia de Jurisdicción y los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subversiones, artículos l, 2, 3, 5 y 6 de la misma en orden al régimen jurídico de las subvenciones, y por extensión de la Ley de Subvenciones de Andalucía y art. 5 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Se reiteraba por la recurrente las alegaciones tendentes a derivar el conocimiento del procedimiento a la jurisdicción contencioso-administrativa, al considerar que el pago de una renta vitalicia a los trabajadores debía ser considerado como subvención, conociendo de ella, por tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa.
El TSJA entra a conocer sobre la cuestión de competencia, no sin antes aclarar que lo hace de oficio, al considerar que el recurso planteado por la administración pública incumple en este punto los requisitos del recurso de suplicación, que obligan a concretar si la infracción alegada lo es por interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, argumentando suficiente y adecuadamente las razones que crea le asisten para así afirmarlo, explicando en derecho exactamente las causas y alcance de la censura jurídica pretendida, de forma que haga posible que la Sala pueda resolver (principio de congruencia) y que la parte recurrida pueda defenderse de los motivos que constan en el recurso (principios de tutela judicial efectiva y contradicción).
Como decimos, se entra a valorar la facultad del orden jurisdiccional social para conocer la presente litis, concluyendo que la jurisdicción social es la competente, pues nos encontramos ante una indemnización derivada de una extinción de los contratos por un expediente de regulación de empleo, siendo el “germen” de la reclamación de los trabajadores indudablemente laboral.
El segundo motivo de impugnación se argumenta en una pretendida infracción del artículo 8 de la Ley 22/2003, d 9 de julio, Concursal y art. 5 de la Ley 36 /2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, al considerar la administración pública que el pleito debería haber sido conocido por la jurisdicción mercantil, al haber entrado la empresa en concurso con posterioridad al expediente de regulación de empleo que afectada a los trabajadores.
En este punto, el TSJA razona que si bien la jurisdicción del juez del concurso de acreedores es exclusiva y excluyente entre otras, de las acciones sociales que tengan por objeto la extinción , modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, lo cierto es que cuando los despidos colectivos son ejecutados antes de la declaración del concurso el juez mercantil no tiene, inicialmente,
competencia al respecto y los administradores concursales deberán ejecutar el acuerdo sobre los despidos colectivos y las demandas pudieran impugnar los mismos, tras la declaración del concurso, se tramitan ante el órgano de la jurisdicción social competente, quien deberá emplazar a los administradores concursales para que defiendan los intereses de la masa (todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 64.1 en relación con el 50.4 de la Ley Concursal).
Como tercer motivo de impugnación se alega la infracción de los artículos 24 de la Constitución Española y art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social al considerar la administración pública que le causaba indefensión el que las reclamaciones previas a la interposición de la demanda se hubieran aportado en trámite de diligencia final.
Desestima el TSJA el anterior motivo, pues el juzgador de instancia no sustituyó el trámite de reclamación previa por la diligencia final, sino que a través de dicho trámite procesal se permitió probar que dicha reclamación previa se había efectuado en tiempo y forma.
Como cuarto y último motivo de impugnación se alega la infracción de los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 50/1980 de 8 de octubre, del Contrato de Seguro y de los artículos 1.089 y 1.159 del Código civil, pues entiende que el tomador del seguro que garantizaba el cobro de la renta mensual vitalicia de los trabajadores, era la empresa que extinguió sus contratos.
Nuevamente el TSJA desestima el motivo, causa central de la impugnación, realizando un acertado razonamiento en base a los hechos declarados probados en la instancia.
Se declara la responsabilidad de la administración pública, pues consta como hecho probado obtenido a través de las condiciones particulares del seguro, la obligada al pago de las primas de dicho seguro era la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, al ser garante la administración reseñada de las responsabilidades asumidas por la empresa, mediante la obligación del pago de las primas, debe ser igualmente responsable de las consecuencias que comporta dicho impago.
Por parte de los trabajadores se impugnaba la sentencia de instancia al amparo del apartado e) del artículo 193 de la LJS, por infracción del artículo 51.8 del Estatuto del os Trabajadores en relación con los arts. 1 y 7 de la Ley de Contratos de Seguro y la jurisprudencia que lo interpreta, pues al sustituirse la indemnización de la extinción de la relación laboral por rentas vitalicias, es la empresa la responsable de seguir abonado las mismas hasta la fecha acordada, al hallarnos ante una obligación de tracto sucesivo, con independencia de que se acordara que para garantizar el cobro se firmara un acuerdo con una compañía aseguradora.
En este caso, el TSJA estima el motivo, pues, aunque la empresa hubiera concertado un seguro que garantizaba el pago de las cantidades, esto no significa que la responsabilidad para con sus trabajadores se desplace hacia el asegurador, sino que ambos se convertirán en deudores solidarios.
- COMENTARIO
Los tres ejes fundamentales del procedimiento podrían dividirse en la competencia de la jurisdicción social para conocer de la controversia, la responsabilidad solidaria de la administración por el impago de la prima del seguro contratado para el cobro de los trabajadores de la indemnización por despido convertida en renta mensual vitalicia, así como la responsabilidad de la propia empresa que extinguió los contratos a pesar de haber suscrito el tan mencionado contrato de seguro.
Respecto de la competencia del orden jurisdiccional social, resulta importante recalcar que el orden contencioso-administrativo no será competente en las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque
estén relacionadas con la actividad de la administración pública.
En el supuesto de estudio no podemos olvidar que la jurisdicción social tiene expresamente atribuidas las resoluciones de las disputas que versen sobre la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo.
Como ya avanzábamos en el análisis de la resolución comentada, la reclamación de los trabajadores tiene su origen en la forma en la que se percibió la indemnización a la que tenían derecho los trabajadores afectados, pues en lugar de percibir una cuantía determinada a tanto alzado, se pactó entre empresa y representación sindical el que las indemnizaciones se abonaran en forma de renta vitalicia, garantizándose su pago a través de la firma de un contrato de seguro colectivo con una empresa dedicada a tal fin.
Por tanto, teniendo dicha renta vitalicia el carácter de indemnización por extinción contractual, no cabría duda acerca de la competencia de la jurisdicción social e incluso aunque se pretendiera dar el carácter de subvención a las rentas percibidas por los trabajadores, el hecho de que la motivación de dicha subvención fuera la extinción de los contratos de trabajo, haría que el orden jurisdiccional competente siguiese siendo el social.
Respecto de la responsabilidad solidaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, la misma proviene de dos hechos: el primero de ellos es la obligación contraída por la administración pública para el pago de las primas del seguro que garantizaba la renta mensual y el segundo de ellos es la conducta negligente de esta misma administración, que con el impago de la prima provocó que la entidad aseguradora diera por resuelto el contrato, con el consiguiente perjuicio.
En cuanto a la obligación contraída por la administración, es indiscutido que la Ley del Contrato de Seguro establece que el obligado al pago es el tomador (en este caso, la empresa) pero también es cierto que en este caso se habría producido frente a la compañía de seguros una asunción de deuda por parte de la administración, expresamente aceptada por la aseguradora, aceptación por el acreedor que resulta imprescindible para que opere tal asunción.
Con dicha asunción de deuda no se da una coexistencia de dos créditos frente a dos deudores, sino que quien asume la deuda reemplaza al deudor originario en la obligación del pago, razón por la cual resulta absolutamente imprescindible la aceptación expresa por parte del acreedor de dicho cambio.
En el caso que nos ocupa, la asunción de deuda, es decir, la obligación del pago de las primas, se reflejó en las condiciones particulares del contrato de seguro, sirviendo dicha póliza como pacto expreso por el que una de las partes asumía la deuda y la otra admitía el cambio del deudor obligado a satisfacer las primas.
Así pues, establecido el que la obligada al pago era la administración pública, las consecuencias de la falta de abono de la prima que provocó la resolución del contrato de seguro recaían sobre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, legitimando que los trabajadores afectados por el funcionamiento anormal de la administración obtuvieran amparo en su reclamación.
Por último no podemos dejar de lado el que la empresa, en un principio tomadora del seguro que garantizaba el pago de la renta mensual a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo también debía responder de manera solidaria frente al impago que sufrieron los trabajadores, pues la responsabilidad al pago de la renta mensual no se desplazaba de manera definitiva a la aseguradora, por cuanto las cantidades a abonar responden a deudas contraídas por la empresa con los trabajadores derivadas del Expediente de Regulación de Empleo
Y ello es así porque aunque no cabe presumir la solidaridad en las obligaciones, las del asegurador se reducen en al pago de los daños causados por un siniestro determinado, asumiendo el riesgo, siendo también responsabilidad del asegurado el indemnizar el daño causado pero teniendo derecho a exigir a la entidad aseguradora el pago de dicha indemnización, de modo que ambos son responsables ante la víctima del daño, uno directo, y la aseguradora por subrogación, por consiguiente al existir unidad de objeto en el asegurador y en el asegurado, que es la indemnización a la víctima, se produce una solidaridad legal.
5.- CONCLUSIÓN
La confirmación de la desestimación de excepción de falta de competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la litis, ahonda en la obligación de los órganos de atender a la verdadera causa de pedir de las partes en el proceso, incluso para determinar la jurisdicción competente en cada caso.
Una estimación de dicha excepción hubiera significado que el Alto Tribunal andaluz hubiera considerado que las cantidades abonadas por una aseguradora belga a unos trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo hubieran tenido la consideración de subvención.
Igualmente, esta consideración de subvención de dichas cantidades nos podría llevar a considerar que los trabajadores no habrían percibido indemnización alguna, lo que tendría consecuencias contrarias a derecho e incluso absurdas: por un lado los trabajadores podrían haber instado el pago de las indemnizaciones legalmente fijadas para la extinción de sus contratos, lo que incluso podría conllevar a la nulidad del expediente de regulación de empleo, con consecuencias más que nefastas para la viabilidad de la empresa tras dicho expediente.
Desde un punto fiscal también habrían existido consecuencias, en este caso negativas para los trabajadores ya que mientras las indemnizaciones percibidas por la extinción del contrato de trabajo están exentas de impuestos (dentro de determinados límites cuantitativos) las subvenciones, por el contrario, están sujetas a su propio régimen de fiscalidad.
Pero más allá de las consecuencias nefastas que hubiera provocado el sinsentido de considerar competente a la jurisdicción contencioso-administrativa, el análisis jurídico ha de centrarse en que la jurisdicción laboral ha de conocer de todas las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquellas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias, pues sólo así se garantiza de una manera eficaz la defensa de los derechos de los trabajadores.
Igualmente es de enorme trascendencia las consecuencias que se han derivado para la administración por el impago de las primas del seguro en su debido momento. Si bien el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la administración es algo a lo que estamos desgraciadamente habituados, no es admisible que se pretenda hacer recaer sobre los trabajadores las consecuencias de un impago del que no son responsables.
No podemos perder de vista que los trabajadores que vieron amortizados sus puestos, acordaron en pos de asegurar la viabilidad de la empresa, renunciar al cobro de las indemnizaciones a tanto alzado que en Derecho les correspondía, accediendo a percibir una indemnización de manera diferida en la confianza de que la propia administración pública avalaba el pago de dicha indemnización. Es por esa “garantía” por la que el expediente de regulación de empleo finaliza con acuerdo y es por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la administración la que genera el derecho de los trabajadores a exigir de manera soldaría a empresa y administración pública el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
ANUARIO LABORAL 2018
CONTRATACIÓN EN FRAUDE DE LEY Y CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de Septiembre de 2.015; Recurso núm. 882/2015
Antonio Torrecillas Cabrera. Socio Director Departamento Derecho Laboral.
José Luis Gutiérrez Romero. Abogado Departamento Derecho Laboral.
Martínez-Echevarría Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 1 de marzo de 2.017 declara la contratación en fraude de ley de una trabajadora a través de una empresa municipal y la cesión ilegal de dicha trabajadora respecto del Ayuntamiento en el que se da por probado que prestaba sus servicios.
Analiza el citado tribunal los requisitos necesarios para apreciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, haciendo hincapié en que la existencia de dicho fraude no se desvirtúa por el hecho de que los horarios o las vacaciones de la trabajadora cedida sean autorizados por la cedente, sino que habrá que estar a si el objeto de los contratos firmados era la mera puesta a disposición de la trabajadora para desempeñar las labores que conforman la actividad principal de la empresa.
Estimando las alegaciones de la trabajadora, se reconoce el derecho de la misma a optar entre empresa cedente y cesionaria, alcanzando la condición de indefinida no fija para el caso de optar por el Ayuntamiento demandado.
ABSTRACT
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of March 1, 2.017, declares the contracting of a worker by law through a municipal company and the illegal cession of said worker with respect to the City Council in which it is considered as proven who lent his services.
The court analyzes the requirements necessary to assess the existence of an illegal assignment of workers, emphasizing that the existence of such fraud is not affected by the fact that the time or vacation of the worker transferred is authorized by the transferor, that it will be necessary to consider whether the object of the signed contracts was the mere provision of the worker to perform the tasks that make up the main activity of the company.
Estimating the allegations of the worker, it recognizes the right of the same to choose between transferor and assignee, reaching the condition of undefined not fixed in the case of opting for the City Hall sued.
1.- HECHOS
El procedimiento se inicia por la impugnación del despido de una trabajadora, que prestaba sus servicios como trabajadora social y ve extinguido su contrato con la empresa pública Emvipsa “como consecuencia de la finalización del contrato y el cese del servicio que teníamos encomendado hasta la fecha”.
Dicha empresa tiene como objeto social primordial el “Hacer posible el ejercicio del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna a aquellos cuya capacidad económica no les permite su adquisición en el mercado inmobiliario, la promoción de viviendas y edificaciones complementarias acogidas o no a algún régimen de protección, incluso las de uso comercial, tanto en operaciones de nueva planta como de rehabilitación, así como el fomento de iniciativas de autopromoción, utilizando como soporte para estas actuaciones aquella parte del Patrimonio Municipal de Suelo, o bienes patrimoniales inmuebles, definido en el Capítulo I del Título VIII del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, cuya gestión se encomiende por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga”.
La empresa tenía una antigüedad de quince años en el momento del despido de la trabajadora y su Junta General está formada por el Pleno del Ayuntamiento de Vélez Málaga, siendo presidida por el Alcalde de dicho municipio.
Cuenta con personal (quinientas catorce personas de media en el año 2015) y convenio colectivo propio y se financia mediante el ejercicio de su actividad, así como de las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento al que presta servicios.
Frente a dicha decisión de extinción del contrato, la trabajadora presenta demanda por despido improcedente, así como por cesión ilegal de trabajadores contra la empresa antes mencionada y contra el Ayuntamiento de Vélez Málaga.
La trabajadora había venido prestando sus servicios como trabajadora social para la empresa cedente desde junio de 2012, concatenándose contratos por obras y servicios hasta la fecha del despido, con las siguientes particularidades:
1.- Temporal de obra o servicio determinado desde el 25/06/12 al 24/09/12, sin que se especificara la concreta obra o servicio por la que se la contrataba.
2.- Temporal de obra o servicio determinado desde el 25/09/12 al 24/12/12. En su clausulado se contiene entre otras estipulaciones "El trabajador es completamente consciente de que las órdenes de trabajos serán emitidas por el coordinador o la dirección de esta empresa y no por el personal o dirección de la empresa para la que preste los el servicio con total autonomía, por lo que si el trabajador acepta órdenes o mandatos de terceros que no sean personal de esta empresa será de forma voluntaria y recayendo sobre sí mismo las responsabilidades que puedan derivar”; y otra cláusula establece "el trabajador tiene como finalidad la prestación de servicios encomendadas por la Concejalía de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga núm. 3207/2012 de fecha 22/06/2012, como trabajadora social para actividades de servicios comunitarios de información, valoración, orientación y asesoramiento, ayuda a domicilio, convivencia y reinserción social y cooperación social desde el 25/09/2012 al 24/12/2012".
3.- Contrato temporal de obra o servicio determinado desde 26 de diciembre de 2012 a 25 de junio de 2013 contiene similar estipulación sobre única sumisión a órdenes de empresa y de terceros y como objeto señala "realizar trabajos de servicios comunitarios de trabajador social de acuerdo a la solicitud recibida por parte de la jefa de sección de servicio sociales comunitarios sobre necesidades en “uts” o primera atención, de fecha 12 de diciembre de 2012 , desde el 26/12/2012 hasta el 25/05/2013 por lo que el presente contrato finalizará extinguido el objeto del mismo". Después se prorroga hasta el 25 de diciembre de 2013.
4.-Contrato temporal de obra o servicio desde 26 de diciembre de 2013 a 30 de junio de 2014 contiene la misma estipulación de sumisión a órdenes de empresa y no de terceros, y su objeto "necesidad de continuar en base a la petición realizada por parte de la jefa de sección de servicios sociales, de fecha 12 de diciembre de 2012, desde el 26112/2013 hasta el 30/06/2014".
5.- Contrato temporal de obra o servicio desde uno de julio de 2014 a 31 de diciembre de 2014, con idéntica cláusula de sumisión a órdenes de la empresa y no de terceros, y su objeto es "desempeñar las funciones de trabajador social con motivo de la necesidad del servicio desde 01/07/2014 hasta el día 31/12/2014".
6.- Contrato temporal de obra o servicio desde uno de enero a 5 de diciembre de 2015. Contiene la misma cláusula de sumisión a órdenes de la empresa y no de terceros. El objeto es "desempeñar las funciones de y trabajadora social con motivo de la necesidad del servicio en el centro de servicios sociales de Vélez-Málaga desde el 01/0l/15 hasta el 25/12/15.
Quince días antes de la finalización del último de los contratos, la empresa cedente comunica a la trabajadora su despido, impugnándolo ésta al considerar que la concatenación de contratos por obras y servicios enmascaraba una contratación en fraude de ley para no verse obligado a la contratación con carácter de indefinida, así como por entender que se habría producido una cesión ilegal de trabajadores, habiéndose limitado la empresa municipal a la mera puesta a disposición del Ayuntamiento de mano de obra.
2.- RESOLUCIÓN JURÍDICA
En primera instancia el Juzgado de lo Social dicta sentencia estimatoria en cuanto a la improcedencia del despido, por contratación en fraude de ley.
Se razona por el juzgador de instancia que no existía una expresa encomienda de servicios por parte del ayuntamiento codemandado tras el primer contrato celebrado entre la trabajadora y la empresa cedente, que los contratos formalizados se concatenaron sin solución de continuidad, el servicio prestado respondía a una necesidad estructural permanente de la empresa y la necesidad que se pretendía atender correspondía con un servicio de tracto continuo, razones por las cuales se considera que se habría utilizado la contratación por obra y servicio determinado para evitar la contratación indefinida de la trabajadora, provocando que la extinción del contrato por finalización de la obra o servicio determinado fuera considerada improcedente.
Sin embargo, se desestima en primera instancia la existencia de cesión ilegal de trabajadores, al considerar que la empresa cedente disponía de estructura organizativa y patrimonio propios y que la trabajadora estaba sometida a la potestad organizativa y de dirección de dicha empresa cedente.
En la sentencia de instancia se recogían como Hechos Probados el que la trabajadora debía presentar sus solicitudes para la autorización de vacaciones y permisos a la empresa cedente, aunque debiera de organizarse con el resto de trabajadores del Ayuntamiento para que el servicio no quedara desatendido (por cuanto la demandante tenía asignada una zona concreta de actuación).
Su horario era esencialmente idéntico al del personal al servicio del Ayuntamiento (empresa principal), aunque estos últimos distribuyen su jornada en una horquilla de 7:45 de la mañana a 15:15 horas de la tarde, sin que la trabajadora cedida tuviera esa flexibilidad.
Igualmente, se señalaba que los trabajadores del Ayuntamiento tenían un control de horario establecido mediante huella digital, mientras que la trabajadora (al igual que el resto de trabajadores de la empresa municipal) se limitaba a firmar un parte de entrada y salida que posteriormente era enviado a la empresa.
Mediante el Recurso de Suplicación, a través de la revisión de los hechos probados regulada en el artículo 193.b) LRJS, se introduce como hechos probados el que la trabajadora prestaba sus servicios en las dependencias municipales, disponía de teléfono con extensión similar al del resto de trabajadores sociales del ayuntamiento así como correo corporativo, recibiendo en dicha dirección distintos correos destinados a la actora junto al resto de compañeros que trabajaban en el Ayuntamiento sobre diversas materias, que iban desde la propia prestación de servicios (modelo de respuesta a reclamación del programa de contratación, permanencia mínima en el servicio en época de vacaciones, derivación a Cruz Roja, grupos de mejora, ofertas formativas, información sobre contenido del Sepe al que podían tener acceso, requisitos de familias para acceder a programas de contratación, programa de suministros vitales, reuniones con concejala de recursos humanos, etc.) hasta la organización de la cena de Navidad de los trabajadores del Consistorio.
No se admite sin embargo la inclusión como hecho probado la determinación del objeto social de la empresa municipal (construcción de viviendas) basada en la falta de aportación por las demandadas de las escrituras de la sociedad en las que se amplía y/o modifica su objeto social desde el inicial que era la construcción de viviendas al que se decía ostentar, como era la ayuda social.
Se basa el Tribunal en que al no designar el concreto documento o pericia en el que se basa la modificación interesada, queda vedada la revisión por el Tribunal.
Más discutible parecería la inadmisión por parte del Tribunal de la adenda planteada por la demandada, consistente en que se añadiera como hecho probado el que el Jefe de Sección de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vélez-Málaga es quien da las instrucciones del servicio objeto de encomienda a la trabajadora, le dirige y le coordina dependiendo la misma de Emvipsa en materia retributiva, control horario y prórroga de contratación.
En este caso, el Tribunal niega la admisión de este hecho probado basándose en que la recurrente fundamenta su solicitud de modificación en una horquilla de documentos.
Una vez fijados los hechos probados, el Tribunal Superior de Justicia, entra a valorarlos, llegando a distinta conclusión que la alcanzada por el juzgador de instancia.
Señala que la cesión ilegal de trabajadores ha de colegirse, ante todo, de si la finalidad de los contratos celebrados era la mera puesta a disposición de la demandante al Ayuntamiento codemandado, ya que la labor que desempeñó durante toda su prestación de servicios era una labor propia de ese Consistorio, realizada a las órdenes directas del Jefe de Sección de Servicios Sociales Comunitarios.
El Alto Tribunal le resta importancia al hecho de que las vacaciones de la trabajadora hubieran de ser autorizadas por la empresa cedente, toda vez que se entiende que el ejercicio formal del poder de dirección no es óbice para apreciar la cesión ilegal si cabe llegar a la conclusión de que el contratista actúa como delegado de la empresa principal.
Igualmente, se recuerda que no puede equipararse la cesión ilegal de trabajadores a las cesiones fraudulentas o especulativas, toda vez que la cesión ilegal regulada en el artículo 43 ET tiene un espectro de aplicación más amplio, que pretende que la relación formal coincida con la real, evitando las consecuencias negativas que suelen llevar aparejadas estas actuaciones, tales como la degradación de las condiciones de trabajo o las distintas condiciones para trabajadores que realizan idénticas funciones.
3.- COMENTARIO. -
La cuestión principal que aborda la resolución objeto de análisis versa sobre los requisitos necesarios para apreciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, problemática que se da con bastante frecuencia en la Administraciones Públicas.
Hay que partir de la base de que no existe ninguna disposición que impida al empresario la contratación “externa” para integrarse en su actividad productiva (de hecho, está expresamente prevista en el artículo 42 ET), habiéndose delimitado por la jurisprudencia la línea, a veces difusa, entre la contrata lícita y la cesión ilegal.
Entre los criterios a los que se acude para establecer si existe dicha cesión ilegal se suelen encontrar la justificación técnica de la contrata, el momento de la contratación de los trabajadores cedidos, la autonomía de su objeto, la aportación de medios de producción propios o el ejercicio de los poderes empresariales, sin que dichos criterios puedan considerarse excluyentes entre sí sino complementarios.
No resulta en la práctica sencilla la diferenciación entre la lícita subcontratación y la fraudulenta cesión ilegal, prueba de lo cual en el año 2.006 (Ley 43/2006) se introdujo un nuevo apartado en el artículo 43 ET que intentaba definir criterios objetivos por los que habría de considerarse la existencia de una cesión ilegal (“En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en el presente artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”), sin que deba interpretarse como numerus clausus pero sí al menos como supuestos fuera de toda duda.
Uno de los indicios de mayor peso a la hora de apreciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores es el de determinar si la gestión empresarial de la contratista se efectúa a propio riesgo, es decir, si el contratista conoce el coste de la obra y si ésta le va a reportar beneficios o pérdidas o si será dicho contratista quien acarree con los beneficios o pérdidas de los trabajos objeto de la contrata.
Difícilmente asume riesgo alguno quien pone a disposición de la empresa principal la mano de obra a un precio que no depende de la entidad de la obra y servicio a prestar sino de los costes que dicha producción acarreará a la empresa cedente, que en los casos de prestaciones de servicios se suelen limitar a los costes de salario y cotizaciones del trabajador cedido (en este sentido, se pronunciaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2003)
Tal como sucede en el supuesto de estudio, la actuación empresarial en el marco de la contrata es un elemento clave, aunque excepcionalmente, el ejercicio formal del poder de dirección empresarial por el contratista no sea suficiente para eliminar la cesión si se llega a la conclusión que aquél no es más que un delegado de la empresa principal. Esto es lo que sucedió en el caso de los locutorios telefónicos de acuerdo con el criterio aplicado por las sentencias del TS de 17 de julio de 1993 y 15 de noviembre 1993 que llegaron a la conclusión de que, aunque el titular de la concesión del locutorio desempeñase funciones de dirección y organización del trabajo, lo hacía completamente al margen de una organización empresarial propia, pues tanto las instalaciones, como los medios de producción y las relaciones comerciales con los clientes quedaban en el ámbito de la principal hasta el punto de que, incluso, la relación del contratista encargado del locutorio con aquélla se ha calificado como laboral.
Puede objetarse que hay actividades típicas de la descentralización productiva que prevé el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, como es el caso de las contratas de limpieza y de seguridad (actividades que también se encomendaban a la empresa municipal objeto del presente análisis), que se realizan siempre en los locales de la empresa principal.
Pero se trata de casos en que la propia naturaleza del servicio concertado –limpieza, vigilancia– exige esta localización, mientras que en el presente supuesto la localización del servicio como trabajadora social en las dependencias del Ayuntamiento revela la ausencia de soporte empresarial en la empresa que actúa como contratista.
Otro de los indicios que la Jurisprudencia ha venido señalando como indicativo de la existencia de cesión ilegal es la habitualidad o permanencia de la actividad que es objeto de la aparente contrata, así como la prestación de servicios del trabajador con carácter exclusivo para la empresa principal (Sentencia del tribunal Supremo de 16 de febrero de 1989), por cuanto si la empresa cedente prestara servicios a diversas empresas clientes podría considerarse que es una lícita externalización de servicios.
En este caso, la relación entre empresa cedente y principal resulta tan estrecha (no olvidemos que se trata de una empresa municipal y el Ayuntamiento que la crea, dirige y financia) que el Tribunal estimó que, aun cuando la empresa cedente cuenta con su propia organización y pueda considerarse real, no podemos obviar que en este supuesto se limitó a facilitar mano de obra a la empresa principal a un coste inferior del que hubiera soportado esta última en el caso de haber procedido a su contratación directa.
Hay que atender, por tanto, a la finalidad con la que se conciertan los contratos y, ante todo, si la actuación de la empresa cedente se limita a la puesta a disposición del trabajador para el empresario principal, con la finalidad de que este último no deba asumir la contratación directa del trabajador (habitualmente para obtener una prestación de servicios a un coste menor que si contratara directamente, aunque tampoco ha de considerarse como requisito ineludible, pues al empresario principal lo pueden animar motivos de otra naturaleza, tales como evitar sobrepasar un número determinado de trabajadores, o, con frecuencia, desviar la aplicación de determinadas normas sectoriales etc.).
Por último, no debemos dejar pasar la oportunidad de realizar un somero análisis sobre la inadmisión de dos de las modificaciones de los hechos probados, basándose el Tribunal Superior en dos cuestiones que podemos considerar formales.
La primera de ellas es la inadmisión como hecho probado de que la actividad de la empresa es la promoción de viviendas, habiéndose basado la solicitud de inclusión no en un documento concreto sino en la falta de aportación por las demandadas de escritura de cambio o ampliación del objeto social de la empresa municipal.
Si bien, con un criterio marcadamente formalista, podemos considerar que la modificación de los hechos probados debe encontrar su justificación en los documentos obrantes en autos, no podemos obviar que habrá ocasiones en las que precisamente de la falta de existencia o aportación de un documento, puedan darse por probados determinados hechos.
En este sentido, existe una línea doctrinal que considera que bastaría para la introducción de hechos probados el que se hubiera realizado una alegación en la demanda y no hubiera sido negado por la parte contraria (STSJ Extremadura de 27 de diciembre de 2005 o STSJ País Vasco de 26 de abril de 2005).
Dicha línea está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 87.1 LRJS (“Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación de la demanda”), en relación con lo establecido en el artículo 85.2 del mismo Cuerpo Legal (“El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes”).
A diferencia de lo que establece la sentencia objeto de comentario, entendemos que si un hecho no ha sido negado expresamente por la parte contraria cabría su revisión conforme al artículo 193.b LRJS, por cuanto el basamento de dicha modificación obraría en los autos a través del escrito de demanda.
Distinta cuestión sería que se pretendiera basar la modificación en unos hechos admitidos en interrogatorio de parte, pues dicha modificación no podría encontrar cabida conforme a la redacción actual del artículo 193.b LRJS, lo que es una muestra de las limitaciones establecidas en el procedimiento laboral para la revisión de sentencias.
La segunda de las revisiones de hechos probados que el Tribunal deniega está basada en la cita de una horquilla de documentos que justificarían dicha revisión, lo que el Tribunal inadmite al considerar que para que prosperara la impugnación ha de citarse el folio concreto e incluso, la parte concreta del documento en la que se basa la propuesta de modificación.
Como hemos comentado anteriormente, la revisión de hechos probados tiene determinadas limitaciones o requisitos como son: a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión; b) la provisión del sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar, suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia; y c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.
Respecto de la forma de instrumentalizar la revisión, también se establecen condicionantes: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos; b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión; c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el Juzgador a quo y d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.
Pues bien, extraer de dichos requisitos o limitaciones (plenamente aceptados por doctrina y jurisprudencia) el que la referencia a una horquilla determinada de documentos es inadmisible, podría llegar a ser considerado como injustificadamente limitativo del derecho a la defensa. No podemos obviar que algunos documentos pueden tener una extensión de varios folios y que su comprensión o importancia para modificar el relato fáctico contenido en la sentencia no puede quedar reducida a un concreto párrafo o frase, sino que el mismo puede venir dado por su valoración íntegra, como puede ser el caso de correos electrónicos aportados al procedimiento, cuya importancia en la resolución del litigio puede estar no sólo en su contenido sino incluso en la valoración que debe atribuirse a la existencia de varios de ellos, a la hora de probar, por ejemplo, una relación laboral mantenida en el tiempo.
4.- CONCLUSIÓN
En el caso que nos ocupa, las continuas referencias en la concatenación de los contratos a que “el trabajador es completamente consciente de que las órdenes de trabajos serán emitidas por el coordinador o la dirección de esta empresa y no por el personal o dirección de la empresa para la que preste los el servicio con total autonomía, por lo que si el trabajador acepta órdenes o mandatos de terceros que no sean personal de esta empresa será de forma voluntaria y recayendo sobre sí mismo las responsabilidades que puedan derivar” nos conducen a recordar el brocardo “excusatio non petita, accusatio manifiesta”.
Se cede a una trabajadora para realizar la actividad principal de la empresa sin que existiera una justificación lícita para ello, aun cuando por parte de la empresa cedente se intentara a toda costa aparentar la existencia de una dirección empresarial sobre la trabajadora.
La Sentencia objeto de comentario adquiere su relevancia al anteponer a las apariencias formales de subcontrata lícita (autorización de vacaciones o nóminas a cargo de la cedente) el centrarse en el estudio de cuáles eran los servicios que prestaba la trabajadora en la empresa principal y si dichos servicios entran dentro de la actividad normal de la empresa ha de considerarse que se produce una cesión ilegal.
No es óbice para dicha conclusión el que la empresa cedente sea una empresa con una actividad real o incluso que el resto de contratos que pueda tener con la empresa principal puedan encuadrarse en la subcontratación lícita, lo que da a entender que la existencia de la cesión ilegal ha de tratarse de manera absolutamente individualizada, valorando en cada caso la concurrencia o no de los elementos que la hacen aflorar.
Igualmente nos debe hacer reflexionar la resolución objeto de comentario sobre los especiales requisitos de admisibilidad del Recurso de Suplicación en lo que a modificación de hechos probados se refiere.
Bien es cierto que la Suplicación está considerada como un recurso extraordinario y que, como tal, impide que los principios "iura novit curia" o "narra mihi factum, dabo tibi ius", permitan introducir nuevos fundamentos por el órgano de alzada, si estos alteran la acción ejercitada o el fundamento jurídico en que se apoya y constituye la razón por la que se pide.
Si ocurriera esto último nos encontraríamos ante un evidente vicio de incongruencia, pero no es menos cierto también que, más allá de las limitaciones que recoge la LRJS para la interposición de recurso cuando va dirigido a modificar los hechos probados, el desarrollo, concreción e incluso ampliación de los requisitos exigidos para alcanzar el éxito revisorio han sido de desarrollo doctrinal y jurisprudencial y han venido ahondando en el carácter restrictivo de dicha revisión.
Tal planteamiento pudo tener su sentido en un momento determinado pero lo cierto es que a día de hoy, en el que los juicios son grabados y el Tribunal puede tener acceso directo a dicha grabación, la limitación de los medios para modificar los hechos probados no descansa en ninguna motivación razonable y que pueda ser considerada como garantista del derecho a la tutela judicial efectiva, habiendo perdido el legislador una gran oportunidad con la última reforma de la LRJS para instaurar el Recurso de Suplicación como un recurso de carácter ordinario.
FISCALIDAD DE LAS INDEMNIZACIONES POR EXTINCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de Octubre de 2.017; Recurso núm. 1108/2017
Antonio Torrecillas Cabrera. Socio Director Departamento Derecho Laboral.
José Luis Gutiérrez Romero. Abogado Departamento Derecho Laboral.
Martínez-Echevarría Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 25 de octubre de 2.017 declara la condición de renta exenta de impuestos a la indemnización percibida por la extinción del contrato derivada de movilidad geográfica.
Se equipara dicha indemnización a los supuestos de indemnización por despido aun cuando la extinción y fijación de la cuantía se realizó de mutuo acuerdo en el acto de conciliación previo al juicio.
ABSTRACT
The Superior Court of Justice of Andalusia in its Judgment of October 25, 2017 declares the condition of tax-exempt income to the compensation received for the termination of the contract derived from geographical mobility.
Such compensation is equated to the cases of compensation for dismissal even though the termination and fixing of the amount was made by mutual agreement in the act of conciliation prior to the trial.
1.- HECHOS
El procedimiento se inicia al sufrir el trabajador una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, concretada en el traslado de su puesto de trabajo a más de cincuenta kilómetros de su anterior centro.
Contra dicha modificación efectuada unilateralmente por el empresario (entidad bancaria) se presenta demanda por parte del trabajador solicitando la declaración de nulidad de la medida adoptada y subsidiariamente la improcedencia de la misma con las consecuencias inherentes a ello.
En el acto de conciliación previo al juicio las partes llegan a un acuerdo, conforme al cual la demandada reconocía el carácter injustificado de la medida si bien, ante la imposibilidad de readmitir al trabajador en la ubicación del puesto de trabajo anterior, se pacta la extinción del contrato conforme a lo previsto en el artículo 138.8 LRJS, con abono de la indemnización prevista para el despido improcedente.
La problemática surge a la hora de hacer efectiva la cantidad pactada como indemnización, pues la entidad bancaria retiene parte de la indemnización convenida a cuenta del IRPF del trabajador.
El trabajador presenta demanda de ejecución por la cantidad no percibida, al entender que la indemnización, aún pactada, es equiparable a las indemnizaciones por despido y, por tanto, exenta del pago de impuestos.
Se dicta Auto por el que se da inicio a la ejecución solicitada y se cita a las partes a una comparecencia en la que las partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia o no de dicha retención.
Finalmente, el Juzgado de lo Social dicta Auto por el que estima la demanda ejecutiva interpuesta por el trabajador y condena a la empresa al pago de la indemnización pactada libre de impuestos.
La entidad bancaria condenada interpone Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía, planteando la procedencia de la retención efectuada.
2.- RESOLUCIÓN JURÍDICA.
La demanda ejecutiva tuvo favorable acogida en primera instancia, toda vez que el juzgador entendió que la indemnización pactada en conciliación por movilidad geográfica, tiene una naturaleza análoga a la prevista en supuestos de improcedencia de despido, pues ningún otro concepto, material o moral, se indemniza como no sea la extinción de la relación laboral.
Se razona que no puede desvincularse dicha indemnización de la opción por la extinción que manifiesta el trabajador, pues sin el ofrecimiento de aquélla por parte de la empresa sin duda no se habría producido ésta.
No nos encontramos ante la indemnización de daños y perjuicios contemplada en artículo 138.7 LRJS viable cuando la relación laboral no se extingue y que cubre los gastos que hubiera podido ocasionar la declaración de injustificada de la medida adoptada por el empresario, sino ante la prevista en 138.8 del mismo texto legal, que ha de acordarse cuando el trabajador solicita la ejecución del fallo, con los efectos previstos para el supuesto del artículo 50.1 ET, que directamente remite a 50.2 (“En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señalas para el despido improcedente”).
Concluye el juzgador a quo que el tratamiento que ha de darse a dicha indemnización a los efectos que aquí interesan es el mismo que el que recibe la indemnización por despido improcedente, y ésta, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, tiene tratamiento de renta exenta de tributación IRPF, artículo 7.e) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, en la redacción por Ley 26/2014, de 27 de noviembre.
Frente a dicha resolución se alza la entidad bancaria en Suplicación, alegando en síntesis que la sentencia de instancia vulnera los arts. 7, e) (que establece la exención de “las rentas derivadas de las “indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”); del art. 18.2, ambos de la Ley reguladora del IRPF (que fija una reducción del 30 por ciento, (“en el caso de rendimientos íntegros distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único período impositivo)Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, común o especial, se considerará como período de generación el número de años de servicio del trabajador”), todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 40 ET sobre desplazamientos y traslados de trabajadores.
Las Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entra a valorar la impugnación realizada por la entidad bancaria, no sin antes hacer una previa referencia a que la jurisdicción adecuada para decidir sobre la legalidad de las retenciones efectuadas es la Contencioso Administrativa.
Es de reseñar que dicha posible incompetencia de jurisdicción no fue alegada por ninguna de las partes, ahondando en la obligación de los órganos de atender a la verdadera causa de pedir de las partes en el proceso, incluso para determinar la jurisdicción competente en cada caso.
En todo caso, concluye el Tribunal que el Orden jurisdiccional Social es competente para en ejecución de sentencia resolver con carácter prejudicial las retenciones a practicar a cuenta del IRPF. y para el pago de la cuota obrera a la Seguridad Social sobre los salarios a pagar, es decir que debe continuar la ejecución de sentencia para determinar con carácter de cuestión prejudicial y sin que tenga eficacia fuera del proceso como establece el art. 4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción social la procedencia del descuento y su cuantía de las retenciones practicadas de aquellos conceptos de retenciones del IRPF y participación del trabajador en la cotización a la seguridad social.
Entrando ya en el fondo del asunto, el Tribunal Superior acoge la tesis del juzgador de instancia, por cuanto entiende que, aunque hubiera existido un acuerdo conciliatorio destinado a resolver el litigio sobre la extinción del contrato de trabajo y el abono de la indemnización correspondiente, esta decisión, en última instancia, viene motivada por el debate previo en torno a la procedencia o improcedencia de la medida de movilidad geográfica impuesta unilateralmente por la demandada, del cual deriva la percepción de la cantidad fijada en el acuerdo indemnizatorio.
3.- COMENTARIO
Dos aspectos merecen ser resaltados en la resolución del conflicto acordada por la Sala en la sentencia objeto de análisis.
El primero de ellos es la apreciación de oficio de una posible incompetencia de la jurisdicción social para tratar sobre los efectos fiscales de las indemnizaciones.
Desde luego puede considerarse que la doctrina jurisprudencial es absolutamente pacífica al considerar que la determinación de si han de realizarse o no retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a las legislación fiscal y no laboral, cuya interpretación y aplicación corresponde a los Tribunales Contencioso-Administrativos y que la aplicación de dicha doctrina conllevaría a declarar la incompetencia del Orden Social, también conforme a lo dispuesto en el artículo 9.5 LOPJ y artículo 1.1 LRJS.
Dicho lo anterior tampoco podemos perder de vista que el Tribunal Supremo en asuntos de parecida índole ha venido admitiendo la competencia de la jurisdicción social sobre la base de entender que, aunque estos asuntos presentan un indudable trasfondo de naturaleza fiscal, también hay que atender a la pretensión ejercida por el trabajador, “que no cuestiona la procedencia o cuantía de la exacción del impuesto de IRPF sino, pura y simplemente, la resolución empresarial adoptada de forma unilateral en orden a la corrección de los errores experimentados en el descuento de ese impuesto durante los ejercicios tributarios 2004 y 2005 (y ello) reviste, sin la menor duda y como ya queda dicho, un claro carácter laboral, por cuanto se orienta a la anulación de una decisión empresarial con la que no están de acuerdo los trabajadores de la empresa demandada sin poner en tela de juicio la obligación del trabajador de abonar las cargas tributarias respecto de las que, ciertamente, se constituye en sujeto pasivo directamente obligado al pago de las mismas” (STS de 23 de julio de 2008, Recurso 110/2007).
Ciertamente, en el caso de autos no se trataba de una compensación efectuada por el empresario sobre los salarios del trabajador durante la existencia de la relación laboral, pero también es cierto que la retención efectuada al trabajador en el momento de liquidar la indemnización pactada es cuestión que permanece absolutamente ajena al desarrollo de la relación laboral al estar exclusivamente vinculada al mecanismo recaudatorio del IRPF, cuestión esta, la del deslinde entre ambas materias sobre la que bien podría haber profundizado el Tribunal Superior.
En todo caso, volviendo a la resolución objeto de análisis, el TSJ Andalucía opta por designar como jurisdicción competente la de lo contencioso administrativo si bien entra a conocer del asunto de forma prejudicial amparándose en lo dispuesto en el artículo 4 LRJS que expresamente prevé la extensión del conocimiento por parte de la Jurisdicción Social a las cuestiones previas y prejudiciales de otros órdenes, con la finalidad de facilitar una resolución plena a los conflictos laborales. Y eso es precisamente lo que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si bien advirtiendo al mismo tiempo de que la resolución de cuestión prejudicial suscitada únicamente proyectará sus efectos dentro del procedimiento en que se dicta, es decir, excluyendo la posibilidad de constituir una excepción de cosa juzgada invocable otros órdenes jurisdiccionales.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta la capacidad atribuida a la jurisdicción social para entrar a valorar de manera prejudicial sobre aspectos concretos que afecten al litigio en cuestión se he admitido de una manera especialmente amplia con el propósito de facilitar una respuesta lo más completa posible a los intereses en conflicto, sin más límite que el de la naturaleza penal (circunscrita a los supuestos de falsedad documental) o concursal de las cuestiones suscitadas.
De aquí que, si bien la cuestión prejudicial resuelta en el procedimiento laboral no necesariamente dispone de efectos inmediatos de cosa juzgada en otros órdenes (cuestión por otra parte, relativizada en razón a lógicas exigencias de la seguridad jurídica) sí que podrá proyectar sus consecuencias sobre ulteriores procesos laborales cuando en la solución de los mismos volviera de nuevo a suscitarse la cuestión que fue objeto de debate en un proceso anterior.
Por otra parte, volviendo al caso objeto de estudio, ha de recordarse recordar que el tema la posible incompetencia de jurisdicción no fue cuestión alegada por ninguna de las partes que sin debatir la competencia de la jurisdicción laboral se sometieron al conocimiento por la misma.
Sin embargo no es la competencia objetiva algo que pueda dejarse al arbitrio de las partes y es por ello por lo que el Tribunal Superior entra en primer lugar a realizar las consideraciones oportunas sobre su propia capacidad para la resolución del procedimiento, siguiendo la doctrina emanada del Tribunal Supremo en Sentencias como la dictada el 17 de mayo de 1.990, que disponía que “es ésta una cuestión de orden público procesal, que debe ser examinada por el órgano judicial con libertad, sin sujetarse a los presupuestos y estructura formal de los recursos, sin someterse a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, y con amplitud en el examen de la prueba, para decidir fundadamente y con sujeción a derecho sobre una cuestión sustraída al poder dispositivo de las partes”.
No se puede obviar la trascendencia que tuvo el hecho de que en la resolución comentada no se hubiera dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la posible apreciación de oficio de la falta de competencia (artículo 5.3 LRJS: “La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días”). Esta circunstancia podría haber motivado incluso la solicitud de declaración de la nulidad de actuaciones por cualquiera de las partes ya que la sentencia que resuelve el caso planteado reconoce la falta de competencia en la materia, aun cuando finalmente si llegó a conocer del asunto de forma prejudicial.
Una vez estudiadas las cuestiones que podrían haber acarreado la declaración de una resolución que no entrara a conocer el fondo del asunto, nos corresponde entrar a valorar la resolución del Tribunal Superior por la que equipara el acuerdo judicial por el que se extinguía la relación laboral entre las partes con un despido, lo que en modo alguno es un asunto baladí.
Resultaba de vital importancia la asimilación del acuerdo alcanzado a un despido, pues las consecuencias se podían haber derivado no sólo en el ámbito fiscal sino también en cuanto a posibles percepciones de las prestaciones contributivas a las que tuviera derecho el trabajador.
El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) ha tenido oportunidad de valorar las consecuencias fiscales al considerar como despidos efectuados en fraude de ley a lo que eran resoluciones de contrato de mutuo acuerdo, como en el caso de la Sentencia de 22 de marzo de 2012 (recurso 2975/2008), en la que indicaba que “la conciliación ante el SMAC no significa, ni que este organismo avalase la corrección del acuerdo, ni su naturaleza jurídica, como tampoco puede deducirse que las indemnizaciones pactadas no obedecieran a un plan preconcebido para crear la impresión de que la cesación de la actividad laboral por parte de cada trabajador era forzosa y no pactada previamente con la empresa.
Prueba de lo anterior es la naturaleza, cuantía y estructura de las indemnizaciones satisfechas, que no guardan relación alguna con las previstas legalmente en el Estatuto de los Trabajadores para el caso de despido improcedente. En efecto, no solo porque no las respectivas cuantías legales y acordadas no son iguales -cuestión que, en todo caso, se resolvería aplicando la correspondiente exención a las sumas que no rebasaran el límite legal previsto a tal efecto- sino porque las indemnizaciones acordadas no se determinaban sobre la base del salario percibido y de la antigüedad en la empresa -factores que en la norma configuran el carácter compensatorio de la pérdida del empleo-, sino porque su cuantía se fijó en función de la mayor o menor proximidad de los trabajadores a la fecha de su respectiva jubilación, estableciéndose así una inversión, al menos relativa, del criterio legal de preferencia, de modo que aquellos empleados que tuvieran similar retribución y antigüedad percibirían cantidades diferentes en razón a la edad que tuvieran en el momento de producirse el cese.
Esta última circunstancia, la cronología del cese en relación a la edad del trabajador afectado, se convirtió en un dato muy significativo para fundamentar la idea de que la indemnización, en efecto, no estaba destinada a compensar la pérdida forzada del puesto de trabajo, único caso que dará lugar a la exención fiscal pretendida, sino que, por el contrario, tenía por finalidad la de primar la extinción de la relación laboral en virtud de un pacto previamente acordado con la empresa, anticipando a los trabajadores el cese de la actividad respecto de la fecha en que les correspondería en virtud de la jubilación legal obligatoria, a modo de garantía del salario dejado de percibir.
Si en el caso de autos el juzgador hubiera entendido que el acuerdo alcanzado en la conciliación judicial era una resolución de muto acuerdo, podría llegarse a considerar que la resolución se habría efectuado en fraude de ley, lo que conlleva que el trabajador perciba, de forma injusta y contraria a derecho, unas prestaciones contributivas y/o asistenciales que, de otra forma no hubiera recibido dado que la terminación de su relación laboral con la empresa viene determinada por el mutuo acuerdo habido entre las partes, sin que esta forma de extinción contractual laboral pueda dar lugar al derecho a la declaración de la situación legal de desempleo y, por tanto, a percibir las prestaciones de dicho carácter, conforme a lo dispuesto en el artículo 267.2.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (“No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a) 5.º.”).
Valorando todas estas cuestiones, razona el Tribunal Superior de Justicia que ha de atenderse a las circunstancias de dicho acuerdo deduciendo de su consideración que el mismo no podría haber tenido lugar si no viniera precedido por la decisión unilateral del empresario de imponer al trabajador la movilidad geográfica, medida que este último impugna obteniendo las consecuencias indemnizatorias y cuya naturaleza fiscal acaba convirtiéndose en el objeto de este debate.
Resultan de gran relevancia las circunstancias concretas del caso para llegar a la conclusión de que la situación en la que finalmente se encontraba el trabajador no había sido provocada por él mismo en connivencia con la empresa, no encontrándonos, por tanto, ante un acuerdo “espontáneo” entre empresa y trabajador para poner fin a la relación laboral, sino ante una confrontación judicial que termina con un acuerdo que evitaba el tener que acudir a un incidente de no readmisión.
De hecho, el Tribunal Supremo por Sentencia de 14 de julio de 1994 reconocía el derecho de un trabajador a la percepción de la prestación por desempleo a pesar de que éste habría conciliado en el CMAC la extinción del contrato por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entendiendo que “la situación legal de desempleo se acreditará «por resolución judicial definitiva declarando extinguida la relación laboral por alguna de las causas previstas en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores».
Ahora bien, la mera dicción literal de esta norma no obliga a concluir que esa «resolución judicial definitiva» sea la única forma de justificar la concurrencia del supuesto de situación legal de desempleo que se previene en el art. 6.1.e) de la Ley 31/1984 cuando la causa de la extinción contractual se basa en el art. 50 del Estatuto; es indudable que la sentencia judicial que declare esta extinción demuestra de forma plena y fehaciente la realidad de la misma pero eso no supone, de ningún modo, que no puedan existir, en determinados y especiales supuestos, otras formas de acreditamiento. Lo que este art. 1.1.i) hace es expresar o relacionar lo que constituye el medio más propio y adecuado de llevar a cabo esa justificación, pero ni afirma que sea el único, ni impide de forma explícita que puedan seguirse otros cauces con el mismo fin en casos que presenten ciertas peculiaridades o características propias (…).
Es cierto que el ap. i) de este art. 1.1 del Real Decreto 625/1985 alude tan sólo a la «resolución judicial definitiva» que declare «la extinción de la relación laboral por alguna de las causas previstas en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores»; pero no es menos cierto que el apartado d) del mismo precepto también se refiere únicamente a la «resolución judicial definitiva» al tratar de los casos de reconocimiento de la improcedencia de los despidos. Por tanto, en un principio y desde este punto de vista, no se aprecia diferencia entre uno y otro caso.
En realidad, lo que sucede es que el tratamiento que el art. 1.1 del RD citado hace de la documentación de acuerdos mediante «acta de conciliación administrativa o judicial» se efectúa únicamente en su apartado c) y, en este, el supuesto de referencia parte de forma explícita de la declaración de «improcedencia del despido». Sin embargo, de un análisis sistemático de este precepto, en relación con el contenido de sus restantes apartados y de lo dispuesto en el art. 6.1 de la Ley 31/1984, es posible concluir por una interpretación amplia del apartado c) del art. 1.1 RS 625/1985, que posibilite su aplicación, posiblemente por vía analógica, a los acuerdos conciliatorios obtenidos tanto en instancia administrativa como judicial en los supuestos de resolución del contrato de trabajo por voluntad del trabajador basada en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que la indemnización convenida supere el importe de 35 días de salario.
De esta forma, el razonamiento adoptado por el Tribunal Superior de Justicia evita que una actuación de buena fe que podría ahorrar costes innecesarios al sistema, aumentando artificialmente la litigiosidad, el trabajador se vea perjudicado, sufriendo una retención fiscal improcedente e incluso colocándose en una situación de incertidumbre sobre si la Administración puede llegar a considerar como indebidamente percibidas las prestaciones por desempleo.
4.- CONCLUSIÓN
Acertadamente valora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la diferencia entre un acuerdo para poner fin a una relación laboral y una conciliación judicial que resuelve en el seno de un procedimiento las distintas posiciones de las partes ante la problemática surgida.
Esta solución encaja perfectamente con el principio de economía procesal que debe presidir toda actuación judicial, por diversos motivos.
El primero de ellos es que si la decisión judicial hubiera considerado que la extinción del contrato está sujeta a retención como rendimiento del trabajo, estaría simultáneamente aceptando que dicha resolución se ha producido de mutuo acuerdo por las partes, lo que tendría incluso consecuencias en el derecho del trabajador a la percepción de la prestación por desempleo.
Por tanto, un trabajador que temiera no sólo tener que tributar por la indemnización recibida sino también la posibilidad de perder el derecho a percibir la prestación por desempleo, estaría abocado a seguir pleiteando hasta conseguir una resolución de extinción del contrato mediante el incidente de no readmisión regulado en los artículos 278 y siguientes LRJS, cuando desde un buen principio todas las partes serían conscientes de que el resultado sería el mismo en todo caso.
De esta manera la solución judicial adoptada sirve puede limitar situaciones de dilatación artificial de los procedimientos judiciales, garantizando al mismo tiempo que eficacia de un acuerdo judicial obtenido de buena fe pueda producir efectos indeseados para ninguna de las partes.
Distinta consideración nos merece la apreciación de oficio de incompetencia objetiva de la jurisdicción social. Y es que, en el caso planteado, la falta de traslado a las partes ante su posible apreciación podría haber desembocado en una declaración de nulidad de actuaciones absolutamente innecesaria toda vez que el propio órgano judicial podría entrar a conocer del asunto de manera prejudicial posibilitando de esta manera el dictado de una sentencia sobre el fondo.
De esta forma se podría haber creado por el meritado Tribunal un problema que ninguna de las partes había suscitado y que incluso por aplicación de determinada doctrina del Tribunal Supremo (competencia jurisdicción laboral por conexión) podría haberse resuelto sin necesidad de dar pie al incidente antedicho.
ANUARIO LABORAL EDICION 2019
INCIDENTE DE READMISIÓN IRREGULAR TRAS MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DECLARADA INJUSTIFICADA
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 23 de febrero de 2.017; Recurso núm. 1518/2016
José Luis Gutiérrez Romero. Abogado Departamento Derecho Laboral.
Martínez-Echevarría Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 23 de febrero de 2.017 declara el derecho a la extinción contractual por voluntad del trabajador al producirse una readmisión irregular tras una modificación sustancial de las condiciones de trabajo previamente declarada injustificada por el Juzgado de lo Social.
Analiza el citado tribunal los requisitos necesarios para apreciar que la reincorporación del trabajador no cumple con las exigencias propias del cumplimiento de la sentencia en sus estrictos términos, debiendo interpretarse que la imposibilidad de reposición a las anteriores funciones ha de interpretarse de un modo restrictivo.
Estimando las alegaciones del trabajador, se reconoce el derecho del mismo a la extinción indemnizada de su contrato.
Especial mención merecerá en el supuesto que estudiaremos el íter procesal que daba acceso al Recurso de Suplicación, toda vez que el incidente se planteó en un procedimiento ejecutivo, lo que, con una aplicación formalista de la LRJS hubiera impedido su acceso al Tribunal Superior.
SUMMARY
The Superior Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of February 23, 2.017 declares the right to termination contract by the will of the worker upon the occurrence of an irregular readmission after a substantial modification of the work conditions previously declared unjustified by the Court of Social Law.
The aforementioned court analyzes the requirements necessary to assess that the reinstatement of the worker does not comply with the requirements of compliance with the sentence in its strict terms, and it must be interpreted that the impossibility of replacing the previous functions must be interpreted restrictively.
Estimating the allegations of the worker, the right of the same to the indemnified extinction of his contract is recognized.
Special mention deserves in the assumption that we will study the procedural íter that gave access to the Appeal of Supplication, since the incident was raised in an executive proceeding, which, with a formalistic application of the LRJS would have prevented its access to the Superior Court.
1.- HECHOS
Hemos de remontarnos en este caso al procedimiento inicial, de impugnación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sufrida por el trabajador, que ha de enmarcarse dentro del proceso de reestructuración que sufrió una empresa de gran arraigo del sector de los postres lácteos al verse inmersa en concurso de acreedores.
En el transcurso de dicha reestructuración, la unidad productiva de a la que estaba adscrito el trabajador fue adquirida por una empresa perteneciente a un grupo mercantil de capital francés.
El objeto social de esta última sociedad es la fabricación de postres preparados, artículos de confitería y pastelería industrial, procesando de fruta y productos derivados de la fruta, quesos derivados lácteos y, así como su distribución y venta en España y en el extranjero.
El trabajador ostentaba una antigüedad desde el año 1.978, con categoría de jefe de ventas, teniendo encomendada la gestión y promoción de los productos de la compañía en las cadenas de distribución de mayor importancia a nivel nacional, con una facturación anual superior a los veintidós millones de euros.
En un primer momento, tras la adquisición efectuada en el seno del concurso de acreedores, se produce un expediente de regulación de empleo en el que el trabajador del supuesto analizado no resulta afectado.
Un año después de dicho expediente de regulación de empleo, se comunica al trabajador la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, conforme a la cual el empleado pasaba de mantener reuniones con los jefes de compras de las principales cadenas de distribución para acordar los precios de ventas y cantidades a realizar labores de Gestor de Puntos de Venta (puesto eliminado en el Despido Colectivo llevado a cabo con anterioridad por ser antieconómico y desfasado desde hace décadas, al ser una función que se puede externalizar a empresas especializadas), con funciones tales como visitar los centros comerciales para comprobar lineales o gestionar en concretos supermercados algún tipo de oferta o promoción.
Contra dicha modificación el trabajador interpone demanda impugnando dicha decisión empresarial, por considerarla atentatoria contra su dignidad así como por injustificada, interesando igualmente la declaración de la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales.
Dicha modificación fue considerada injustificada, condenando a la mercantil a la reposición del empleado a sus anteriores condiciones de trabajo pero considerando que no se habría probado el atentado contra la dignidad del trabajador ni la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales.
Frente a la renuencia de la empresa a reponer al demandante en sus anteriores condiciones, se interpuso demanda ejecutiva para el cobro de las diferencias salariales surgidas por la declaración de injustificada de la modificación sustancial, así como la extinción del contrato por voluntad del trabajador, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1.C del Estatuto de los Trabajadores.
Durante la tramitación de la ejecución, la empresa demandada procedió a comunicar al trabajador que se le volvería a realizar las funciones de gestor de grandes cuentas (KAM por sus siglas en inglés) pero no en el mismo ámbito de postres en la que lo había venía realizando durante su carrera profesional sino que realizaría esta función para una nueva marca del grupo de empresas en el sector de las golosinas cuyas ventas se formalizarían así mismo a través de una tercera sociedad del grupo, de la que la propia demandada reconocía que tenía mínima presencia en España y que suponía que el trabajador sería responsable de un 99,64% menos de ventas que antes de la modificación de las condiciones de trabajo (ochenta mil euros en ventas frente a los veintidós millones de euros anteriormente gestionados).
Justificaba la empresa esta medida en la imposibilidad de reposición en el mismo puesto, toda vez que había sido sustituido por dos trabajadores contratados tras la modificación de las condiciones sufrida por el demandante.
2.- RESOLUCIÓN JURÍDICA
En primero instancia el Juzgado de lo Social dicta Auto por el cual desestima íntegramente la demanda ejecutiva, al entender que el empresario, en el ejercicio del “ius variandi” goza de potestad plena para realizar los cambios necesarios siempre que se produzcan dentro del mismo grupo profesional, no estando sujeto el empresario a limitación temporal alguna, pudiendo efectuar dichos cambios de manera definitiva.
Sostenía dicho Juzgado que el trabajador no habría efectuado ninguna objeción a la nueva encomienda que le realizaba su empresa, llegando a la conclusión de que estaría de acuerdo con dicha modificación (obviando el hecho de que precisamente dicha modificación es la que provocaba el incidente promovido por el trabajador).
Por último, se rechazaba incluso la reclamación de cantidades que se acumulaba, al entender que no se habría planteado su reclamación sino que se instaba la resolución del contrato por el incumplimiento en el pago y que la reclamación, en su caso, habría de producirse en un procedimiento declarativo ordinario.
Contra dicho Auto se interpuso Recurso de Reposición, estimado en parte.
Por un lado, se impugnaba la decisión de la juzgadora de no dar curso a la reclamación dineraria pues se entendía por la parte demandante que no cabe obligar al trabajador a interponer una nueva demanda para ser reintegrado de las diferencias salariales, pues lo que la sentencia firme declaraba es su derecho a la reposición de las condiciones y tal reposición no comporta exclusivamente un efecto ex nunc, sino que se remonta al momento en que las condiciones fueron alteradas, en la medida que tal restitución es materialmente factible.
No estábamos ante un fallo meramente declarativo, sino que dicha resolución imponía a la parte demandada una condena indiscutible a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, lo que lleva aparejada la reintegración de todos sus derechos, entre los que se encontraba evidentemente, el percibo de los salarios señalados en la sentencia que declaraba injustificada la modificación de medidas.
En este punto, el Auto que resolvía el Recurso de Reposición estimaba el mismo.
Por otro lado, el demandante impugnaba la resolución basándose en que la modificación sufrida en su reposición a su anterior puesto debía considerarse sustancial, que las resoluciones han de ser cumplidas en sus propios términos, así como que resulta materialmente imposible interpretar que el trabajador está conforme con las nuevas condiciones que se le impusieron cuando precisamente estaba impugnando judicialmente dicha decisión empresarial.
La juzgadora de instancia dictaminó nuevamente que al no haber expresado el trabajador en el acto de la vista objeción alguna a las nuevas funciones (es de reseñar que no hubo prueba de interrogatorio) debía entenderse que se mostraba conforme con las mismas.
Frente a dicha resolución el demandante anunció Recurso de Suplicación que no fue admitido a trámite, sobre la base de que, conforme al artículo 191 LRJS no procedería dicho recurso al no caber tal impugnación en el procedimiento principal (de impugnación de modificación sustancial).
Ante dicha inadmisión hubo de presentarse Recurso de Queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se sometía a valoración del superior jerárquico el que se había obviado por la juzgadora de instancia que lo que se planteó desde un primer momento era una cuestión incidental, en la que el trabajador solicitaba se diera por extinguida la relación laboral ante la falta de reposición del trabajador al puesto ocupado con anterioridad a la modificación de medidas
El auto dictado, al negar el derecho a la terminación por voluntad del trabajador resolvía una cuestión no controvertida en el pleito principal, ya que se discutía si concurrían las circunstancias previstas para generar el nacimiento de la facultad resolutoria por parte del trabajador, no el título sobre cuyos extremos constitutivos y declarativos no es posible ulterior recurso, sino el ejercicio de una facultad que nace con posterioridad a éste, es decir, una vez que el mandato contenido en el titulo no es cumplido por la empresa.
Planteada así la cuestión ante el alto Tribunal autonómico, se estima el Recurso de Queja interpuesto, al considerar que la resolución que desestimaba el incidente se incardinaría en lo dispuesto en el artículo 191.4. d.3º LRJS.
Tras el relatado periplo, se interpuso, al fin, Recurso de Suplicación contra el Auto que desestimaba el incidente de readmisión del trabajador.
Mediante el Recurso de Suplicación, a través de la revisión de los hechos probados regulada en el artículo 193.b) LRJS se admite la modificación consistente en considerar que el trabajador habría mostrado su disconformidad con la modificación sufrida tras la reincorporación, en lugar de la afirmación contenida en la resolución contenida en el Auto impugnado conforme a la cual se habría considerado que el trabajador se habría aquietado a tal modificación en base a una falta de negativa a cumplir las órdenes del empresario.
Igualmente, se admitía la supresión de un párrafo del Auto que realizaba una valoración jurídica en base a lo anteriormente expresado y se admitiría la inclusión de un nuevo hecho probado, consistente en recoger en la resolución la concreta encomienda que le realizaba la empresa.
Una vez fijados los hechos probados, el Tribunal Superior de Justicia, entra a valorarlos, llegando a distinta conclusión que la alcanzada por la juzgadora de instancia, centrando el debate en que una vez recaída la sentencia estimatoria de la pretensión del actor declarando injustificada la modificación sustancial y partiendo de la falta de acuerdo entre las partes para que, tras la misma, el actor siguiera realizando funciones distintas a las que tenía originariamente asignadas, estaríamos ante un supuesto de hecho incardinable en el artículo 138.3 LJS, por no haberse producido una reintegración regular del actor en su puesto de trabajo.
Razona el TSJA que, si bien, existiría un ius variandi del empresario (conforme al artículo 41 ET) dicha potestad únicamente sería aplicable en fase readmisoria cuando la absoluta identidad de condiciones para la reincorporación no fuera materialmente factible, o cuando la variación se debe a razones acreditadas y legítimas que evidencien la ausencia de todo ánimo de represalia en la decisión empresarial, de manera que, en términos generales, la readmisión ha de consumarse exactamente.
Por tanto, partiendo de los hechos probados (y de la no aquiescencia del actor, pues, conforme al art. 5 ET, el trabajador ha de "cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas", sin que ello implique estar conforme con las directrices empresariales) se debía entender que la demandada no había acreditado debidamente la imposibilidad absoluta de reposición del actor a las mismas condiciones en las que se encontraba con anterioridad a la modificación sustancial.
3.- COMENTARIO.
A la hora de realizar el comentario de la Sentencia escogida, creemos que debemos hacer un análisis no sólo de la misma sino también de la resolución que estimaba el Recurso de Queja previamente interpuesto y daba acceso al Recurso de Suplicación.
Entrando en este aspecto procesal previo, hemos de partir de la base de que, cuando el trabajador ejecutante presenta la solicitud de extinción contractual indemnizada conforme al artículo 138.6 de la LPL, que a su vez le remite al cauce del incidente de no readmisión previsto para los despidos, está promoviendo un incidente declarativo que va a resolver cuestiones que están contenidas en el título ejecutivo como, entre otros, los extremos relativos a la antigüedad y salario del trabajador, cuestiones que se dilucidarán por primera vez en el incidente.
Pero es más: la mención que se hace al art. 50.1 c) del ET (incumplimiento grave de obligaciones, y, en particular “la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo”) comporta un enjuiciamiento que por primera vez hará el Juez social sobre la realidad o no de un específico incumplimiento grave empresarial. La norma, por razones de utilidad y economía procesal, permite que discurra ante el mismo Juzgado y en los mismos autos.
Es decir, para garantizar los derechos de quien escoge (por utilidad o economía procesal) la vía del incidente en la ejecución resulta imprescindible no vedar el Recurso de Suplicación cuando el juez ejecutor afronta y resuelve una cuestión que, en cuanto no debatida ni decidida en el procedimiento principal, es nueva en el apremio, del que constituye una incidencia.
Una vez dicho esto procedería entrar a valorar cómo resuelve el Tribunal Superior la problemática planteada, tanto a la hora de acceder a la modificación de los hechos probados como en lo referente a considerar como incumplida la obligación del empresario de reponer al trabajador en las mismas condiciones que ostentaba con carácter previo a la modificación sustancial considerada injustificada.
Respecto del primer punto, como ya expresábamos en anteriores ediciones de esta obra, con un criterio marcadamente formalista, podríamos considerar que la modificación de los hechos probados debe encontrar su justificación en los documentos obrantes en autos, no podemos obviar que habrá ocasiones en las que precisamente de la falta de existencia o aportación de un documento, puedan darse por probados determinados hechos.
En el caso que nos ocupa, se daba como hecho probado en la resolución del juez de lo social que el actor habría aceptado tácitamente la readmisión irregular al no mostrar su disconformidad en la vista celebrada.
En este sentido, existe una línea doctrinal que considera que bastaría para la introducción de hechos probados el que se hubiera realizado una alegación en la demanda y no hubiera sido negado por la parte contraria (STSJ Extremadura de 27 de diciembre de 2005 o STSJ País Vasco de 26 de abril de 2005).
Dicha línea está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 87.1 LRJS (“Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación de la demanda”), en relación con lo establecido en el artículo 85.2 del mismo Cuerpo Legal (“El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes”).
A diferencia de lo que establecía la sentencia objeto de comentario en anteriores ediciones (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 17 de Septiembre de 2.015), en este caso, el Alto Tribunal autonómico entendió que no nos encontraríamos ante lo que debía calificarse, en puridad, como un “hecho probado” de los que han de constar en el relato fáctico de la resolución, sino ante la descripción de la posición procesal de una de las partes, en este caso, la ejecutante.
Aun así, razona la Sentencia objeto de comentario, no sería posible exigir a la parte recurrente el cumplimiento de los requisitos precisos para la viabilidad de la revisión de hechos probados del artículo 193. b) LJS y entendiendo que ciertamente el recurrente habría mostrado su oposición a la adjudicación de nuevas funciones (pues esta es la razón de ser de este proceso desde su fase declarativa posteriormente en sede de ejecución) se accedió a sustituir la afirmación del auto recurrido relativa a la postura de la parte ejecutante en el proceso por la ofrecida en el recurso.
Distinta cuestión sería que se pretendiera basar la modificación en unos hechos admitidos en el interrogatorio de parte, pues dicha modificación no podría encontrar cabida conforme a la redacción actual del artículo 193.b LRJS, lo que es una muestra de las limitaciones establecidas en el procedimiento laboral para la revisión de sentencias.
Una vez fijada la disconformidad del trabajador respecto de la reasignación de funciones tras la declaración de injustificada de la modificación sustancial, únicamente restaba entrar a valorar si dicha modificación podía incardinarse dentro del “ius variandi” del empresario o, por el contrario, suponía una negativa simulada al cumplimiento de la Sentencia en sus estrictos términos.
En un primer momento la Jurisprudencia del Tribunal Supremo exigía que para que el principio de tutela judicial efectiva se haga realidad es preciso que la readmisión se produzca en función de una restitución íntegra del "status" precedente, ya que otra cosa significaría desconocer que el espíritu que anima la institución de protección jurídica de los Tribunales exige que el trabajador se integre nuevamente en la empresa en la situación que exacta que mantenía con anterioridad, pues lo contrario conduciría a una novación del contrato, impuesta unilateralmente por la empresa, no sólo sin voluntad adhesiva del trabajador, sino con su oposición.
Dicha exactitud o identidad en la reposición del trabajador a sus anteriores condiciones se ha venido suavizando por los Tribunales, dando paso a situaciones “razonablemente atendibles”.
En todo caso, señala la Sentencia objeto de comentario, resultaría inadmisible la alegación de la empresa, de que la prolongada ausencia del trabajador a causa de la modificación sustancial declarada injustificada había supuesto la consolidación de la reestructuración del departamento al que pertenecía o se había dispuesto que otras personas realizaran las funciones encomendadas al trabajador anteriormente, pues de aceptarse tal argumentación, se permitiría, en estos casos, una frecuente modificación del “status” anterior, bajo la irrazonable justificación de que el puesto anteriormente ocupado por el trabajador objeto de modificación ya estaría cubierto.
En el caso concreto objeto de estudio, el Tribunal Superior dictaminó que por parte de la empleadora no se habría justificado debidamente que la modificación de las condiciones tras la reincorporación del trabajador a su anterior puesto se debiera a razones acreditadas y legítimas que evidenciaran la ausencia de todo ánimo de represalia en dicha decisión empresarial, por lo que se consideró que nos encontrábamos en un supuesto incardinable en el artículo 281 LRJS, es decir, la extinción del contrato por voluntad del trabajador con una indemnización equivalente a la que correspondería por despido improcedente.
4.- CONCLUSIÓN
Merece el presente análisis que con carácter previo a entrar en el fondo del asunto se haga mención previa al acceso al Recurso de Suplicación contra los autos que desestiman el Recurso de Reposición en un incidente ejecutivo.
Entendemos que, acertadamente, el Tribunal Superior estimó el Recurso de Queja con una fundamentación no sólo de Derecho Procesal sino de Derecho Constitucional, en lo que afecta a la Tutela Judicial Efectiva.
No podemos obviar que el Auto del juez de lo Social resuelve una cuestión no controvertida en el pleito principal, que se inicia como una falta de reincorporación del trabajador a su puesto para seguir como una readmisión irregular.
Evidentemente el trabajador podría haber acudido a un procedimiento declarativo en el que instar, al fin y al cabo, la misma resolución indemnizada del contrato de trabajo pero tal actuación resultaría contraria a la economía procesal y a los propios derechos de quien ha obtenido una sentencia favorable a sus intereses, que ostenta el Derecho a que las resoluciones se ejecuten en sus propios términos.
Siguiendo con las cuestiones procesales de interés en la resolución objeto de análisis, es de señalar la flexibilización que del artículo 193.b LRJS realiza la mentada resolución. Siendo excesivamente formalistas se podría llegar al absurdo de considerar que es inatacable la consideración como probado de un hecho que no ha sido objeto de prueba siquiera testifical.
Realiza una interesante diferenciación la Sentencia entre “hecho probado” y “postura procesal” de la parte actora, entendiendo que habría quedado sobradamente acreditada la intención del trabajador de impugnar la decisión.
Igualmente, podría haberse llegado a la misma conclusión, incluso dentro de lo dispuesto en el artículo 193.b LRJS si pudiéramos considerar a la demandada como la base documental en la que se hace descansar la revisión del hecho probado o incluso el trámite de conclusiones, que en el caso de autos se realizaron por escrito por mor de la abundante documentación aportada.
Si entramos en el fondo de la cuestión, se nos plantea una interesante disyuntiva sobre la flexibilización que ha venido sufriendo el incidente de readmisión (al que resulta equiparable el supuesto que hemos analizado en este artículo) y la necesaria sujeción a lo dispuesto en la resolución judicial, así como el Derecho del trabajador de ser repuesto en las mismas condiciones que tuviera antes de la modificación o, en su caso, despido.
Puede considerarse que la rigidez absoluta de la ejecución de la sentencia en sus propios términos podría llevar a la indeseada consecuencia de extinguir relaciones laborales que, de otro modo, podrían subsistir, siendo un principio general en el Orden Social el de la subsistencia el vínculo laboral.
Igualmente, abrir la puerta a “imposibilidades materiales de reincorporación” cuando dichas “imposibilidades” han podido ser creadas por la propia empresa (de buena o mala fe) resultaría contrario al derecho del trabajador a recuperar su estatus anterior y podría dar pie a indeseadas consecuencias.
Por ello, resulta imprescindible valorar cada caso en concreto y que por parte de la propia jurisprudencia se establezcan criterios mínimamente objetivos conforme a los cuales pudieran apreciarse los casos en los cuales cabe considerar como efectivamente imposible la readmisión del trabajador en sus anteriores funciones y los supuestos en que dicha imposibilidad se muestra como un mero ardid para retrasar o impedir la efectiva ejecución de la resolución judicial.
RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL POR CUENTA AJENA Y ENCUADRAMIENTO EN REGIMEN GENERAL DE TRABAJO ENTRE CONYUGES. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PERCEPCION DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, de 4 de Julio de 2.018; Recurso núm. 314/2018
RESUMEM
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 4 de julio de 2.018, declara la existencia de relación laboral por cuenta ajena entre la actora y su marido que ostenta un negocio de hostelería. Se destruye la presunción de no laboralidad y concede el derecho a la restitución del subsidio que venía percibiendo.
El motivo para declarar dicha la prestación de servicios es la destrucción de la presunción de no laboralidad. Considera el TSJA que la relación es de naturaleza laboral, al reunir las cualidades de ajenidad y dependencia propias de la misma, pues no impide la prestación de servicios en los que concurran las notas de dependencia y ajenidad, ni tampoco obstan a la condición de trabajador por cuenta ajena, las relaciones familiares existentes, ni la contratación o servicios al marido, hijo o madre empresaria, pues el mismo art. 1-3-a del Estatuto de los Trabajadores, como también el art. 7 de la Ley General de la Seguridad Social permiten la inclusión en el ámbito de la relación de trabajo de los trabajos familiares en los que, como ocurre en este caso, se demuestre la condición de asalariado.
Admitiendo la tesis esgrimida por la defensa de la trabajadora, estima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, constando acreditado la prueba en contrario presentada para desvirtuar la presunción de no laboralidad que venía manteniendo la Inspección de Trabajo, se debe reconocer la concurrencia de los caracteres que determinan la existencia de una relación laboral y por ende el derecho a la restitución del subsidio por desempleo que venía la trabajadora percibiendo, cuestión sobre la que recaía el objeto del presente litigio.
ABSTRACT
The Hight Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of July 4, 2,018, declares the existence of employment relationship between the plaintiff and her husband who has a catering business. It destroys the presumption of non-workability and grants the right to restitution of the subsidy that was received.
The reason for declaring the provision of services is the destruction of the presumption of non-workability. It is considered as a labour relationship, by combining the qualities of alienation and dependence of the same, it does not prevent the provision of services in which the notes of dependence and alienation concur, nor does it impede the status of a protected person as a worker for other people, existing family relationships, or hiring or services to husband, son or business mother, because the same art. 1-3 of the Statute of Workers, as well as art. 7 of the General Law of Social Security allows, as has been said, the inclusion in the scope of the employment relationship of family jobs in which the status of employee is demonstrated.
Admitting the thesis of the worker defense, the High Court of Justice of Andalusia considers that, appearing presented the evidence to the contrary to distort the presumption of non-workability that maintained the inspection, it must be recognized the presumption of workability.
1.-PLANTEAMIENTO
En el procedimiento que da origen a la presente sentencia comentada se analizan y discuten si el hecho de que la trabajadora por ser cónyuge del empleador, realizando una prestación de servicio efectivo y remunerado, puede estar encuadrada en el Régimen general y no solo encuadrarse en el RETA. Acreditando la prueba en contrario que exige la ley, es decir, acreditando la laboralidad, ajenidad y dependencia de la trabajadora, conforme requiere el art 7 del TGLSS, dicho artículo solo presume la no laboralidad, pero no prohíbe la prestación de servicios.
En definitiva, se trata de acreditar la compatibilidad entre existencia de una relación de trabajo por cuenta ajena y la circunstancia de que la trabajadora y el empresario concurra la existencia de un vínculo matrimonial esté casada con el empresario, más aun teniendo en cuenta que la prestación laboral se vienen produciendo con regularidad. Calificación jurídica que en ningún momento ha prohibido el legislador ni, por tanto, haya de remitirse obligatoriamente a un supuesto de prestación de servicios en régimen de trabajo autónomo.
Tras visita de la inspección de trabajo al establecimiento hostelero de empresario y encontrando a la esposa realizando tareas de limpieza en dicho establecimiento automáticamente presume que los trabajos realizados por familiares y máxime entre cónyuges no reúnen los requisitos de laboralidad, dependencia y ajenidad y por lo tanto cualquier encuadramiento o no fuera del RETA sería considerado un fraude.
Ciertamente la inspección de trabajo no ha tenido mucho acierto a la hora revisar la prueba y los testimonios de las partes al concluir, que en el caso concreto, y estando cobrando la esposa un subsidio, no encontramos ante un caso de percepción fraudulenta de una prestación, sancionando dicha situación sin tener en cuenta las pruebas aportadas de contrario destinadas a activar la laboralidad de las relaciones de trabajo entre miembros de una unidad familiar destruyendo así la presunción de no laboralidad y la estimación de fraude esgrimida por la administración.
Tras la formalización de sendos recursos en vía administrativa, las alegaciones formuladas por la defensa de la trabajadora fueron rechazadas en ambos casos insistiendo en el valor de la concurrencia del vínculo matrimonial como determinante de la exclusión de cualquier investigación sobre la laboralidad de la relación. Con tal motivo, se plantea demanda ante el juzgado de lo social.
En primer lugar, el Juzgado donde recaen las actuaciones entiende que el criterio de la inspección es el adecuado, que no existe presunción de laboralidad, ni ajenidad ni dependencia, y por tanto la trabajadora debería haber estado encuadrada en el régimen especial del autónomo y por tanto no le correspondía el subsidio percibido habiéndose cometido un fraude.
Finalmente, sentencia fue revocada por la Sala de los Social del TSJA en cuanto al reconocimiento la laboralidad entre parientes y la consiguiente inexistencia de fraude, estimando la demanda y condenando al Servicio Estatal de Empleo a pasar por tal declaración rehabilitando el abono de la prestación.
2.- HECHOS
El procedimiento tiene su inicio en un acta de infracción por la cual se propone una sanción de 15.622.73€ por no estar dada de alta en el RETA y por percibir de manera indebida un subsidio por desempleo de mayores de 52 años.
Poniendo la situación en antecedentes hay que concretar que la actora, percibe subsidio por desempleo mayores de 52 años, desde el 11.3.10 teniéndolo concedido hasta el 2.3.2023, con una base reguladora de 17,75 euros Que la misma es cónyuge del empleador, comparten domicilio familiar.
Con fecha 2.3.2017 se dictó resolución, obrante en expediente administrativo y cuyo contenido se da por reproducido, por el Director Provincial del Servicio Público de empleo estatal, acordando imponer la sanción de extinción de la prestación con efectos desde el 7 de abril de 2012 declarando así mismo como indebida la suma de las cantidades percibidas en cuantía de 16320,60 euros correspondientes al período del 7.4.12 al 30.6.16, respecto a la actora. A tal fin la resolución administrativa admite los hechos que se declaran comprobados por la inspección de trabajo, así como la existencia de las infracciones presuntamente cometidas con expresión de los preceptos vulnerados y su calificación y graduación, acordando imponer la sanción consistente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 47.1 c) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social consiste en la extinción del subsidio de desempleo desde el 7.4.12, sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Todo ello en base a la estimación de que la relación existente entre el titular de la actividad (empleador) y la trabajadora, no puede calificarse como laboral al no reunir los requisitos del artículo 1.1 del Estatuto de Trabajadores, por lo que, en virtud de las actuaciones practicadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se considera ha quedado acreditada la comisión por la afiliada de la infracción consistente en simulación de contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones, calificada en grado de muy grave.
Por otra parte, consta acta de infracción de fecha 4.10. 2016 obrante en el expediente administrativo que fue practicada por la subinspección laboral de empleo y seguridad social. Con fecha 7.4.16, a las 23.30 horas, la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia acompañada de Agentes de la Guardia Civil, giró visita a empresa, dedicada a la actividad de restaurante, comprobando que en la zona de cocina del mismo se encontraba una señora fregando unos vasos y unos platos, que se identifica como la esposa del titular y no es trabajadora del centro, que ayuda a su marido , el titular, cuando la requiere para ello, precisando que le ayuda todos los días aunque sin precisar horario y matiza que se ocupa de los trabajos de cocina.
Las constancias anteriores fueron corroboradas por el titular del centro, presente en el momento de la visita, precisando que su mujer no puede estar dada de alta en la explotación comercial porque venía cobrando algún tipo de ayuda económica desde hace mucho tiempo. Requerido el asesor de la empresa para que acredite el medio utilizado por la empresa para satisfacer mensualmente el pago de la nómina, y matiza que nunca se le abonó ningún salario ni en efectivo ni a través de cuenta bancaria.
La trabajadora suscribió con la empresa contrato de trabajo indefinido con fecha 6.10,10, donde se hace constar, entre otras circunstancias que la trabajadora prestará sus servicios como camarera asalariada, incluida en el grupo profesional de camareros, en el centro de trabajo con jornada de trabajo a tiempo parcial de 10 horas a la semana, de lunes a viernes de 22.00 a 24.00 horas, inicio de relación laboral 6.10.10, retribución total brutos mensuales según convenio. Todo ello se aporta como prueba.
Consta en las pruebas documentales que la trabajadora recibía por parte del empresario la cantidad que en concepto de “nómina” aparecía en los recibos que esta le entregaba. Por otra parte, consta que la trabajadora y el empresario, comparten la cuenta de ahorro donde todos los meses la primera recibe el ingreso del subsidio por desempleo, y en cuya cuenta figura ambos con una titularidad de disposición indistinta. Que ambos realizaron la declaración de la renta de forma conjunta ejercicio año 2013. Que son titulares al 50% de vivienda habitual y garajes anexos a la misma.
Por su parte, la trabajadora sancionada presentó reclamación previa contra resolución dictada con fecha 6.3.17 por la Dirección Provincial de Empleo estatal. Con fecha 28.4.17 se emitió oficio por el Jefe de la Unidad especializada de seguridad social y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde se pone de manifiesto entre otros aspectos que el acta de infracción que constituye el inicio del presente expediente es de fecha 4.10.16, por lo que entiende es de aplicación a este trámite la supresión de la figura de la reclamación previa, si bien, manifiesta, en que en el caso de admitir esta reclamación previa procedería su desestimación. Que con fecha 23.6.17 fue presentada ante el Juzgado la demanda.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El proceso se siguió en primera instancia ante el Juzgado de lo Social número 13 de Málaga, que dictó sentencia desestimatoria el 1 de diciembre de 2.017, en la que, resumidamente se exponía lo siguiente:
Se desestimó la demanda entendiendo que la prueba aportada por la actora no desvirtúa los hechos descritos en el acta de la inspección la cual tiene presunción de veracidad entendiendo que los hechos considerados probados revelan un ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley, en este caso percepción de subsidio de desempleo a través de generar una apariencia de relación laboral inexistente como ha resultado acreditado, ante la efectiva ausencia de retribución a la actora por la prestación de servicios en el negocio de referencia.
Consideraba la Sentencia que las circunstancias anteriores no se habían desvirtuado probatoriamente en el presente supuesto, por lo que la conducta enjuiciada se encuadra típicamente en el art. 26.1 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Por todo ello, estima la sentencia, no es procedente acoger ninguna de las alegaciones contenidas en la demanda a efectos de fundamentar la pretensión de dejar sin efecto la resolución dictada por la Dirección Provincial del Servicio de Empleo de fecha 17.5.17, con restitución del subsidio por desempleo que venía percibiendo, procediendo en consecuencia a la desestimación de la demanda interpuesta, confirmando la resolución impugnada con absolución de la demandada.
Frente a la resolución judicial se procede por la parte actora a alzar la suplicación, solicitando la revocación de la sentencia de instancia.
La sala de lo social del TSJA de Málaga entra a conocer y a valorar tanto el recurso interpuesto por la trabajadora como la impugnación planteada por el Servicio Público de empleo. Los motivos del recurso vienen a manifestar nuevamente la existencia de relación laboral entre las partes, el cumplimiento de los requisitos de ajenidad y dependencia, en todo caso destruyendo la presunción iuris tantum planteada por la administración.
El servicio Estatal de Empleo impugna dicho recurso manifestando la presunción veracidad de las actas de la inspección, la presunción de no laboralidad de la trabajadora y por ende la existencia de Fraude a la administración.
En este punto, el TSJA estima el recurso presentado por la defensa de la trabajadora y revoca la sentencia de instancia condenando al SEPE a restituir el subsidio a la actora.
- COMENTARIO
Los ejes fundamentales del procedimiento podrían dividirse en la destrucción de la presunción de no laboralidad y en la interpretación de la ley como no prohibición existencia de relación laboral entre familiares. Ello supone poder distinguir cual es el régimen en seguridad social en el que se tiene que encuadrar un trabajador familiar y si se encuentra dentro del ámbito de la cobertura de la protección por desempleo.
Son muchas las peculiaridades jurídicas presentan las relaciones laborales entre parientes que conviven bajo el mismo techo, pues analizando la trascendencia jurídica que presenta el contrato cuyo empleador y trabajador son matrimonio más, compartiendo el mismo domicilio, Es conocida la presunción de laboralidad contenida en el artículo primero del artículo 8 del Estatuto de los trabajadores, que presume la existencia de relación laboral contractual, sin exigir exhaustivos formalismos al contrato que ha de mediar entre el empresario y el empleado.
Sin embargo, dicha presunción se invierte de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.3 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 7.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Ambos artículos establecen la presunción de no laboralidad entre aquellos parientes que, ostentan cada uno de ellos las posiciones opuestas en la relación laboral, conviven en un mismo domicilio. Sin embargo, no deja de ser una presunción “iuris tantum”, y, por tanto, ha podido ser rebatida mediante prueba de contrario que demostró la ajenidad de la relación. Y así fue entendido por la Sala.
Por consiguiente, destruida la presunción se hace compatible la existencia de relación laboral por cuenta ajena con el hecho de estar casado con el empresario siempre que se acredite que se es trabajador por cuenta ajena y que presta la relación laboral con regularidad, que es lo que sucede en este caso concreto, no existiendo una prohibición de que la relación laboral se preste bajo dicha modalidad en lugar de el régimen de autónomos.
En el supuesto de estudio, no podemos olvidar que una vez rota la presunción y entendiéndose que se dan las notas de ajenidad y dependencia, no cabe más que entender que la trabajadora estaba bien encuadrada en el régimen general como trabajadora por cuenta ajena y por lo tanto puede ser beneficiaria de una prestación o subsidio en este caso de mayores de 52 años. La sentencia hace una reflexión sobre sobre la administración y tilda textualmente de “anacrónica” la postura inamovible de la inspección de trabajo que, aun teniendo pruebas de la existencia de laboralidad, sigue manteniendo el ánimo defraudatorio de las partes. Tanto la inspección como el juzgado de instancia no puede dar por sentado la no laboralidad solo por la existencia del vínculo familiar y sin atender a las pruebas que desvirtúan tal presunción.
En el supuesto de estudio no podemos olvidar que la jurisdicción social tiene expresamente atribuidas la resolución de las disputas que versen sobre el encuadramiento en los regímenes de cotización establecidos y a su vez dirimir si procede o no el derecho al percibo de una prestación.
En el caso concreto, la trabajadora venia percibiendo un subsidio de mayores de 52 años, siendo el mismo compatible con el contrato laboral que tenía suscrito. Pero la misma es sancionada con la extinción de dicho subsidio y la restitución del mismo por el periodo percibido. Situación revertida por el criterio de la Sala de lo Social.
5.- CONCLUSIÓN
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia revoca la sentencia de instancia haciendo un análisis sobre la presunción iuris tantum de no laboralidad y por su prueba en contrario que destruya dicha presunción y con ello el supuesto fraude a la Seguridad Social.
Como proyección práctica de lo planteado en este caso objeto de comentario, y por ende el problema que plantea la existencia de una presunción que niegue una relación laboral, puede reflejarse en muy diversos ámbitos, pero quizá el más relevante y preocupante de todos ellos sea la imposibilidad de ser destinatario de la prestación de desempleo hasta que dicha presunción de no laboralidad quedase rebatida mediante prueba.
Todos los aspectos jurídicos a tener en cuenta para analizar esta casuística giran en torno a la posibilidad de probar la efectiva existencia de relación laboral entre ambos parientes y, por ende, la existencia de ajenidad. Al respecto se ha pronunciado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional y ha advertido que no valorar prueba en contrario que demostrara la ajenidad de la relación de trabajo y, por tanto, “excluir del ámbito laboral” las relaciones jurídicas entre parientes sólo por tener dicha condición, supondría una vulneración del principio de igualdad.
A tenor de lo manifestado hay que tener en cuenta que una vulneración del principio de igualdad acabaría generando una discriminación entre trabajadores, pues si bien nos encontramos ante el desempeño de idénticas funciones laborales, existen sin embargo importantes diferencias en el momento de determinar la inclusión en el régimen de cotización correspondiente, Régimen general para unos o Régimen especial de autónomos para otros; e iguales consecuencias han de extraerse en lo relativo a la percepción de la prestación correspondiente; en el fondo, la diferencias no tienen mayor finalmente mayor justificación que la que pueda proceder del hecho del parentesco. Esta circunstancia no puede llegar a ser impeditiva a la hora de demostrar la existencia de la laboralidad pretenda ni desde luego construir de facto sobre la exclusiva base del parentesco la presunción del ánimo defraudador convirtiendo este presupuesto en el único fundamento que pretendidamente sustentara la relación laboral.
Que así lo haya manifestado en la sentencia de la Sala, ayuda a ver luz a un tema que diariamente nos encontramos con el inconveniente de poder destruir la presunción de no laboralidad al prevalecer la idea de la intencionalidad defraudadora. Es por ello que la manifestación de la sala da argumentos que contravienen íntegramente a lo reflejado en las actas de la inspección y en la sentencia de instancia
ANUARIO LABORAL EDICION 2020
LITIGIO EN MATERIA DE DESPIDO IMPROCEDENTE DE UN TRABAJADOR FIJO-DISCONTINUO EN FRAUDE DE LEY: LOS LÍMITES DE LA COSA JUZGADA.
Sentencia núm. 1435/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de 11 de septiembre de 2019, Recurso de Suplicación núm. 578/2019
RESUMEN
La Sentencia analizada viene a estimar la demanda interpuesta por un operario de limpieza frente al Ayuntamiento en materia de despido improcedente en la relación laboral fijo-discontinua en fraude de ley, por no existir una causa real de temporalidad. De hecho, nos encontrarnos con necesidades permanentes de cobertura del servicio por parte del Ayuntamiento encubiertas mediante el mecanismo de bolsas de empleo temporales rotativas. La resolución revoca la Sentencia de instancia por la que se consideraba que debía regir el efecto positivo de cosa juzgada con respecto a un procedimiento precedente que ya calificaba la relación laboral como indefinida -no fija- discontinua, y se procede a calificar la relación laboral como indefinido (no fijo) a tiempo completo, condenando a la demandada a su readmisión.
La Sala fundamenta su postura en la incorrecta aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada de la resolución revocada, determinando así los límites en la interpretación de esta figura procesal. Por lo que frente a la Sentencia de instancia que considera que una nueva relación contractual (contrato laboral ulterior a la resolución sobre la que recae cosa juzgada) no tiene la entidad suficiente para modificar las circunstancias tenidas en cuenta por la misma para la calificar la naturaleza de la relación laboral entre las partes, la Sala entiende que las nuevas circunstancias modifican la identidad de objeto que debe concurrir en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada.
ABSTRACT
The Judgment that we have reviewed admits the claim issued by a cleaning employee against the Town Hall concerning an unfair dismissal in relation to an illegal indefinite-not fixed- seasonal employment contract, as there is no real cause for the temporary employment. Instead we find permanent needs of service coverage hidden behind temporary rotating employment exchanges. With this, the Judgment of instance was revoked by which it was considered that the positive effect of res judicata should govern with respect to a legal precedent that already qualified the labour relationship as indefinite-not fixed- seasonal, and now the labour relationship is qualified as indefinite (not fixed) full time, being ruled the defendant to the readmission.
The Courtroom bases its position on the ground of a incorrect application of the positive effect of the res judicata of the revoked resolution, thus determining the limits in the interpretation of this procedural figure. As regards the Judgment of the instance that considers that a new employment relationship (labour contract subsequent to the resolution on which res judicata falls) does not have the sufficient entity to modify the circumstances taken into account by it to qualify the nature of the employment relationship between the parties, the Courtroom understands that the new circumstances modify the identity of the object that must concur in application of the positive effect of the thing judged by the precedent.
- HECHOS.
En el Ayuntamiento de una localidad de Málaga se ha venido utilizando el mecanismo de las bolsas de empleo temporales al objeto de dar cobertura a los servicios de limpieza. Así mediante la existencia de contratos temporales semestrales eventuales por circunstancias de la producción los operarios alternaban sus servicios en dos temporadas estivales anuales.
Sin embargo, las bolsas de empleo coincidían en número de trabajadores y las temporadas se sucedían si solución de continuidad atendiendo a las mismas funciones en igualdad de condiciones. Por lo que, de facto, existía una necesidad de cubrir los servicios de limpieza de forma permanente durante todo el año.
Es por ello que con fecha 18 de octubre de 2018 un operario de limpieza interpone demanda de despido improcedente por fraude de ley, frente al Ayuntamiento, al finalizar su contrato temporal de seis meses de fecha 24 de marzo de 2018 en el que consta como causa de temporalidad la descentralización del turismo y los fenómenos meteorológicos, alegando la necesidad de calificar la relación laboral como indefinida a tiempo completo por no ser cierta esta causa de temporalidad.
Si bien, al trabajador previamente se le había reconocido la modalidad de contrato indefinido -no fijo- discontinuo mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga con fecha 6 de junio de 2018, ya que había concatenado varios contratos temporales eventuales de duración determinada por circunstancias de la producción para atender a servicios de limpieza en las temporadas estivales a lo largo de los años de forma irregular, estimándose la demanda de despido en instancia y condenado a la demandada a su readmisión.
Por ello, con fecha 4 de enero de 2019 el trabajador firma el contrato fijo-discontinuo en cumplimiento de la resolución judicial antes citada.
Atendiendo a lo anterior, la Sentencia de instancia dictada en el presente procedimiento por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga con fecha 18 de enero de 2019 desestima la demanda interpuesta por el actor en base a la aplicación de la cosa juzgada al considerar que la relación contractual laboral reclamada, pese a ser posterior, no modifica las circunstancias anteriores tenidas en cuenta por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la calificación de la naturaleza de la relación laboral entre las partes como fijo-discontinua, por lo que no se habría producido un despido sino una interrupción de la relación laboral por temporada, con obligación para el Ayuntamiento demandado de llamar al actor al inicio de la temporada siguiente.
En este sentido el recurso interpuesto por el actor suplicante versa exclusivamente sobre la interpretación y límites de la figura procesal de la cosa juzgada mediante cuatro motivos que se basan en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para denunciar la infracción de los arts. 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Disposición Final número quince del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Marbella, así como de la jurisprudencia aplicables acerca el efecto positivo de la cosa juzgada.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA.
La Sentencia núm. 1435/2019 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de 11 de septiembre de 2019, estima el recurso interpuesto por el actor y revoca la Sentencia dictada por Juzgado de lo Social núm. 9 de Málaga con fecha 18 de enero de 2019 en autos sobre despido, calificando el cese del demandante de fecha 23 de septiembre de 2018 como despido improcedente y condenando al Ayuntamiento a la readmisión del trabajador en la modalidad indefinido continuo con el correspondiente pago de los salarios de tramitación de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 55.4 del ET y 108.1 de la LRJS, con los efectos previstos en los arts. 56.1 y 110.1 de dichos textos legales.
El motivo que amparaba el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador recurrente y que ha resultado estimado consistía en la infracción de los arts. 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la Disposición Final núm. 15 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Marbella (que otorga al trabajador el derecho a optar entre la readmisión o la indemnización), así como la jurisprudencia que señala el efecto positivo de la cosa juzgada.
Considera la Sala que pese a existir una Sentencia previa que declaraba al trabajador como indefinido-discontinuo, la misma no tenía en cuenta el contrato temporal a tiempo completo eventual por circunstancias de la producción de fecha 24 de marzo de 2018 vinculado a una causa de temporalidad por descentralización del turismo y fenómenos meteorológicos hasta septiembre de 2018 que hacía necesario un refuerzo de las áreas de limpieza, ya que puesto en conexión con la nueva contratación fijo-discontinua de fecha 4 de enero de 2019 por un nuevo periodo de seis meses se evidencia la inexistencia de necesidad temporal.
De igual forma, atendiendo a distintos precedentes jurisprudenciales de la misma Sala en relación a la naturaleza jurídica de la relación laboral de los trabajadores adscritos al servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento vinculados con contratos de duración determinada, constaba probada que su objeto no obedecía a una necesidad de carácter imprevisible o excepcional sin reiteración en el tiempo, sino que respondía a la necesidad permanente del Ayuntamiento de contratar el servicio de limpieza.
Por lo que cuando las pretensiones se basaban en el reconocimiento no temporal de la relación así se estimaba. Pero si se trataba de pretensiones basadas en decisiones de extinción de contratos temporales, la respuesta era la de apreciar la interrupción de la jornada con obligación de llamamiento en la siguiente temporada, tal y como ocurrió en el caso precedente con aplicación de la cosa juzgada.
Sin embargo, y a diferencia de otros casos, en el presente procedimiento constaba acreditado que el mecanismo de las bolsas de empleo resultaba fraudulento puesto que los contratos, pese a no repetirse en fechas ciertas, respondían a una necesidad permanente durante la totalidad del año mediante una rotación semestral programada, su llamamiento no dependía de las necesidades del servicio puntuales y su interrupción se basaba únicamente en la finalización del periodo de seis meses.
En conclusión, considera la resolución analizada que los hechos tenidos en cuenta por la Sentencia previa de 6 de junio de 2018 son claramente distintos a los cuestionados en el ejercicio de las presentes acciones, habiéndose producido en instancia una incorrecta aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada.
La referida Sentencia ha sido declarada firme mediante Diligencia de Ordenación de 3 de octubre de 2019.
- COMENTARI
La relevancia jurisprudencial de la Sentencia núm. 1435/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de 11 de septiembre de 2019 estriba, de un lado, en servir de referente o ejemplo entre otros muchos casos idénticos de trabajadores operarios de limpieza del Ayuntamiento que han visto finalmente reconocidos sus derechos al resolver la Sala en el mismo sentido. Así se evita el fraude generalizado que permitía al organismo público reducir los niveles de desempleo mediante el mecanismo de rotación de bolsas de empleo temporales en periodos estivales que no respondía a la necesidad real de contratación permanente del servicio de limpieza en la modalidad de indefinida a tiempo completo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 de octubre de 2018 -Núm. de recurso 13109/2018-, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de noviembre de 2018 -Núm. de recurso 13249/2018-, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 9 de enero de 2019 –Núm. de recurso 2258/2019-, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de febrero de 2019 –Núm. de recurso 670/2019-, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 10 de abril de 2019 –Núm. de recurso 2258/2019- y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de octubre de 2019 –Núm. de recurso 808/2019-).
De otro lado, nos encontramos ante una resolución interesante desde la perspectiva doctrinal en materia procesal, puesto que la cuestión de fondo acerca de los de los límites del efecto positivo de la cosa juzgada, aun hoy en la actualidad, da lugar a resoluciones judiciales contradictorias de los juzgados de primera instancia que deben ser unificadas en cuanto a interpretación en las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia al objeto de evitar, como en el presente caso, que los trabajadores queden desamparados en la aplicación de sus derechos laborales.
Basándonos en ello, resulta necesario analizar determinados aspectos de la Sentencia objeto de estudio en relación con los motivos de suplicación que han sido estimados:
3.1 Sobre la inexistencia de identidad de objeto en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada.
Con respecto a los límites de la cosa juzgada, la estimación del motivo de suplicación parte de discutir la identidad en el objeto entre el presente procedimiento y aquel precedente por el cual se calificaba la relación laboral como fijo-discontinua, dado que los hechos puestos en relieve en el procedimiento resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga con fecha 6 de junio de 2018 son a todas luces diferentes en cuanto a los contratos que vinculaban a las partes.
Por lo que ante la existencia de nuevos hechos que producen el nacimiento de nuevos derechos laborales deben operar los límites legales y jurisprudenciales en relación al efecto positivo de la cosa juzgada material. Así la relación laboral que hace surgir los derechos que se ejercitan en el presente procedimiento es completamente distinta, ya que el actor reclamaba ahora el cese improcedente de un contrato temporal de fecha 24 de marzo de 2018 que en ningún momento fue objeto de reclamación o discusión en el procedimiento previo, dado que esta nueva relación laboral ni siquiera existía en el momento de interposición de la primera demanda o al momento de dictarse la sentencia de primera instancia y, ni tan siquiera, en su correspondiente recurso de suplicación.
De forma que prohibir al trabajador reclamar posibles fraudes que surgen a raíz de una relación laboral de fecha posterior al procedimiento precedente atentaría directamente con la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de nuestra Carta Marga al no poder reclamar cuantas irregularidades se hayan producido en la actual relación contractual objeto de demanda por despido improcedente. Con lo que se estaría permitiendo el fraude del Ayuntamiento por el que los operarios cada año realizan las mismas funciones en supuestas temporadas y que en el momento de su terminación son cubiertas por otro grupo de trabajadores que vienen a ocupar el mismo puesto de trabajo como operarios de la limpieza los seis meses restantes.
Es decir, que el derecho del actor a ser reconocido como trabajador indefinido todo el año no habría sido objeto de petición ni de análisis hasta la fecha de la demanda de instancia, ya que en todo momento se dio por hecho que el carácter de la relación debía ser temporal o fijo-discontinuo por temporadas, encontrándonos ahora con nuevas relaciones laborales que amparan al trabajador para reclamar este derecho a defender las necesidades de permanencia de su puesto de trabajo durante todo el año, tal y como se estima mediante la Sentencia objeto de análisis.
Así mismo, el hecho probado en el presente procedimiento de la existencia de una bolsa de trabajo que cubría el servicio de limpieza los doces meses del año, a diferencia de otros casos precedentes en los que no constaba probado el fraude de la contratación temporal con respecto a la calificación de trabajadores indefinidos a tiempo completo, suponen nuevos hechos que hacen variar por completo el objeto del segundo procedimiento en relación con el primero.
3.2 Sobre la inexistencia de identidad en la causa de pedir por las diferencias existentes entre la fijeza de la relación (preceptos 15.1, 15.3 y 15.5 del ET) y las cuestiones de duración de la relación (15.8 ET) a los efectos de aplicar la cosa juzgada.
Además de lo anterior, nos encontramos con que la causa de pedir en los hechos enjuiciados tampoco resultaba idéntica a las precedentes, ni tan siquiera con respecto a los fundamentos de derecho que servían de base a ambas reclamaciones cuestionadas.
Así, en el procedimiento previo el trabajador solicitaba la improcedencia del despido por existencia de relación laboral en fraude de ley al acumular y concatenar varios contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción de seis meses cada uno, resultando que de facto existía una necesidad estructural y permanente de mantener su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de forma indefinida cada año.
De este modo, el objeto de discusión en términos jurídicos radicaba en determinar aspectos de la fijeza de la duración con respecto a los apartados tercero y quinto del art. 5 del ET, ya que bajo la modalidad de jornada temporal no existían verdaderos motivos para su finalización. Es decir, no se discutía si el trabajador debía trabajar todo el año o solo seis meses, sino que la controversia versaba en el hecho de que acumular varios contratos temporales implicaba que la empleadora requería los servicios del trabajador cada año de forma previsible debiendo ser, por tanto, trabajador indefinido.
Así la contratación indefinida que se solicitaba se sustentaba en el art. 15.1 del ET que dispone expresamente: «El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinad». Igualmente, el precepto 15.3 del ET preceptúa las bases del fraude de ley existente en nuestro supuesto al disponer: «Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley». Y finalmente, destaca la aplicación del precepto 15.5 del ET por la siguiente redacción: « Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos». Preceptos todos estos desarrollados por la jurisprudencia con respecto a la existencia del fraude de ley que debía regir en supuestos semejantes al enjuiciado en el primer procedimiento cuestionado en su efecto positivo de la figura de la cosa juzgada procesal.
Por ello, en el procedimiento previo se solicitaba la transformación de contratos temporales eventuales en una relación laboral permanente con un contrato indefinido (no fijo), siendo que la contraparte introdujo en la segunda instancia por vez primera la cuestión de acotar el periodo de contratación anual de cada año a una temporada de seis meses bajo la modalidad de contratación fijo-discontinua por supuestas necesidades temporales o de campaña al aumentar las necesidades de prestación de servicios de limpieza en los periodos estivales. En consecuencia, el TSJA estimaba parcialmente el recurso planteado mediante Sentencia de fecha 6 de junio de 2018, calificando la relación laboral existente como contrato indefinido (no fijo) discontinuo.
Por el contrario, en el presente supuesto nos encontramos con una discusión sobre la duración del contrato por inaplicación de lo dispuesto en el precepto 15.8 del ET. De forma que, si el trabajador únicamente ejercitó una acción de despido por fraude de ley al existir contratos temporales para poder ser considerado trabajador indefinido, y nunca introdujo en su demanda la cuestión de fijo-discontinuo o referencias al artículo 15.8 del ET, ¿Cómo podría considerarse que existe la misma causa de pedir o cosa juzgada?
El trabajador solamente podía sospechar con el ejercicio de la primera acción de la ilicitud de ser llamado cada año con un contrato temporal distinto, pero no de la existencia de un fraude al contratarse operarios de limpieza indistintamente ambas temporadas mediante bolsas de empleo, sin que el mismo tuviese legitimidad o la modalidad contractual necesaria para poder reclamar estos hechos.
De esta forma, el precepto 15.8 del ET recoge lo siguiente: «El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido […]».
Dicho lo anterior, pese a que el fundamento de derecho de ambos procedimientos sea la discusión entre la necesidad temporal frente a la necesidad permanente del servicio de operarios de limpieza, los hechos enjuiciados y los preceptos aplicados en la resolución analizada son totalmente distintos, puesto que el fraude de ley derivaba previamente de la concatenación de contratos temporales que daría derecho a la empleadora a no volver a contar con los servicios del trabajador finalizado cualquiera de los contratos que suscribe y al estimarse la demanda del procedimiento previo se permitiría que el trabajador mantuviese su puesto de trabajo de forma indefinida, mientras que al obtener una Sentencia como la que ahora se analiza se ha conseguido que el actor vea reconocido el derecho al mantenimiento del puesto de trabajo de forma ininterrumpida a tiempo completo.
3.3 Sobre la aplicación restrictiva de la cosa juzgada en su efecto positivo.
Como ya se ha indicado en el presente comentario, la Sentencia de referencia sustenta su fundamentación en la incorrecta aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada. En este sentido, frente al efecto negativo de la figura de la cosa juzgada, el efecto positivo se traduce en que lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en una Sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará necesariamente al tribunal de un proceso posterior, siempre que éste aparezca como referencia necesaria y antecedente lógico de lo que sea su objeto.
Es decir, los órganos jurisdiccionales han de ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando deban decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la sentencia recaída es condicionante o se encuentra en estrecha conexión, obligando a que la decisión que se adopte en esa sentencia ulterior siga y aplique los mandatos y criterios establecidos por la sentencia firme anterior, y también cuando los casos en que entra en acción este efecto positivo o vinculante de la cosa juzgada, son casos en los que no sólo se suscitan los problemas propios del primer proceso, sino que además se plantean otras cuestiones nuevas no ventiladas en aquél, cuestiones éstas que quedarían sin la respuesta judicial adecuada.
Visto de esta forma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la Sentencia que le precede regularizaba la situación del trabajador de la forma más adecuada, ya que por aquel entonces existía la apariencia de que existía un mayor número de trabajadores en esta época del año adscritos al servicio de limpieza mediante el sistema de bolsas de empleo que debían responder a mayores necesidades de contratación por temporadas estivales como los carnavales, verano, etc.
Sin embargo, conociéndose y acreditándose que con posterioridad al procedimiento previo que existen bolsas de trabajo sucesivas para trabajadores que realizan exactamente las mismas funciones con aproximadamente el mismo número de trabajadores cada seis meses, y observándose que el actor es llamado indistintamente para cubrir ambas temporadas, es evidente que existen unas necesidades permanentes de contratación y un fraude en las formas de empleo de servicios de limpieza.
De este modo, los pronunciamientos previos deben ser tenidos en cuenta. Si bien al no encontrarnos ante el mismo supuesto que se planteaba no podrían ser de aplicación o condicionante para el procedimiento ulterior, ya que de lo contrario estaríamos hablando de cosa juzgada en su sentido negativo o interpretando esta figura doctrinal en su apariencia más restrictiva. De forma que, pese a la existencia de nuevas circunstancias, prácticamente ningún nuevo evento alteraría las cuestiones que ya fueron tratadas por la jurisprudencia. Por lo que ante circunstancias distintas y hechos de nueva noticia debe permitirse que las resoluciones entren a valorar de nuevo el fondo del asunto.
En su virtud, resulta fundamental resaltar los límites de la figura procesal de la cosa juzgada en su efecto positivoconsolidados en la jurisprudencia referida:
- Identidad de objeto.
- Identidad de sujeto.
- Identidad en la causa de pedir
- La Tutela Judicial Efectiva.
- Límites temporales que afecten al procedimiento.
De esta forma, se tratará de analizar en qué momento las alegaciones fácticas o jurídicas dejan de estar cubiertas por la aplicación de la cosa juzgada o en qué momento precluyen los hechos y fundamentos jurídicos deducidos o que se pudieron deducir (hasta ese momento preclusivo) para otorgar la libertad al nuevo Juzgador de cambiar el curso de la relación laboral.
Esta línea de separación resulta relevante porque los hechos y fundamentos no deducidos, aún no juzgados precluidos, pasan en autoridad de cosa juzgada, mientras que los que tengan lugar o pudieran alegarse con posterioridad no lo son y, en consecuencia, sobre ellos sí cabe un nuevo proceso y enjuiciamiento ajeno a los pronunciamientos anteriores.
Pues bien, este límite ha servido a la Sala para entender que ante hechos nuevos y nuevas relaciones laborales deben operar también nuevos reconocimientos de derechos, evitando así que la demandada viese legitimado el fraude objeto de la litis.
Así, las Sentencias de primera instancia y segunda instancia del procedimiento precedentes se dictaron atendido a un estado de hechos determinado, concretamente, el existente en el momento de precluir las posibilidades de alegación en el proceso correspondiente. Pero con posterioridad a la preclusión de la posibilidad alegatoria, han sucedido hechos y se han realizado nuevas relaciones jurídicas con repercusión sobre la pretensión procesal que ahora se ha resuelto.
De ese modo, es posible, en efecto, que nuevos hechos determinen una situación diferente de la que originó el primer proceso y sobre la que recayó la Sentencia con fuerza de cosa juzgada. Por lo que, si la situación cambia y se plantea hacer de ella el objeto de un nuevo proceso judicial, parece del todo razonable que en él no surta efectos de cosa juzgada la Sentencia del proceso anterior. El hecho de que la cosa juzgada tenga unos límites temporales significa que la misma no podrá ser opuesta para impedir una resolución que determine las consecuencias jurídicas de esos hechos, actos o contratos posteriores tal y como se ha resuelto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
En definitiva, el efecto preclusivo se da cuando el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento del caso. En consecuencia, no existe cuando se dé esa posibilidad y el proceso ulterior que complementa el anterior no vulnera el principio non bis in ídem. Considerados sus límites temporales, como elemental principio de justicia, la cosa juzgada no podrá operar para impedir una resolución que determine las consecuencias jurídicas de los nuevos hechos.
De hecho si no se aplican estos límites de justicia elementales que han sido resucitados por la Sala frente a la primera instancia, se viene a aplicar prácticamente el sentido negativo de la cosa juzgada material vulnerándose la Tutela Judicial Efectiva, y es aquí donde radica el error en la aplicación de la cosa juzgada que debe operar en su sentido positivo. Ya que en la propia Sentencia de instancia se indicaba que los nuevos hechos no modificaban en absoluto lo ya analizado y juzgado en la Sentencia previa resultando esta una interpretación bastante restrictiva
Por este motivo, la resolución de instancia no ponía en conexión pronunciamientos de las sentencias anteriores, sino que estaba expresando que los hechos ya habían sido juzgados en un procedimiento idéntico en el que los nuevos hechos no podían alterar o no tenían la entidad suficiente para entender que no operaba el non bis in ídem o la preclusión de la acción que ahora se ejercitaba.
En su virtud, la Sentencia analizada viene a asentar de una forma contundente las bases de la doctrina relativa al efecto positivo de la cosas juzgada donde a menudo se confunden o se difuminan los límites con un posible efecto negativo o una aplicación restrictiva de la misma figura, produciéndose de facto una gran indefensión para el actor que no podría haber reclamado las irregularidades que existían en la nueva forma de contratación por mor de una sentencia anterior, cuando nos encontramos ante una nueva relación laboral o contrato y una causa de pedir de distinta naturaleza basada en la ausencia de temporalidad o la duración de la relación y no en cuestiones de fijeza de la duración que permitían discutir por vez primera las necesidades de contratación reales del Ayuntamiento de forma ininterrumpida.
- CONCLUSIÓN
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía objeto de estudio acoge el motivo de infracción de despido improcedente por existencia de contratación en fraude de ley, al considerar probado, en primer lugar, la condición indefinida a tiempo completo del trabajador por necesidad permanente de cubrir el servicio de limpieza del Ayuntamiento mediante rotaciones fraudulentas de la bolsa de trabajo temporal.
Quedando revocada, por tanto, la Sentencia de primera instancia que aplicaba de forma restrictiva los efectos de la cosa juzgada al entender que los nuevos hechos alegados relativos al nuevo contrato temporal por circunstancias de la producción de fecha 24 de marzo de 2018 por un periodo de seis meses no contaba con la entidad suficiente para modificar las cuestiones ya analizadas en la Sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 6 de junio de 2018 por la que se declaraba la condición de indefinido -no fijo- discontinuo.
Por el contrario a lo dispuesto en primera instancia, la Sala asienta los límites del efecto positivo de la cosa juzgada en la necesaria identidad entre el objeto y la causa de pedir con respecto al procedimiento ulterior, tal y como no concurriría en el supuesto enjuiciado, así como en una serie de límites temporales que nos llevan a concluir que en el presente procedimiento no se tuvieron en cuenta hechos acaecidos por primera vez con posterioridad a casos precedentes juzgados, tales como la existencia del contrato de 24 de marzo de 2018 en el que consta una causa de temporalidad que ha resultado desacreditada por la documental obrante en autos.
Así mismo, las pretensiones en las que se sustentaba el procedimiento procedente versaban sobre aspectos de la fijeza de la duración por distinción entre la aplicación del art. del 15. 1, 15.3 y 15.5 del ET al concatenarse contratos temporales durante años de forma irregular, pese a que finalmente se calificará por la Sala como una relación indefinida -no fija– discontinua. Frente al presente procedimiento versaba en sus pretensiones sobre la duración del contrato y la ausencia de temporalidad por inaplicación de lo dispuesto en el precepto 15.8 del ET al existir una necesidad permanente de cobertura ininterrumpida del servicio de limpieza que escondía el fraude de las bolsas de empleo.
Por lo que en conclusión, nos encontraríamos con presupuestos radicalmente distintos a los tenidos en cuenta en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Málaga de fecha 6 de junio de 2018 que conducen a estimar las acciones ejercidas por el actor a través de una interesante Sentencia que debía ser analizada al objeto de poder profundizar en la aplicación práctica jurisprudencial de la figura procesal de la cosa juzgada en los procesos laborales, materias doctrinales que siguen sirviendo de fondo del asunto a numerosos conflictos jurídicos actuales
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PERCEPCION DE LA CAPITALIZACION DEL DESEMPLEO TRAS PRESUNCION DE FRAUDE POR SUCESION DE EMPRESAS.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, de 20 de noviembre de 2.019; Recurso núm. 913/2019
Patricia Bueno Carrasco. Abogado Departamento Derecho Laboral. Martínez-Echevarría Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 20 de noviembre de 2.019, declara el derecho del trabajador a la percepción del desempleo en su forma de pago único. Se destruye la presunción de fraude que alegaba la abogacía del estado al entender, en síntesis, que el demandante lo que realmente pretendía, no era sino continuar desarrollando la misma actividad, como sucesor de empresa en régimen de trabajador autónomo, por lo que no concurría el requisito de estar en situación de desempleo al entender que continuaba trabajando para la misma empresa si bien bajo la fórmula del trabajo autónomo.
El motivo para declarar el derecho a la percepción de dicha prestación se basa en la doctrina del Tribunal Supremo contenida en su sentencia nº 302/2017, de 05/04/2017, en concreto en la aplicación de los criterios desarrollados en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, el cual se sitúa entre las medidas tendentes a cumplir dos objetivos de la política social y económica con rango constitucional: uno, la política orientada hacia el pleno empleo (artículo 40.1 de la Constitución) y el otro, el mantenimiento de prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; en este caso, propiciando la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados. En esta línea se declara la inexistencia de fraude por no haber sucesión de empresas tal y como se denunciaba por parte del SEPE y la falta de carencia sobrevenida de objeto por no darse los requisitos necesarios para ello.
Admitiendo la tesis esgrimida por la defensa del trabajador, contraria a la existencia de fraude conforme al art 6.4 CC según pretensión sostenida por el Servicio Público de Empleo estatal y que tampoco existía carencia sobrevenida de objeto al referirse la Administración a una resolución no impugnada con carácter posterior a la interposición de la demanda, estima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la suficiencia de la prueba aportada en contrario. Se admite así la acreditación de los elementos necesarios para desvirtuar la presunción fraude sostenida por la entidad gestora, declarando probado en consecuencia que el trabajador reunía los requisitos para el acceso a la prestación por desempleo en cualquiera de sus modalidades sin que, por otra parte, fuese admisible la imposibilidad de ejecución o carencia de objeto opuestas por la demandada ya que las respectivas resoluciones administrativas habían sido impugnadas en tiempo y forma.
ABSTRACT
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of 20 November 2019, declared the worker's right to receive unemployment in the form of a single payment. The presumption of fraud alleged by the State's legal department was destroyed, since it was understood, in summary, that the claimant's real intention was simply to continue carrying out the same activity, as a successor to a company under a self-employed worker's regime, for which reason the requirement of being unemployed was not applicable, but rather to work for the same company under the self-employed worker's formula.
The reason for declaring the right to receive this benefit is based on the doctrine of the Supreme Court contained in its judgment no. 302/2017, of 04/05/2017, specifically in the application of the criteria developed in Royal Decree 1044/1985, of 19 June, which constitutes a measure aimed at fulfilling two objectives of constitutional level, such as a policy oriented towards full employment (article 40.1 of the Constitution) and the maintenance of sufficient social benefits in situations of need, especially, in the case of unemployment, to promote the initiative of self-employment of unemployed workers. The judgment also refers to the absence of fraud due to the lack of business succession as denounced by the SEPE and to the absence of an ex post lack of purpose due to not existing causes for such succession.
Admitting the argument provided by the worker's defence, about there was no fraud under Article 6.4 of the CC, as reported by the State Public Employment Service, nor was there any alleged lack of purpose, since the administration referred to a decision that was not opposed after the claim had been presented. Therefore, the High Court of Justice of Andalusia considers that, since evidence to the contrary has been provided to refute the presumption of fraud, it is necessary to prove that the worker satisfied the requirements for access to unemployment benefits in any of their forms, and, also, that it was not possible to execute the decision in an impossible manner or without a lack of purpose, since the administrative decisions were contested in due time and form.
1.-PLANTEAMIENTO
En el procedimiento que da origen a la presente sentencia comentada se analizan y discuten si el trabajador tiene derecho o no a la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, o, por el contrario, no debe de percibirla al presumirse, presunción, “Iuris Tantum”, un Fraude conforme al art 6.4 Código Civil, es decir por destinar el capital de la prestación a fines distintos a los que el programa de empleo ampara.
En definitiva, se trata de desvirtuar dicha presunción de sucesión de empresas o continuación de actividad haciendo con ello un mal uso de la prestación. Y acreditar que el trabajador, en primer lugar, reúne los requisitos para el percibo de dicha prestación en la elección de cualquiera de sus modalidades, y, en segundo lugar, no existe una continuación de la actividad si no el derecho del trabajador despedido a crear trabajo por la vía del trabajo autónomo.
En el relato de los hechos consta que, tras el despido objetivo del trabajador, y ante la mala situación de la empresa. éste acepta ser indemnizado en especie. Es por ello, que decide solicitar la capitalización del desempleo y dedicarse en régimen especial de autónomo a realizar el trabajo que ha venido realizando durante toda su vida laboral de repartidor.
No obstante, lo anterior, el Servicio Estatal de Empleo concede el derecho al percibo de la prestación por desempleo en su modalidad de cobro mensual, pero dicho derecho es revocado en el momento en el que el actor solicita el percibo de la misma en la modalidad de pago único, pues al comprobar la documentación y observar que ha sido indemnizado en especies, presume erróneamente la existencia de un fraude en la figura de una sucesión de empresas.
Tras sendos recursos en vía administrativa no siendo aceptadas las alegaciones vertidas por la defensa del trabajador se plantea demanda ante el juzgado de lo social.
En primer lugar, el Juzgado donde recaen las actuaciones entiende que el criterio de la defensa del trabajador es el adecuado, que no existe presunción de Fraude, y por lo tanto el trabajador es acreedor del derecho al percibo de la capitalización del desempleo tal y como fue solicitada. A mayor abundamiento, en el acto de juicio la abogacía del estado manifiesta una carencia sobrevenida de objeto por no haberse recurrido por parte del actor una de las resoluciones emitidas por el SEPE. Dicha alegación no prosperó debido a que la resolución, a la cual se hace referencia, es posterior a la interposición de la demanda. por todo ello, la juzgadora “a quo” condena al Servicio Estatal Público de Empleo a conceder el derecho al percibo de la prestación del desempleo en su modalidad de pago único.
Dicha sentencia es recurrida en suplicación por el Servicio Estatal Público de Empleo en los mismos términos en los que había mantenido su defensa. Dicho Recurso es desestimado por el Tribunal Superior de Justicia confirmando la sentencia recurrida.
2.- HECHOS
El procedimiento tiene su inicio en fecha 30 de marzo 2017 cuando se solicita por parte del actor la prestación por desempleo en la modalidad de pago único. Tras ello, la Dirección Provincial en fecha 31 de marzo de 2017, emite requerimiento por el cual solicita la documentación necesaria para la concesión de la prestación. Una vez cumplido tal requerimiento en fecha 26 de MAYO de 2017 se emite notificación a través de la cual la Dirección provincial den empleo de Málaga resuelve denegando la solicitud de prestación de desempleo en su modalidad de pago único, por considerar que la solicitud arroja indicios de que el capital tendría fines distintos a los que el programa del fomento de empleo se ampara.
Poniendo la situación en antecedentes hay que concretar que el actor comenzó a prestar servicios como empleado de la mercantil Distribuciones Borondo S.L. en fecha 01 de junio de 1998, siendo su categoría la de conductor- repartidor. Dicha mercantil, en los últimos tiempos, presentaba dificultades económicas, con lo cual, el 7 de marzo 2017 comunican al trabajador mediante carta su despido objetivo por causas económicas conforme al art 52 y 51.1 del Estatuto de los trabajadores, siendo el despido con fecha de efectos 29 de marzo de 2017. Que tal extinción conlleva una indemnización de 20 días por año, pero dada la falta de liquidez que tenía la empresa se procede a indemnizar en especies, siendo saldado con una furgoneta mercedes, más Mercancías de repostería.
El actor solicita en fecha 30 de marzo 2017 el desempleo en su modalidad de pago único para comenzar como trabajador autónomo las funciones de proveedor y repartidor de productos de repostería. Seguidamente la Dirección Provincial de empleo en Málaga en fecha 31 de marzo de 2017, emite requerimiento solicitando documentación necesaria para la concesión de la prestación. Dicho requerimiento es cumplido por el actor aportando toda la documentación del despido y el proyecto de la nueva empresa.
En fecha 18 de mayo de 2017 la Dirección provincial den empleo de Málaga resuelve denegando la solicitud de prestación de desempleo en su modalidad de pago único, por considerar que la solicitud arroja indicios de que el capital tendría fines distintos a los que el programa del fomento de empleo se ampara. Pues entiende el citado organismo que se pretende acceder de manera indebida a la prestación por desempleo de acuerdo con lo establecido en el art 6.4 del Código Civil. Asimismo, manifiesta la administración que existe una sucesión de empresas por utilizar material de la empresa distribuciones Borondo para la prestación de la actividad y que ha habido una cesión de la cartera de clientes en favor del trabajador.
No obstante, lo anterior, por el trabajador se presentó reclamación previa contra resolución dictada con fecha 26/05/2017 por la Dirección Provincial de empleo estatal. En fecha 4 de septiembre 2017 el actor recibe resolución de fecha 14 de agosto de 2017, por la cual confirma en los mismos términos la resolución de fecha 18 de mayo 2017 poniendo con ello fin a la vía administrativa. Que con fecha 15.9.17 fue presentada ante el Juzgado la demanda por parte del trabajador.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El proceso se siguió en primera instancia ante el Juzgado de lo Social número 5 de Málaga, que dictó sentencia estimatoria el 5 de marzo de 2.019, en la que, resumidamente se exponía lo siguiente:
El actor tiene derecho a la prestación por desempleo en modalidad de pago único basándose en el criterio restrictivo sostenido por la Sala del TSJ de Málaga para el reconocimiento de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, el cual, debe rectificarse como consecuencia de la sentencia 302/2017 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina. Razona dicha sentencia que debe reconocerse la prestación por desempleo en su modalidad de pago único en aquellos casos en que el actor es titular del derecho a la prestación por desempleo, estaba afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, vio extinguido su contrato de trabajo por una causa ajena a su voluntad y acredito el inicio de una actividad profesional como autónomo, dando con ello cumplimiento a la finalidad de la norma , que es incentivar en mayor medida la obtención del propio empleo por los beneficiarios de las prestaciones. Circunstancias todas ellas que se daban en el presente caso, siendo en consecuencia procedente la estimación de la demanda interpuesta revocando la resolución de fecha 14.08.2017 condenando a la demanda a otorgar al actor el derecho a la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
Frente a tal resolución judicial se procede por la parte demandada a alzarse la suplicación solicitando la revocación de la sentencia de instancia.
La Sala de lo Social del TSJA de Málaga entra a conocer y a valorar tanto el recurso interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal como la impugnación planteada por la defensa del trabajador.
Los motivos del recurso vienen a manifestar nuevamente la presunción de la existencia de un fraude en el destino de la misma por parte del actor, pero a mayor abundamiento, y sorprendentemente, introduce una alegación “ex novo” por la que manifiesta carencia sobrevenida de objeto y ejecución imposible. Dicha afirmación se fundamenta, según la abogacía del estado, en la imposibilidad imponer el juzgador “a quo” la obligación de ejecutar el abono de la prestación, ya que, bajo criterio del recurrente, nunca se generó dicho derecho al entender que el actor en realidad no había llegado a estar en la situación de desempleo. Concreta que, en momento anterior a la celebración del juicio, el derecho a la prestación había sido anulado en otro procedimiento administrativo distinto al que dio lugar a las presentes actuaciones, y que adquirió firmeza por la inacción del actor al no formalizar recurso alguno contra la resolución de revocación de acto administrativo que anulaba la prestación por desempleo.
El trabajador impugna dicho recurso manifestando la indefensión pues dichas manifestaciones modifican sustancialmente lo reflejado en las resoluciones emitidas por el Servicio Estatal de Empleo, ya que en ninguna de las resoluciones emitidas ha declarado tales hechos. Pues la resolución a la que hacen referencia es posterior a la interposición de la demanda por parte del actor. Asimismo, se desvirtúa la presunción “iuris tamtum” de existencia de fraude emitida por la administración y se acredita el cumplimiento de los requisitos por parte del actor para la concesión del derecho a la percepción de la capitalización por desempleo.
En este punto, el TSJA desestima el recurso presentado por la abogacía del estado y confirma la sentencia de instancia en todos sus términos condenando al SEPE a conceder la prestación por desempleo en su modalidad de pago único al actor.
- COMENTARIO
Los ejes fundamentales del procedimiento podrían dividirse en varias cuestiones: la primera es romper esa presunción iuris tantum de fraude que la administración hace recaer sobre el destino de la prestación no dando por ello acceso a la misma. De manera que queden acreditado el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la capitalización del desempleo Y el segundo eje fundamental recae en desvirtuar la modificación sustancial que había hecho la administración presentando alegaciones nuevas de carencia sobrevenida y ejecución imposible generando con ello indefensión a la parte recurrida.
Atendiendo al primero de los ejes y unos de los principales hay que tener en cuenta que la Administración, en concreto, la Dirección provincial den empleo de Málaga deniega la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, por considerar que la solicitud arroja indicios de que el capital tendría fines distintos a los que el programa del fomento de empleo se ampara. A mayor abundamiento, el citado organismo, entiende que se pretende acceder de manera indebida a la prestación por desempleo de acuerdo con lo establecido en el art 6.4 del Código Civil. En concreto, consideran que el solicitante lo que realmente pretendía, no era sino continuar desarrollando la misma actividad, pero en régimen de trabajador autónomo, existiendo entre las partes una sucesión de empresas regulado en el Artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, por todo ello no concurría el requisito de estar en situación de desempleo, sino trabajando para la misma empresa bajo la fórmula de trabajador autónomo.
Esta presunción iuris tantum que hace la Administración es desvirtuada de contrario por la defensa del actor y así fue entendido por el juzgador “ ad quem” que confirma las alegaciones del actor y establece que según la doctrina la Sala de lo Social del TSJ , contenida en la sentencia de 01/03/2018 (ROJ: STSJ AND 357/2018, Recurso: 1857/2017) a través de la cual se aplica la doctrina del Tribunal Supremo basada en los siguientes criterios recogidos en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, constituye una medida tendente a cumplir dos objetivos de rango constitucional: una política orientada al pleno empleo (artículo 40.1 de la Constitución) y el mantenimiento de prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. De ahí que la finalidad del indicado Real Decreto sea la de propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados, facilitando la creación de nuevas empresas por parte de aquellas personas que hubieran perdido su trabajo anterior.
En el presente caso el trabajador fue despedido y recibió la indemnización en especies, consistiendo en un vehículo y mercancías de repostería. Una vez saldado comienza su andadura como profesional autónomo dedicándose a la venta por cuenta propia de mercancía de repostería, siendo la actividad parecida a la anterior. En esta línea henos de recordar que, a juicio del Tribunal Supremo, el espíritu de la normativa del desempleo lo que viene a referir es que el desempleado se motive e inicie actividades empresariales por cuenta ajena, siendo lo más razonable que tales actividades por cuenta propia que se inicien por el trabajador que pierde su empleo se produzcan en la misma o parecida actividad, con la lógica finalidad de aprovechar su experiencia y conocimientos profesionales para minimizar los riesgos inherentes a cualquier proyecto como autónomo.
Por consiguiente, destruida la presunción se otorga el derecho al acceso a la prestación en la modalidad de pago único.
Atendiendo ahora al segundo de los ejes argumentativos, se plantea el valor de las manifestaciones efectuadas por la Administración modificando lo reflejado en sus anteriores resoluciones, lo que constituye la aparición de un hecho “ex novo” durante la tramitación del proceso. Concretamente, se alega por la entidad gestora que no podía la sentencia imponérsele la obligación de ejecutar el abono de una prestación, ya que, bajo su criterio, nunca se generó dicho derecho por no haber estado el actor en situación de desempleo, ello sobre la base de afirmar que la resolución revocatoria de dicha situación revocación nunca fue impugnada por el actor.
La sentencia de la sala a tal respecto alega que lo que se resolvía en la presente litis versaba sobre la resolución de 18/05/2.017, denegatoria de la prestación de pago único, y la posterior desestimación de la reclamación previa de fecha 14/08/2017. Y que además en dicho momento el actor tenía reconocida la prestación por resolución del 03/03/2017 en modalidad de pago periódico, revocándose la misma con carácter posterior a la presente litis, no prosperando con ello tampoco el motivo esgrimido por el abogado del estado.
En el supuesto de estudio no podemos olvidar que la jurisdicción social tiene expresamente atribuidas la resolución de las disputas que versen sobre prestaciones y cotizaciones y a su vez dirimir si procede o no el derecho al percibo de una prestación.
En el caso concreto, a el trabajador se le ha otorgado el derecho a la percepción de la prestación en modalidad de pago único confirmando así la sentencia de instancia.
5.- CONCLUSIÓN
El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Málaga confirma la sentencia de instancia haciendo un análisis sobre la finalidad de la prestación y los requisitos de acceso a la misma.
Como proyección práctica de lo planteado en este caso, objeto de comentario, y por ende el problema que plantea la existencia de una presunción que niegue el derecho al acceso a la posibilidad de ser destinatario de la prestación de desempleo hasta que dicha presunción quede rebatida mediante prueba en contrario, pero además con la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.
Todos los aspectos jurídicos a tener en cuenta para analizar esta casuística giran en torno a la posibilidad de probar que el trabajador tras su despido y habiendo percibido su indemnización en especies, tiene derecho al percibo de la prestación por desempleo en pago único. Para ello, hay que tener en cuenta, y así lo ratificaron los juzgadores “ad quo” y “ad quem”, que para considerar el fraude de ley, que alegaba por la administración, previsto en el apartado 4 del Art. 6 ,Código civil ; en el ámbito social, ha sido analizado en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo, encontrándose sistematizada la doctrina de la Sala siendo la misma constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por el que lo invoca pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados (STS 25/05/00 (Rud 2947/1999 - TS, Sala de lo Social, de 25/05/2000, Rec. 2947/1999.
No obstante, lo anterior, se quedó acreditado que ante la presunción de una continuación de actividad o sucesión de empresa la misma no se da en el caso presente. Pues el desarrollo de una actividad conocida por el beneficiario y a la que se ha dedicado durante la mayoría de su vida laboral, no hace una continuación de la propia sociedad en la cual prestaba servicios con carácter de ajenidad, sino que, con lo que se atribuye como cobro de indemnización, correspondiente al cese por causas objetivas económicas del empleador, decide emprender su negocio propio y sin constitución de sociedad alguna ; visitando a los clientes que ya venía conociendo del desempeño de su anterior trabajo, hecho el cual no se puede tildar de fraudulento.
Hay que tener en cuenta que el SEPE alude a que existe sucesión de empresas entre el empleador y el trabajador. Hay que tener en cuenta que la sucesión de empresa, regulada en el 44 Estatuto de los Trabajadores, impone al empresario que pasa a ser nuevo titular de la empresa, el centro de trabajo o una unidad productiva autónoma de la misma, la subrogación en los derechos laborales y de Seguridad Social que tenía el anterior titular con sus trabajadores, subrogación que opera "ope legis" sin requerir la existencia de un acuerdo expreso entre las partes, sin perjuicio de las responsabilidades que para cedente y cesionario establece el apartado 3 del precitado Art. 44 ,ET".
En efecto, a tenor del precepto, se considera que existe una sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria. Es por ello que el elemento relevante para determinar la existencia de una transmisión, a los efectos ahora examinados, consiste en determinar si el actor mantiene la identidad de la empresa anterior, lo que se desprende, en particular, de la circunstancia de que continúe efectivamente su explotación o de que esta se reanude, pues la transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable, cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada infiriéndose el concepto de entidad a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio. Estos requisitos no se han dado en el presente caso y es por ello que no se puede entender que existiese tal Fraude al querer percibir la capitalización del desempleo por parte del solicitante.
Visto lo antecedente, y centrándonos en el supuesto concreto el escaso lapso temporal transcurrido desde el acto extintivo del contrato de trabajo del demandante y el inicio de la actividad de autónomo contando con un pequeño montante de mercancía y visitando a clientes los cuales no forman la cartera completa de la mercantil anterior, si no una mínima parte no se puede entender la existencia de continuidad de negocio , conforme a doctrina de la Sala Cuarta, tal dato no es constitutivo de indicio alguno de fraude, pues tal y como ha previsto en la STS 20/09/2004 (R. 3216/2003 TS, de 20/09/2004, Rec. 3216/2003 .
La ley 31/2015, que modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y economía social y según explicaba la exposición de motivos del RD 1413/2005 en la línea marcada por la estrategia europea de empleo como Medida de Fomento de Empleo, "para promover e incentivar el autoempleo, estimular la rápida iniciación de la actividad prevista, siendo la finalidad que su vez advertía el preámbulo del ED 1044/1985 de 19 de junio que regulo por primera vez el pago único. A tal exclusivo fin exige que tanto la puesta en marcha como el alta del trabajador autónomo en seguridad social se produzca dentro del mes siguiente a la concesión de la prestación.
Pero ello no impide expresamente, ni cabe inferirlo de su espíritu y finalidad, que una u otra se anticipen en el tiempo a un momento anterior al del percibo de la prestación, capitalizada, salvo por supuesto, que la actividad empresarial o el alta en seguridad social del trabajador sean anteriores a la situación legal de desempleo de éste, pues tal caso es evidente que no ello impidiera la prestación incluso en su modalidad ordinaria. Precisamente porque pretende incentivar el trabajo en régimen de autoempleo, exige que la actividad real comience lo antes posible y por eso fija el plazo máximo, pero no prohíbe que comience antes. Lo contrario llevaría al absurdo de entender que ha sido voluntad del autor reglamentario que los trabajadores despedidos, y desde ese instante privados del salario necesario para su subsistencia, queden condicionados para comenzar el trabajo que de nuevo le va a proporcionar su medio de vida, a la mayor o menor rapidez del Ente Gestor en la tramitación del expediente. Máxime cuando este se puede dilatar un largo período, sobre todo si la Dirección Provincial del servicio Público de empleo decide denegar el pago único y hay que esperar a que resuelva, o incluso por mucho más tiempo, si denegada la Reclamación Previa, el trabajador decide acudir a la vía jurisdiccional.
Como quiera que esa conclusión es contraria al espíritu y finalidad del RD, hay que entender que éste si autoriza - por la tácita ciertamente, pero de modo evidente al no incluir ese factor temporal entre las irregularidades sancionables con el reintegro, que el trabajador pueda iniciar su actividad en cuanto se encuentra en situación legal de desempleo, sin tener que esperar a que la Dirección Provincial del servicio público de empleo le abone la prestación.
No obstante, lo anterior, la simple continuidad en la actividad no ampara el fraude en la solicitud de pago único de la prestación por desempleo pues la sucesión empresarial ha de resultar constatada conforme a lo anteriormente expuesto
Con lo que respecta a la modificación de argumentos formulados por la administración en su recurso no cabe más que entender que no se pueden introducir hechos nuevos fuera de lo establecido en la litis, pues en tal caso no pueden ser objeto de admisión para su enjuiciamiento. Pero a mayor abundamiento hay que tener en cuenta que la mera manifestación de ejecución imposible y carencia sobrevenida de objeto no puede admitirse al ser basado en una resolución emitida con carácter posterior a la litis.
El Servicio Estatal de Empleo no alegó en la contestación a la reclamación previa tal circunstancia, no pudiendo alegar en el recurso de Suplicación tal hecho cuando en ningún caso han invocado tal circunstancia en las resoluciones emitidas. No obstante, lo anterior, hay que tener en cuenta que la administración en su escrito de recurso reconoce que hay una comunicación emitida al trabajador como propuesta de devolución de la cantidad reconocida como prestación por desempleo. La cual fue revocada con posterioridad, pero con carácter posterior a la denegación en su modalidad de pago único.
No cabe la figura de carencia sobrevenida de objeto o ejecución imposible, ya que no existió un acto administrativo posterior que haya anulado el que hoy es objeto de este comentario, además de que al no haber sido apreciado en el procedimiento administrativo dicha cuestión , no puede pretender que el procedimiento judicial del que deriva el recurso de suplicación pueda decidir sobre esa cuestión, pues más bien tanto el juzgador “ a quo” como el juzgador “ a quem “ pueden limitarse a decidir sobre la procedencia o no de la percepción de dicha prestación de desempleo en su modalidad de pago único.
Este pronunciamiento ex novo realizado como cuestión previa que genera indefensión a esta parte que lo desconoce, pues no se puede alegar a posteriori unas circunstancias que nunca fueron manifiestas en las resoluciones administrativas y pretender manifestarlas fuera del procedimiento administrativo y que las mismas tengan eficacia. Por lo tanto, al no exponerse nunca la inexistencia de objeto no se puede pretender en este momento procesal que se estime dicha alegación y se repongan las actuaciones al momento de cometerse la presunta infracción de norma.
En definitiva, ha de concluirse, que, la finalidad del Real Decreto que regula el acceso a la prestación por desempleo es la de propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados, facilitando la creación de nuevas empresas por parte de aquellas personas que hubieran perdido su trabajo anterior. Que la norma pretende en definitiva es ser un estímulo para que los trabajadores desempleados, en lugar de permanecer inactivos, con grave frustración personal, durante el tiempo de consumo de la prestación de desempleo en su modalidad ordinaria, opten por encuadrarse en el RETA para iniciar una actividad como autónomos o constituyan sociedades para ello.
Por ello, propugnamos una flexibilización en la aplicación de la presunción de fraude intensificando el análisis más detenido de cada caso concreto: La naturaleza y función social de la prestación por desempleo y los mecanismos de que dispone para subvenir ante la carencia de rentas obliga a emplear una especial cautela en la apreciación de las circunstancias que pudieran intervenir en su denegación. Máxime cuando la Administración tiene a su disposición todo un sistema sancionador desde el que reprimir y neutralizar aquellas situaciones en que el otorgamiento de una prestación pudiera implicar un uso desviado de la finalidad social a la que responde.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2021
EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DEL EMPRESARIAL DEL DERECHO DE OCUPACIÓN EFECTIVA. DESPIDO PROVOCADO. Diferencias con la modificación sustancial de condiciones de trabajo y el traslado del trabajador)
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con Sede en Málaga, de 23 de septiembre de 2020; Recurso núm. 730/2020, Sentencia núm. 1499/2020
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2020, confirma la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 5 de Málaga, de fecha 31 de marzo de 2020, Sentencia n.º 160/2020, por la que se extingue la relación laboral de la actora condenando al Organismo demandado a, abonar la cantidad de 95.898,60.-€, en concepto de indemnización por la extinción de la relación laboral.
El Tribunal reconoce el derecho anterior como consecuencia de la falta de ocupación efectiva de la trabajadora que, tras el cierre de su centro de trabajo con fecha 31 de julio de 2018 y tras ser convocada junto con sus compañeros a un traslado temporal de centro de trabajo, a más de 60 Kilómetros de su domicilio y del centro de trabajo anterior, traslada a la actora de Marbella a Málaga, a una antigua oficina en desuso, habiendo acreditado la existencia de falta de ocupación efectiva desde el inicio del cambio de centro. Si bien es cierto, la trabajadora inició una Incapacidad Temporal con fecha 23 de mayo de 2019, situación en la que continuaba permaneciendo en el acto de juicio, quedando acreditado por otro lado que, sus compañeros no fueron reubicados en una nueva oficina en su misma localidad hasta Enero de 2020, por lo que todo ello conllevó a la actora a la solicitud de la extinción de la relación laboral indemnizada como si de un despido improcedente se tratara en virtud del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores apartado a), al entender que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y redundando en el menoscabo de la dignidad del trabajador, como era la falta de ocupación efectiva, interesándolo igualmente en virtud de la letra c) del artículo 50 del E.T. al permitir por dicha vía la extinción por cualquier incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario.
Por otro lado, la Administración demandada, alegaba que no se encontraba el caso enjuiciado en ninguno de los apartados del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, ni ante un traslado obligatorio con cambio efectivo de residencia de los previstos en el artículo 50 del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, sino ante una movilidad excepcional por cambio de adscripción de puesto de trabajo, del artículo 44 de dicho Convenio el cual en su apartado 1, segundo párrafo establece que “..por razones excepcionales de carácter organizativo podrá promoverse la movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupa a otra unidad del mismo o diferente Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, en distinta localidad. Cuando se produzca cambio de localidad únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad previa de la persona titular del puesto de trabajo”.
Admitiendo la tesis esgrimida por la defensa de la trabajadora, estima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, constando acreditada la falta de ocupación efectiva durante casi diez meses, hasta la suspensión del contrato de trabajo por la incapacidad temporal, se está ante un incumplimiento lo suficientemente grave como para justificar la extinción indemnizada de la relación de trabajo, en virtud del artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores.
SUMMARY
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgement dated September 23, 2020, confirms the Judgement of the Social Court No. 5 of Malaga, dated March 31, 2020, Judgement No. 160/2020, by which the plaintiff's employment relationship is terminated condemning the defendant, the State Public Employment Service, to pay the amount of 95.898,60€, as compensation for the termination of the employment relationship.
The Court recognizes the above right as a consequence of the lack of effective occupation of the worker who, after the closure of her workplace on July 31, 2018 and after being summoned together with her colleagues to a temporary transfer of the workplace , more than 60 kilometres from her home and from the previous workplace, she transferred the plaintiff from Marbella to Málaga, to an old disused office, having proven the existence of a lack of effective occupation since the beginning of the change of centre . While it is true that the worker initiated a Temporary Disability on May 23, 2019, a situation in which she continued to remain in the act of trial, being accredited on the other hand that her colleagues were not relocated to a new office in her same town until January 2020, so all this led the plaintiff to request the termination of the compensated employment relationship as if it were an unfair dismissal under article 50 of the Workers' Statute section a), understanding that there had been a substantial modification of the working conditions carried out without respecting the provisions of article 41 of the Workers' Statute and resulting in the impairment of the dignity of the worker, such as the lack of effective occupation, equally interested by virtue of letter c) of article 50 of the E.T. by allowing by said means the extinction for any serious breach of the obligations of it by the employer.
On the other hand, the defendant Administration argued that the case prosecuted was not found in any of the sections of Article 50 of the Workers' Statute, or before a mandatory transfer with an effective change of residence of those provided in Article 50 of the IV Unique Collective Agreement for the labour staff of the General State Administration, but in the event of exceptional mobility due to a change in job assignment, of Article 44 of said Agreement which in its section 1, second paragraph establishes that “..for exceptional reasons of an organizational nature, the mobility of the person and the job position that they occupy to another unit of the same or different Ministerial Department or public body may be promoted and, where appropriate, in a different location. When there is a change of location, it can only be carried out with the prior consent of the person holding the job”.
Admitting the thesis put forward by the defence of the worker, the High Court of Justice of Andalusia estimates that, having proven the lack of effective occupation for almost ten months, until the suspension of the employment contract due to temporary disability, there is a breach serious enough to justify the termination of the employment relationship with compensation, by virtue of article 50.1.c) of the Workers' Statute.
- HECHOS
El procedimiento que da origen a la presente sentencia, se inicia con la demanda de la actora en el que, tras más de un año desplazada de su anterior centro de trabajo a más de 50 Km, y a pesar de haber mostrado en un primer momento conformidad con dicho traslado temporal, lo cierto es que una vez trasladada (junto con sus compañeros laborales), se dirigía día tras día a un centro de trabajo en desuso, sin ocupación efectiva alguna, sin desempeñar función o actividad alguna durante todas las horas de su jornada completa de trabajo. Tras dicha situación y a pesar de haber firmado conformidad con el desplazamiento temporal, interpone demanda en septiembre de 2019, en virtud del artículo 50 1. c) por incumplimiento grave del empresario y art. 4. 2 a) del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de la falta de ocupación efectiva, y además por la infracción del artículo del artículo 51 del IV Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado que establece que, el desplazamiento temporal no podrá superar los doce meses, por lo que habiendo transcurrido más de doce meses desplazada, se podría entender que dicho traslado ya no es temporal sino obligatorio, sin haber cumplido los requisitos convencionales para realizar dicho traslado obligatorio de conformidad con el artículo 50 del IV Convenio Colectivo, por lo que igualmente se podía incluir el supuesto dentro del artículo 50. 1 a) del ET 1, siendo causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
Por ello, nos encontrábamos con dos supuestos por los que interesar la extinción de la relación laboral a instancias del trabajador. En primer lugar, para que fuese estimado por el apartado a) del artículo del art. 50. 1 del E.T., había que encontrarse en un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin que se hubiese respetado lo previsto en el artículo 41, respecto a las causas y procedimiento a seguir para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y además que éstas redundasen en perjuicio de la dignidad del trabajador, por tanto en este apartado se debía analizar si había existido o no modificación sustancial, sin seguir los trámites legales para ello y una vez lo anterior, acreditar que se produce un menoscabo en la dignidad del trabajador; sin embargo, en el segundo supuesto interesado del artículo 50.1 el aparatado c) se exige exclusivamente un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, para dar derecho a la extinción de la relación laboral.
Ante dicha demanda, la Administración demandada, alega que no nos encontramos en un procedimiento de modificación sustancial, sino en un caso de movilidad excepcional por cambio de adscripción del puesto de trabajo, del art. 44 del IV Convenio Colectivo, aceptado voluntariamente por la actora, habida cuenta que el centro de trabajo de Marbella había sido cerrado con fecha 31 de julio de 2018, y por “por razones excepcionales de carácter organizativo podrá promoverse la movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupa a otra unidad del mismo o diferente Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, en distinta localidad. Cuando se produzca cambio de localidad únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad previa de la persona titular del puesto de trabajo”, habiendo la actora mostrado conformidad.
Negando por otro lado, la falta de ocupación efectiva, y que además y teniendo en cuenta que el anterior centro de trabajo de la actora había sido cerrado, que el traslado diario se realizaba en coche oficial, (sin coste alguno para la trabajadora), así como que, ésta posteriormente se encontrara diez meses más tarde en situación de I.T., unido a la necesidad de autorización ministerial para modificar el puesto de trabajo de la actora y su nueva adscripción, y lo dilatado en el tiempo que ello podía suponer, entendía la administración demandada que no nos encontramos ante una falta de ocupación efectiva con gravedad suficiente como para determinar la extinción de la relación laboral.
La actora inició su relación laboral con la entidad demandada el día 1 de agosto de 1970, con la categoría profesional de ayudante de gestión y servicios comunes, prestando sus funciones desde el inicio de su relación laboral en el Centro de Formación del Hotel Escuela de la localidad, ocupando el puesto de Ayudante.
A mediados del mes de julio de 2018, se mantuvo una reunión con la actora y sus compañeros de trabajo, informando que el centro de trabajo iba a proceder a su cierre y que mostrara su conformidad con su traslado temporalen las dependencias que la entidad tenía en Málaga.
Si bien es cierto, la actora en un primer momento aceptó el traslado, al ser dicho traslado temporal y encontrarse que su centro de trabajo procedía al cierre de forma inminente y no se le proponía otra opción, aceptó dicho traslado temporal junto con sus compañeros de trabajo.
La modificación fue efectiva de inmediato, debiendo dirigirse diariamente al nuevo centro de trabajo en Málaga, a más de 50 kilómetros de su centro anterior y de su domicilio a partir del día 1 de agosto de 2018 que se hizo efectiva la medida, la actora y sus compañeros de trabajo se dirigían a dicho centro en vehículo oficial, pues uno de los trabajadores afectados era chófer y se encargaba de recoger y llevar diariamente a sus compañeras de trabajo al nuevo centro, donde permanecían sin hacer nada durante su jornada de trabajo y luego regresaban de igual forma a su localidad.
Desde el 1 de agosto de 2018 que se produjo la modificación y hasta que la actora inició un proceso de Incapacidad Temporal con fecha 23 de mayo de 2019, la actora se encontraba sin ocupación efectiva, baste subrayar que el centro al que fue destinada junto con sus compañeros era una oficina en desuso, donde no tenían trabajo alguno y menos aún para la actora, habida cuenta que las funciones que ésta había venido desempeñando en el Centro de Formación del Hotel Escuela era de Gobernanta y enseñando sus funciones a los alumnos de dicho Hotel Escuela, por lo que difícilmente aunque la nueva Oficina tuviera alguna actividad, la actora nunca hubiera podido desempeñar función alguna en una oficina del Servicio pero, aún más, dicho centro estaba en desuso y tampoco prestaba servicios como tal.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
En el presente caso se tuvo analizar la falta de ocupación efectiva y la acreditación de la misma, pues no podemos olvidar que ante un hecho negativo como no trabajar, se tuvo que acreditar con las manifestaciones de los testigos, compañeros del traslado y la falta de aportación de elemento probatorio alguno por la parte demandada, quedando acreditado en la Sentencia de instancia, en otras cuestiones, el cierre de las instalaciones dónde venía desempeñando sus funciones la actora con fecha 31 de julio de 2018, así como las reuniones mantenidas con los afectados en julio del mismo año, la conformidad de estos para prestar servicios de forma temporal en otras dependencias diferentes a la de su localidad, así como la comunicación de la prestación de servicios desde el 1 de agosto de 2018 en las dependencias del servicio en Málaga.
Asimismo, quedó igualmente acreditado que a dicho centro acudían y volvían en coche oficial, habiendo la actora iniciado un proceso de IT con fecha 23 de mayo de 2019 y que no fue hasta el 29 de diciembre de 2019 cuando se presentó propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo del personal laboral al servicio de la entidad, consistente en la redistribución de nueve puestos de diversas categorías, entre los que se encontraba el puesto de la actora, desde la unidad centro de formación de Málaga, habiendo mostrado la actora conformidad a que el puesto que ocupaba se redistribuyera dentro en las Oficinas de Marbella. Acreditando igualmente que en la Oficina a la que fue trasladada en Málaga la actora, no se le había encomendado trabajo, ni había realizado actividad alguna, no habiendo sido reubicados sus compañeros hasta enero de 2020.
En la Fundamentación Jurídica de la Sentencia, se analizan los artículos 51 y 50 del IV Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, así como la falta de ocupación efectiva ex art. 50. 1 a) y c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación al artículo 4.2 a), recogiendo que si bien es cierto que el artículo 50 del ET no establece de forma literal la falta de ocupación efectiva como motivo justificado para la solicitud por parte del trabajador de la extinción de su contrato de trabajo, entiende la Magistrada de la instancia que se debe incardinar dentro del apartado a) del art. 50 del ET, dentro de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que redundan en perjuicio de su formación profesional o en el menoscabo de su dignidad, sin llevar además los trámites establecidos en el art. 41 del ET, habida cuenta el derecho que establece el art. 4.2 de ocupación efectiva para todo trabajador.
Igualmente, y respecto el artículo 51, del IV Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, establece el Desplazamiento Temporal cuando por razones técnicas, organizativas o de prestación de servicio público, la Administración podrá efectuar desplazamientos temporales de su personal laboral que exijan que éste resida en población distinta de la de su residencia habitual, atendiéndose, en primer término, a criterios de voluntariedad. Se deberá comunicar por escrito al trabajador o trabajadora, a su representación sindical y a la Subcomisión Paritaria correspondiente, con quince días de antelación, haciendo constar tanto las razones del mismo como la duración aproximada del desplazamiento, que en ningún caso podrá superar los doce meses. Al trabajador o trabajadora desplazado, además de sus retribuciones, se le abonarán los gastos de viajes y dietas, según lo establecido por el Real Decreto que regule las indemnizaciones por razón del servicio y lo establecido en el presente Convenio. Por lo que, al trascurrir más de doce meses desplazados al centro de Málaga, se podía entender que ya no era un traslado temporal, sino que se debería haber realizado el traslado conforme al art. 50 del Convenio Colectivo que establece los requisitos formales para el Traslado Obligatorio, igualmente incumplido.
La Administración demandada alegó en el acto de juicio que no nos encontrábamos antes un desplazamiento temporal sino ante el art. 44 del Convenio que regula la movilidad excepcional por cambio de adscripción del puesto de trabajo (“...por razones excepcionales de carácter organizativo podrá promoverse la movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupa a otra unidad del mismo o diferente Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, en distinta localidad. Cuando se produzca cambio de localidad únicamente podrá llevarse a cabo con la conformidad previa de la persona titular del puesto de trabajo”); alegación que fue estimada en la sentencia. Sin embargo, se estima de contrario que dicha movilidad por cambio de adscripción del puesto de trabajo, hubiera sido lo pertinente si se la hubiera adscrito a la actora con el cambio el puesto como tal en otra localidad, pero ello no fue así, de hecho, lo que se hizo fue un traslado temporal, no presentando propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral al servicio de la entidad hasta el 29 de diciembre de 2019, año y medio más tarde del traslado.
Por otro lado, igualmente en la Sentencia de instancia se analiza el alcance del artículo 4. 2 a) del ET sobre el derecho a la ocupación efectiva, en relación al art. 50.1.c) del ET y la jurisprudencia al respecto, siendo reiterada la misma en que para que opere la causa prevista del art. 50.1.c) no es necesario que concurra culpabilidad en la conducta empresarial, sin embargo, sí que se exige que dicha falta de ocupación efectiva sea grave, dicha gravedad es lo que autoriza a la extinción de la relación laboral indemnizada. Así pues y una vez analizada la prueba habiendo acreditado la actora que no realizó trabajo alguno y que la oficina a la que se dirigía diariamente estaba en desuso, se desestiman las alegaciones de la demandada. Y, ello, a pesar de las respuestas obtenidas en el pliego de posiciones del interrogatorio manifestando que la actora había venido realizando tareas relacionadas con la actividad del centro de formación profesional, con el seguimiento de la formación profesional ocupacional y con la formación interna de dicho organismo. Afirmaciones que la Juzgadora reprocha entendiendo que, si ello hubiera sido así, nada le hubiera impedido al Organismo demandado, aportar prueba documental sobre tal extremo, como hubiera podido ser el perfil del usuario de la actora en el sistema informático de dicha unidad, informes escritos, o documentación remitida al respecto. Por todo ello, concluye declarando probada la existencia de un largo período de tiempo desde el 1 de agosto de 2018 durante el cual no existió ningún tipo de ocupación efectiva en toda la jornada laboral; añadiendo que aunque ello fuese debido a una modificación de los puestos de trabajo y sin apreciar intención maliciosa, no solo hasta el inicio de la IT, es decir, durante algo más de diez meses, sino porque además no fue hasta enero de 2020 cuando se produjo la reubicación del resto de compañeros, le llevó a estimar la pretensión de la actora.
Notificada la Sentencia de la instancia al Organismo demandado, el Abogado del Estado interpuso Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social de Málaga, interesando la revocación de la Sentencia de la instancia y la absolución del demandado Para ello, alega como primer motivo del recurso la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales, concretamente la revisión del Hecho Probado de la Sentencia que acreditaba la falta de ocupación efectiva de la actora, hecho este acreditado entre otras pruebas con la testifical de los compañeros de trabajo de la actora, tratando de modificar dicho extremo, a través de las posiciones evacuadas por escrito en la prueba de interrogatorio gracias a la (prerrogativa del Estado tiene en la prueba de interrogatorio), interesando la modificación en el sentido de que la actora había desempeñado funciones de formación ocupacional e interna del personal.
Dicha pretensión no tuvo favorable acogida, en primer lugar, porque como recogía esta parte, no se puede pretender modificar un hecho probado de la Sentencia de la instancia, a través de la prueba de interrogatorio de parte, no siendo dicha prueba hábil para sustentar la modificación de los hechos probados de la Sentencia, limitadas a las pruebas documentales y periciales practicadas, de conformidad con el art. 193. b) de la LRJS sin que el privilegio de realizar por escrito el interrogatorio previsto en el art. 91.6 de la Ley Reguladora altere la naturaleza de la prueba, además de recoger en Sentencia que el Hecho Probado se había acreditado con la prueba testifical y la falta de actividad probatoria de la demandada, no siendo admisible la modificación de los Hechos Probados respecto a la valoración realizada por el Juzgador según su sana crítica de la prueba testifical.
Por otra parte, se interesa la adición de un nuevo hecho probado, en el sentido de incluir que “El 20 de febrero de 2020, una vez fue autorizada por la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) se acuerda la modificación del puesto de trabajo de la actora a la Oficina de Prestaciones de Marbella”. Lo cierto es que para la adición de dicho nuevo hecho, la recurrente alega el Expediente Administrativo de manera genérica, sin indicar el documento y/o folio del que se desprende el error del Juzgador, atendiendo exclusivamente a la relevancia e importancia de la adición pretendida a fin de mostrar la intención de la demandada de regularizar la situación de la actora. Adición que, nuevamente, fue desestimada por dos motivos. En primer lugar, porque dicha adición resultaba irrelevante para la solución del caso planteado, reseñando la Sentencia del Tribunal de Supremo de fecha 14 de enero de 2020, que establece que la apreciación de la concurrencia de la causa ha de realizarse atendiendo a criterios objetivos y la introducción pretendida no alteraría el periodo de inactividad de la actora, además implícitamente admitido por la recurrente. En segundo lugar, porque se advierte nuevamente sobre la invalidez de la remisión al expediente administrativo efectuada sin identificar debidamente el documento en el que, en este caso, se pretende justificar la adición.
Con fundamento en el artículo 193, c) de la LRJS, se alega por la recurrente un segundo motivo de suplicación, considerando infringido el artículo 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores, pues partiendo de la base que se había estimado la pretensión de la recurrente de encontrarse dentro de un supuesto del art. 44 del IV Convenio Colectivo de movilidad excepcional por cambio del adscripción del puesto de trabajo y a pesar de admitir que existiera una falta de ocupación efectiva de la actora, se alegaba la falta de gravedad en dicha causa como para hacerla merecedora de una extinción de la relación laboral y ello en base a que la actora mostró conformidad con el cambio temporal de centro en que desarrollaba su actividad de Marbella a Málaga, que dicho traslado se realizaba en coche oficial, que estuvo incursa en un proceso de IT parte del periodo del traslado y que dicha medida fue colectiva y no exclusiva a la actora, a fin de eliminar cualquier propósito hacia la actora de no procurarle ocupación efectiva, alegando que al ser un Organismo Público el retraso en la regularización del puesto de la actora requería una tramitación administrativa dilatada en el tiempo, interesando por dicho motivo la estimación del recurso y la revocación de la Sentencia de instancia, siendo rechazado por esta parte, pues no es hasta la presentación de la demanda y la cercanía del juicio, cuando la Administración demandada empieza a tramitar el expediente, en diciembre de 2019.
La Sentencia de la Sala hace un estudio sobre la evolución jurisprudencial en materia de calificación de los incumplimientos empresariales del artículo 50 del Estatuto, otorgándole valor general a la sentada jurisprudencia existente sobre el art. 50.1 b) del E.T. en relación a la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactada como causa resolutoria, recogiendo entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de diciembre de 2013 y la Sentencia de fecha 19 de enero de 2015, donde la interpretación de dicho precepto sobre la calificación de los incumplimientos empresariales han tenido una marcada tendencia hacia la objetivación de dichos incumplimientos y que sea el requisito de la gravedad el único que modele en cada la concurrencia del incumplimiento empresarial, siendo indiferente la situación de la empresa y su culpabilidad o no.
Por lo que habiendo quedado inalterado el relato de hechos probados de la sentencia, la Sala de lo Social no pudo más que refrendar la Sentencia de la juzgadora de la instancia, pues tras insistir en el carácter objetivo de la causa de extinción y de la redacción de los hechos probados queda acreditado un periodo de absoluta inactividad se prolongó cuando menos durante diez meses, hasta la suspensión del contrato de la actora por la incapacidad permanente, incidiendo que ello además no ello no era obstáculo para haber acelerado su nueva y efectiva adscripción al puesto de trabajo, rechazado el motivo de infracción planteado, desestimando el recurso de suplicación interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida.
- COMENTARIO
La cuestión debatida en el presente caso se centraba entre la teoría de la parte demandada de una supuesta movilidad de la persona y del puesto de trabajo que ocupaba la actora a otra unidad del mismo o diferente Departamento Ministerial u organismo público y, en su caso, en distinta localidad, tras el consentimiento de ésta, y los trámites que ello conllevaba como la resolución por la Dirección General de la Función Pública, previa remisión pertinente por los Ministerios implicados, con lo dilatado en el tiempo de dicha tramitación requería, así como la falta de intención o culpabilidad empresarial, y por otro lado, y para el caso que la teoría anterior quedara probada, si ello era suficiente para eximir de unas de las obligaciones básicas del contrato de trabajo como es el derecho a la ocupación efectiva del artículo 4.2.a) del Estatuto de los Trabajadores.
La respuesta como no puede ser de otra manera es, que la Administración no está exenta de cumplir con sus obligaciones laborales, pues si bien es cierto que, el centro de trabajo cerró sus puertas con fecha 31 de julio de 2018, no es menos cierto que, el cierre de un centro de trabajo lleva preparación y conocimiento por parte de la Administración con antelación suficiente para haber podido prever que con dicho cierre se quedarían sin ocupación efectiva nueve trabajadores pertenecientes al mismo, no pudiendo dejar a la suerte de cada uno de ellos su vida profesional, sin preocuparse en destinar un trabajo efectivo a los trabajadores afectados, para no iniciar la propuesta de modificación de la relación de los puestos de trabajo hasta un año y medio más tarde desde que el traslado tuvo lugar.
Lo cierto y a pesar de que la actora mostrara conformidad con el traslado temporal, ello no implica que mostrara acuerdo o conformidad con la simple inactividad durante toda la jornada laboral día tras día, ni que el hecho que se dirigiera al centro de trabajo en coche oficial no supone que dicha situación no implicara una carga para la actora, ya que si bien no tendría coste económico si lo tendría de carácter emocional y moral, permaneciendo los trabajadores en una oficina vacía y sin servicio, menospreciando sus servicios y utilidad; todo ello ha de calificarse como un incumplimiento muy grave por parte del empresario que, aun cuando no llegara a declararse la existencia de voluntad maliciosa atribuible a la empresa, el trabajador no está obligado a soportarlo en detrimento de su integridad personal y profesional. De aquí que, al margen de la involuntariedad lesiva de la empresa, la norma ofrezca al trabajador la posibilidad de extinguir la relación con derecho a recibir la indemnización equivalente a un despido improcedente.
4.- CONCLUSIÓN
Del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia concluimos varias cuestiones relevantes al caso, en primer lugar y respecto a la prueba practicada, tanto en la primera, como en la segunda instancia, y es que se debe olvidar que a pesar de que en nuestra Ley Reguladora la prueba del Interrogatorio de parte viene recogida en el artículo 91 de la LRJS, lo cierto es que al ser supletoria la LEC, debemos tener presente que el art. 31 de la LEC, respecto a la valoración de dicha prueba establece que, si no lo contradicen otras pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial, es decir, como primera cuestión a destacar es que dicha prueba tiene una tasada valoración, por mandato legal, cuando la misma resulta perjudicial al interrogado, no como en este caso que, la Administración utilizó dicha prueba para aseverar hechos que solo le beneficiaban, siendo un testimonio de parte y que no fueron constatados por ninguna otra prueba, queriendo otorgarle un valor probatorio del que carecía.
Por otra parte, no podemos olvidar que dicha prueba en el presente caso, si bien se aportó por escrito, ello viene derivado del artículo 90.6 de la LRJS “6. En los supuestos de interrogatorio a Administraciones o entidades públicas se estará a lo dispuesto en el artículo 315.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, estableciendo dicho precepto que “Cuando sean parte en un proceso el Estado, una Comunidad Autónoma, una Entidad local y otro organismo público y el tribunal admita su declaración, se les remitirá, sin esperar al juicio o a la vista, una lista con las preguntas que, presentadas por la parte proponente en el momento en que se admita la prueba, el tribunal declare pertinentes, para que sean respondidas por escrito y entregada la respuesta al tribunal antes de la fecha señalada para aquellos actos”, pero ello evidentemente no altera la prueba en sí de Interrogatorio, no pudiendo tener favorable acogida transformarla en documento aportado a juicio, para intentar realizar una revisión de Hechos Probados de la Sentencia vía recurso de Suplicación, en virtud del art. 193. 2. b) de la LRJS, que se limita exclusivamente a la revisión de los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas en el acto de juicio, debiendo tener en cuenta además que el Recurso de Suplicación es un recurso extraordinario y exclusivamente se puede interponer por las causas tasadas para el mismo.
La segunda conclusión que debemos realizar en el presente caso es, la consideración que todas las causas establecidas en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, deben ser tratadas de forma objetiva, sin tener en cuenta la culpabilidad e intencionalidad o no del empresario, ya que si bien cierto el Tribunal Supremo así lo había declarado en sentencias respecto al apartado 2. b) del artículo 50 en sobre la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario, no es menos cierto que dicha objetivación de las causas debe ser traslada a todos los supuestos del artículo 50 del ET, debiendo analizarse exclusivamente la gravedad del supuesto.
En este caso, siendo un supuesto dónde se acreditó la falta de ocupación efectiva durante un dilatado periodo de tiempo, sin que se le asignara trabajo alguno a la actora y sin que hubiera la Administración demandada intentando agilizar o tramitar el proceso de adscripción del puesto de trabajo de la actora durante dicho periodo, a pesar del consentimiento de ésta de aceptar el traslado temporal, la conclusión no podía ser otra que estimar la extinción de la relación laboral por falta de ocupación efectiva.
ABANDONO DE PUESTO DE TRABAJO Y DIMISIÓN DEL TRABAJADOR. MANIFESTACIÓN DE LA INTENCIONALIDAD EXTINTIVA.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla, de 9 de septiembre de 2.020; Recurso núm. 1067/2019
Patricia Bueno Carrasco. Abogado Departamento Derecho Laboral.
Martínez-Echevarría & Rivera Abogados.
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 9 de septiembre de 2.020, declara como despido improcedente el abandono del puesto de trabajo del actor, el cual había solicitado licencia retribuida para realizar un curso selectivo como funcionario en prácticas de una duración de ocho meses, tras la superación de las pruebas selectivas, el acceso al Cuerpo de Funcionarios de la Administración Local, con habilitación nacional. Dicha licencia fue denegada, y tras la ausencia del trabajador a su puesto de trabajo, la empresa, entidad pública, entiende que se ha producido la dimisión del trabajador a su puesto de trabajo. La sentencia hace una separación entre el abandono de trabajo y la dimisión voluntaria del trabajador, fallando en el caso concreto la extinción como despido improcedente.
El motivo para declarar dicho abandono del puesto de trabajo, no como dimisión voluntaria del trabajador, sino como despido radica en la interpretación del concepto de la voluntariedad extintiva del trabajador. Pues no siempre el acto de dimisión del trabajador se manifiesta de forma clara que no existan dudas sobre la voluntad resolutiva de este. Esta tesis, esgrimida por la defensa del trabajador, es estimada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar acreditado que tal voluntad extintiva no ha sido exteriorizada o manifestada a través de signos que permitan conocer su existencia y en orden a producir el resultado social a que va encaminada.
ABSTRACT
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of 9 September 2020, declared as unfair dismissal the abandonment of the plaintiff's job, who had requested paid leave to take a selective course as a trainee civil servant for a duration of eight months, after passing the selective tests, access to the Corps of Civil Servants of the Local Administration, with national qualification. This leave was denied, and after the worker's absence from his job, the company, understands that the worker has resigned from his job. The judgment makes a separation between the abandonment of work and the voluntary resignation of the worker, ruling in the specific case the termination as unfair dismissal.
The reason for declaring this abandonment of the job, not as voluntary resignation of the worker, but as dismissal, lies in the interpretation of the concept of voluntary termination of the worker. This is because the worker's act of resignation is not always so clear that there is no doubt as to the worker's will to resign. This thesis put forward by the worker's defence is upheld by the High Court of Justice of Andalusia, which, having established that the worker's will to terminate has not been externalised or manifested by means of signs that allow its existence to be known and to achieve the social result to which it is directed.
1.-HECHOS
En el procedimiento que da origen a la presente sentencia comentada se analiza y discute si el hecho de que el trabajador tras la denegación del permiso retribuido solicitado no acuda al puesto de trabajo, puede ser tomado en cuenta como dimisión voluntaria del trabajador o como causante de una infracción grave de la que pueda derivar un despido improcedente.
En definitiva, se trata de acreditar la existencia de voluntariedad en relación a la extinción de la relación laboral o si, por el contrario, dicho comportamiento podía estar sujeto a una sanción disciplinaria por abandono del puesto de trabajo, o en ausencia de sanción, si la extinción acordada por la empresa podía encuadrarse en la figura del despido improcedente.
Hay que tener en cuenta que la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador no siempre ha mostrado unos rasgos claramente definidos. Al menos, como pudiera deducirse de su inclusión en el art. 49.1 apartado d) del Estatuto de los Trabajadores, cuando dispone que:
- d) “el contrato se extinguirá por voluntad del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar”.
Pues no siempre el acto de dimisión del trabajador se ha manifestado de forma tan evidente como para no ofrecer dudas sobre la voluntad resolutiva de este; por el contrario, es frecuente la necesidad de recurrir a pruebas basadas en actos inequívocos para deducir la existencia de voluntad extintiva del trabajador. Se conjuga así la garantía de permanencia de la relación laboral con el ejercicio de la libertad de trabajo, ofreciendo al trabajador la facultad de extinguir el contrato sin más condición que el respeto al preaviso convencional o acostumbradamente establecido.
En primer lugar, el Juzgado donde recaen las actuaciones entiende que en estos supuestos la voluntad resolutoria de la relación laboral ha de ser exteriorizada o manifestada, a través de signos que permitan conocer su existencia y conseguir el resultado social a que va encaminada. Siendo necesario, por tanto, que la declaración sea emitida y que lo expresado sea percibido o perceptible por quien corresponda. La voluntad negocial puede manifestarse, según diferenciación consagrada, de dos maneras: una expresa y otra tácita. La sentencia de instancia dictamina que no ha existido voluntad expresa del trabajador de dar por finalizada su relación laboral de forma "clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito y por lo tanto considera la extinción como un acto despido que debe ser calificado como improcedente.
Dicha sentencia es recurrida en Suplicación por la empresa, siendo desestimando el recurso y manteniendo la declaración de la improcedencia del despido condenando a la demandada a readmitir al actor o en su defecto a abonar la indemnización legal correspondiente.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El procedimiento tiene su inicio cuando el actor con fecha 07-09-17 presenta escrito ante la entidad pública para la que trabaja. comunicándole que ha superado la fase de Oposición al Cuerpo de Funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional (Subescala de Secretaría). Así mismo manifiesta que, como consecuencia de ello, tiene que desarrollar un curso selectivo de funcionario en prácticas que se desarrollaba en el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid durante el periodo de 23-10-17 a 29-06-18, debiendo incorporarse al INAP el 23-10-17 a las 10:00 horas. A tal fin, solicita de la demandada una licencia por estudios retribuida para la celebración de dicho curso conforme a lo dispuesto en el art. 36.3.2 del VI convenio colectivo de aplicación, con incorporación al puesto de Técnico de Grado Medio en dicha entidad una vez finalizado el curso el día 02-07-18.
A la fecha de incorporación al curso formativo, en fecha 20/10/2017, la empresa responde a la petición del trabajador denegando dicha licencia por estudios que había solicitado. Con fecha 31 de octubre de 2017, el actor presenta reclamación previa frente a tal decisión alegando el derecho que le ampara a la realización del referido proceso de selección y prácticas de un año de duración, dejando incluso a parte el tema de si compete o no remuneración para ello y poder culminar el proceso de escala de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional y subescala secretaria con categoría de entrada HAP 1501-2016 del Ministerio de Hacienda y Administración pública , BOE n. 228, de 21 septiembre de 2016
En la fecha prevista para su incorporación la demandada dictó resolución relativa a la solicitud de licencia declarando la "extinción del contrato de trabajo por dimisión o voluntad unilateral por parte del trabajador con fecha 20-10-2017”. De acuerdo con dicha determinación conforme se practica la baja del trabajador en Seguridad Social el día 20-10-17. Ante estos hechos, el trabajador presenta demanda frente a la empresa por despido improcedente.
El proceso se siguió en primera instancia ante el Juzgado de lo Social, que dictó sentencia estimatoria el 12 de febrero de 2.019, en la que, resumidamente se exponía lo siguiente:
Se estimaba la demanda entendiendo que el actor, en ningún momento, presentó escrito alguno ante (la entidad demandada). solicitando la baja voluntaria o comunicando al mismo su voluntad de dimitir de su contrato de trabajo y relación laboral, negando en todo caso que la dimisión o extinción voluntaria de la relación laboral hubiesen sido en ningún momento voluntad del trabajador. Hay que tener en cuenta que no consta manifestación expresa al efecto, habiéndose dictado la resolución extintiva como consecuencia de las ausencias al puesto de trabajo con efectos del día 20-10-17, entendiendo que se había producido una dimisión tácita del trabajador puesta de manifiesto por el abandono de aquél.
No obstante, lo anterior, hay que tener en cuenta, que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto del desistimiento del trabajador de la relación laboral, entre otras, en su sentencia de 21 noviembre 2000 [EDJ 2000/55660] y posteriormente en la sentencia de 27 de junio de 2.001 [EDJ 2001/16137]. Mantiene el T.S. en la S. de 21-11-00 y a su fundamento jurídico cuarto que:
“Con carácter general, el negocio jurídico, sobre todo en su modalidad o variedad contractual, se integra, como elemento esencial del mismo, por la voluntad de quien o quienes en el mismo intervienen. Tal voluntad ha de ser exteriorizada o manifestada, a través de signos que permitan conocer su existencia y conseguir el resultado social a que va encaminada. Es necesario, por tanto, que la declaración sea emitida y que lo expresado sea percibido o perceptible por quien corresponda. La voluntad negocial puede manifestarse, según diferenciación consagrada, de dos maneras: Una expresa y otra tácita”
El juez “a quo” estima que no ha existido una voluntad expresa del trabajador de dar por finalizada su relación laboral de forma clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito extintivo, por ello, estima que en el caso que nos ocupa no se ha producido tal voluntariedad extintiva y por lo tanto tiene que ser entendido como despido improcedente.
Frente a tal resolución judicial se procede por la parte demandada, S.A.E a alzarse la suplicación solicitando la revocación de la sentencia de instancia.
La Sala de lo Social del TSJA (Sevilla) entra a conocer y a valorar tanto el recurso interpuesto por la demandada, como la impugnación planteada por el trabajador. Los motivos del recurso vienen a manifestar nuevamente la existencia de dimisión del trabajador y, por tanto, la terminación voluntaria del contrato de trabajo al entender que la prolongada ausencia (36 días en el momento de la notificación) era reveladora de la dimisión voluntaria del trabajador. En otras palabras, se interpreta que la inasistencia al trabajo, aún motivada por la realización de las prácticas obligatorias tras la superación deal pruebas selectivas, es reveladora de una voluntad extintiva prevista como causa de extinción en el apartado d) del n. 1, art. 49 ET.
Se impugna el recurso por parte del demandante manifestando la inexistencia de tal voluntad por parte del trabajador despedido. Y ello, en base a que, en ningún momento se pudo deducir la existencia de acto o declaración alguna que permitiera presumir una expresión de la voluntad de extinguir el contrato. Todo lo contrario; el hecho de que solicitara la licencia para el tiempo durante el que se desarrollaran las prácticas, así como la planificación de su vuelta al trabajo a la finalización de aquellas hasta la toma de posesión del nuevo puesto, evidenciaba cualquier determinación menos la de finalizar la relación laboral que le vinculaba con la empresa; al menos durante el tiempo de realización del curso que motivó la ausencia. En este punto, el TSJA estima el recurso presentado por la defensa del trabajador, confirmando la sentencia de instancia y condenando a la entidad demandada a pasar por dicha declaración de despido improcedente.
- COMENTARIO
Los ejes fundamentales del procedimiento podrían dividirse en dos cuestiones: la difícil separación entre el abandono de trabajo y la dimisión voluntaria del trabajador.
La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador no siempre ha mostrado unos rasgos perfectamente definidos. Al menos, como pudiera deducirse de su inclusión en el art. 49.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, cuando dispone que “el contrato se extinguirá por voluntad del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar”.
Si bien es cierto, que, en el presente caso, el trabajador se había ausentado sin permiso un largo periodo de tiempo, tales hechos no pueden acontecer por sí mismos la dimisión o desistimiento voluntario del actor sino, en su caso, una injustificada y prolongada falta de asistencia al trabajo, lo que constituiría una infracción susceptible de ser sancionable con despido disciplinario, pero no una evidencia reveladora de una intención de abandonar definitivamente su trabajo sin ánimo de reiniciarlo posteriormente.
Al respecto debe tenerse en cuenta que en la interpretación del artículo 49.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, que contempla como causa de extinción del contrato de trabajo la dimisión del trabajador, la doctrina jurisprudencial ha mantenido el criterio de que dicha voluntad puede exteriorizarse tanto de forma expresa como de modo tácito, por la existencia de actos o hechos demostrativos del inequívoco propósito de resolver la relación laboral (STS de 16 de diciembre de 1990, 27 de junio de 1983, entre otras), afirmándose que, para que un determinado comportamiento del trabajador pueda ser entendido como intención tácita de extinguir el contrato de trabajo, es necesario que la voluntad sea inequívoca e indiscutible, sin dejar dudas sobre cuál es su real y efectivo significado, debiéndose aplicar un criterio restrictivo cuando no quede evidenciada dicha intención. Debe tratarse de una decisión mantenida por el trabajador con empecinamiento, como expresa y terminante voluntad de dar por finalizada la relación laboral, ya que dicha voluntad ha de ser manifiesta o bien su conducta lleve a la indudable consecuencia de que existe aquel propósito.
La prueba del abandono corresponde al empresario. Y esta es doctrina firmemente consolidada. En efecto, como dice el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de noviembre de 2000, con carácter general, el negocio jurídico, sobre todo en su modalidad o variedad contractual, se integra, como elemento esencial del mismo, por la voluntad de quien o quienes en el mismo intervienen. Tal voluntad ha de ser exteriorizada o manifestada, a través de signos que permitan conocer su existencia y conseguir el resultado social a que va encaminada. Es necesario por tanto que la declaración sea emitida y que lo expresado sea percibido o perceptible por quien corresponda. La voluntad negocial puede manifestarse, según diferenciación consagrada, de dos maneras: una expresa, otra tácita.
En el supuesto de estudio, no podemos olvidar que tanto el consentimiento como la voluntariedad son piezas fundamentales en todos contratos y no podía ser distinto en el contrato de trabajo, pues en el mismo puede hacer aparición la declaración de voluntad tácita en cualquiera de sus fases principales: nacimiento, desarrollo, extinción. En cuanto a esta última, cabe recordar que los contratos bilaterales o sinalagmáticos, si son de tracto único, tienen como causa normal o principal de extinción el propio cumplimiento de lo pactado. Pero si son contratos de tracto sucesivo, el cumplimiento de lo estipulado no hace más que confirmar su subsistencia. Por eso, lo que a las partes importa más bien refiere a los medios con que cuentan para romper esa continuidad. En nuestro derecho, donde se parte de que hay un contratante débil, que es el trabajador, lo que más interesa es delimitar y constreñir las posibilidades extintivas del empresario, a quien se exige la concurrencia de unas ciertas causas, como muestra el artículo 49, con los concordantes, del Estatuto de los Trabajadores.
En cambio, al trabajador nada se pide: el citado precepto, en su núm. 1.d), previene que el contrato se extingue «por dimisión del trabajador». Tal dimisión o voluntad unilateral del trabajador, de extinguir el vínculo contractual que le une a su empresario, puede manifestarse, como ya se ha dicho, de forma expresa o de manera tácita. Es decir, mediante signos escritos u orales dirigidos al empresario, pues se trata de una decisión recepticia; o mediante un comportamiento del cual cabe deducir esa intención extintiva. Al respecto la jurisprudencia se ha ocupado de introducir cautelas. Así, se ha declarado que «la dimisión del trabajador no es preciso que se ajuste a una declaración de voluntad formal, basta que la conducta seguida por el mismo manifieste de modo indiscutido su opción por la ruptura o extinción de la relación laboral» (STS 1 octubre 1990). También se ha dicho que la dimisión exige como necesaria una voluntad del trabajador «clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance. En particular, cuando el comportamiento alegado por el empresario es lo que suele llamarse un abandono del trabajo, ha distinguido el aspecto extintivo del sancionador por incumplimiento: para que exista la causa extintiva en examen es preciso que "se produzca una actuación del trabajador que, de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminante, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral".
En el caso concreto, el trabajador venia manifestando en sus escritos la exclusiva voluntad de solicitar un permiso retribuido e incorporarse a su puesto de trabajo tras la finalización del curso formativo con lo cual no podía entenderse como expresión ni expresa ni tácita de dimisión. Y así fue entendido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla al confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
4.- CONCLUSIÓN
El pronunciamiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla) confirma la sentencia de instancia ofreciendo un interesante análisis, sobre las diferencias jurídicas y de tratamiento existentes entre el abandono del puesto de trabajo y la dimisión voluntaria del trabajador, exponiendo los rasgos diferenciadores entre una y otra figura radicados como pieza fundamental en la manifestación de la voluntad extintiva efectuada de una manera suficientemente expresa y contundente como para no dar lugar a equívocos sobre su contenido.
Como proyección práctica de lo planteado en el caso objeto de comentario el problema que plantea es que la expresión de esta voluntad no siempre deja claro el contenido de la decisión. La delimitación de las fronteras entre instituciones típicas pero cercanas en su fenomenología puede generar dudas de cuya solución depende de cómo se desencadene la situación y los efectos que genera con especial trascendencia en el momento de calificar jurídicamente el acto extintivo. De tal manera que, los límites entre la dimisión pura y simple, el abandono del trabajo o incluso la extinción motivada por incumplimientos graves de la empresa pueden acabar difuminando sus perfiles ante la aparición de conductas que, siendo formalmente concluyentes, en realidad tienen una causalidad absolutamente ajena a libre decisión del trabajador.
Todos los aspectos jurídicos a tener en cuenta para analizar esta casuística giran en torno a la voluntariedad y consentimiento de la extinción. La principal enseñanza que de tales pronunciamientos cabe extraer es la siguiente. La dimisión del trabajador, como todo acto negocial, en este caso con finalidad de extinguir otro negocio más amplio, y de carácter sucesivo o prologado, que es el propio contrato de trabajo, requiere una voluntad incontestable en tal sentido; la cual puede manifestarse al exterior, para que la conozca el empresario, de manera expresa: signos, escritos o verbales, que directamente explicitan la intención del interesado; o de manera tácita: comportamiento de otra clase, del cual cabe deducir clara y terminantemente que el empleado quiere terminar su vinculación laboral. En definitiva, lo esencial es desentrañar cuál es el sentido de la voluntad del trabajador.
No obstante, lo anterior, cuando la dimisión del trabajador pretenda justificarse en las ausencias de éste al puesto de trabajo, es necesario que las mismas hayan tenido como finalidad el propósito de aquél de extinguir el vínculo con la empresa abandonando definitivamente el puesto de trabajo, pues, en caso contrario, dichas ausencias pueden justificar las medidas disciplinarias procedentes, pero no pueden considerarse como la manifestación de una voluntad inequívoca de extinguir el contrato de trabajo. Por ello, en el caso concreto objeto de este comentario hay que tener en cuenta que el actor ya se encontraba trabajando para la entidad pública demandada cuando obtuvo, una vez superadas las pruebas selectivas, el acceso al Cuerpo de Funcionarios de la Administración Local (habilitación nacional); para ello, y con carácter previo a la incorporación a su puesto de trabajo, debía realizar y superar un curso selectivo como funcionario en prácticas de una duración total de ocho meses.
A tal fin, solicitó de su empresa licencia retribuida por estudios de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo de aplicación. Dicha petición le fue denegada según comunicación efectuada al trabajador el mismo día de comienzo del curso y una vez que este se había desplazado para su seguimiento. Reiterada más adelante la misma solicitud, la empresa respondió comunicando ahora la terminación del contrato de trabajo al entender que la prolongada ausencia (36 días en el momento de la notificación) era reveladora de la dimisión voluntaria del trabajador. En otras palabras, se interpreta que la inasistencia al trabajo, aún motivada por la realización de las prácticas, es reveladora de una voluntad extintiva prevista en el apartado d) del n. 1, art. 49 ET.
en ningún momento se pudo deducir la existencia de acto o declaración alguna que permitiera presumir una expresión de la voluntad de extinguir el contrato. Todo lo contrario; el hecho de que solicitara la licencia para el tiempo durante el que se desarrollaran las prácticas, así como la planificación de su vuelta al trabajo a la finalización de aquellas hasta la toma de posesión del nuevo puesto, evidenciaba cualquier determinación menos la de finalizar la relación laboral que le vinculaba con la demandada; al menos durante el tiempo de realización del curso que motivó la ausencia.
Es cierto, como afirma la sentencia objeto de este comentario, que “una injustificada y prolongada falta de asistencia al trabajo constituiría una infracción susceptible de ser sancionable con despido disciplinario”. Claramente la empresa dentro del poder conferido por el art 20.3 del Estatuto de los trabajadores que le otorga un poder in vigilando y de control de la plantilla pudiendo actuar frente a conductas impropias con la aplicación del régimen sancionador que establezca el convenio colectivo que le sea de aplicación a la actividad , o en su defecto lo establecido en el propio estatuto como precepto sancionador y con ello , de esta forma la empresa puede “proceder a su despido disciplinario…ante un incumplimiento contractual”, garantizando el acceso del trabajador a la prestación por desempleo. Sin embargo, no fue esta la reacción de la empresa, sino que acudió a la equiparación del supuesto al de la extinción por dimisión voluntaria del trabajador. Calificación que, tanto en primera instancia como por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, consideran contraria al sentido de los actos concluyentes del trabajador, quien por varias veces consecutivas manifestó su voluntad de reincorporarse al puesto de trabajo una vez concluido el periodo de prácticas.
Por ello, concluye el TSJ que “cuando la dimisión del trabajador pretenda justificarse en las ausencias de éste al puesto de trabajo, es necesario que las mismas hayan tenido como finalidad el propósito de aquél de extinguir el vínculo con la empresa abandonando definitivamente el puesto de trabajo, pues, en caso contrario, dichas ausencias pueden justificar las medidas disciplinarias procedentes, pero no pueden considerarse como la manifestación de una voluntad inequívoca de extinguir el contrato de trabajo”.
Como conclusión final, que se ha ido repitiendo a lo largo del comentario, la distinción entre abandono de trabajo” y “dimisión del trabajador” son dos figuras con perfiles a veces de difícil concreción, pues no siempre la identificación de los mismos coincide con la literalidad del precepto que se quiere aplicar y para ello se hace preciso, individualizar las circunstancias y profundizar en las motivaciones de su ejercicio para poder adecuar la calificación jurídica aplicable al auténtico perfil de la situación planteada.
En definitiva, ha de concluirse, que, en el presente caso que nos ocupa se ha podido dejar de manifiesto que ante un abandono del puesto de trabajo hay que valorar la voluntad del trabajador de manera terminante, clara e inequívoca, que ponga de manifiesto, sin ningún género de dudas, que su intención no es dar por finalizada la relación laboral. A sensu contrario, la dimisión del trabajador puede apreciarse en base a la falta de manifestación de reincorporación al puesto de trabajo y la posible duración más o menos prolongada de la ausencia, lo que, en su caso, podría dar lugar a la apreciación de una tácita voluntad de dimitir en defecto de una expresa manifestación de voluntad al efecto, pero existente ésta en términos inequívocos, debe prevalecer esa voluntad expresamente manifestada frente a la tácita.
Sobre la base de entender que no existió voluntad de finalizar la relación laboral lo procedente hubiera sido acudir al ejercicio de la facultad disciplinaria ya que, faltando aquella, no es posible encuadrar la decisión del trabajador entre los supuestos extintivos de abandono definitivo del puesto de trabajo o de dimisión voluntaria. La situación remite ahora a la potestad disciplinaria de la empresa considerándose que la ausencia del trabajo tipifica un supuesto de incumplimiento contractual sancionable conforme al régimen disciplinario establecido, en su caso, en el convenio colectivo de aplicación.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2022
RESUMEN
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia de 1 de octubre de 2.021, declara la inexistencia de readmisión irregular de la trabajadora, al entender que la misma no tenía derecho a la suspensión de contrato que alegaba en su demanda. La trabajadora afirma con carácter que el acuerdo de suspensión que mantenía con el empleador desde el 2009, se mantenía en vigor con carácter “sine die”. El hecho, es que el 15 de junio 2016, la junta directiva de la entidad demandada, acordó por unanimidad comunicar a la actora la finalización del acuerdo de suspensión suscrito que tenían suscrito, lo que provocó la demanda por despido frente a la empresa contratante que, finalmente, fue condenada en la instancia por despido improcedente. Ante tal declaración, la empresa optó por la readmisión de la trabajadora. Tras posteriores comunicaciones efectuadas a la trabajadora requiriéndola para su reincorporación, esta se niega a la misma y ejerce la acción de ejecución de sentencia por readmisión irregular al entender que su reincorporación no procedía por seguir “viva” la licencia no retribuida obtenida el año 2009 alegando la teoría de la vulneración de los actos jurídicos propios por parte de la empresa. La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que no se aprecia vulneración de los actos jurídicos propios por parte de la empresa, ni vulneración de lo establecido en el art 45.1 a) y 56 ET y del Art 110 LRJS, declarando no haber existido readmisión irregular alguna.
ABSTRACT
The High Court of Justice of Andalusia, in its Judgment of 1 October 2021, declared that there was no irregular reinstatement of the worker, as it understood that she was not entitled to the suspension of her contract that she claimed in her lawsuit. The worker claims incessantly that the suspension agreement that she had with the employer since 2009, for the worker to provide her services to the IDEA agency, remained in force "sine die". The fact is that on 15 June 2016, the board of directors of the “Asociacion Comarcal” unanimously agreed to inform the plaintiff of the termination of the suspension agreement, which led to the employment relationship being terminated between the parties and the company being convicted, at first instance, of unfair dismissal. Faced with such a declaration, the company opted to reinstate the worker. After two
communications indicating to the employee that she would be reinstated in the company, the latter, without being reinstated, brought an action for enforcement of the judgment for irregular reinstatement, on the grounds that her reinstatement was not appropriate because the unpaid leave of absence for 2009 was still "alive", and she invoked the theory of breach of legal acts on the part of the company. The Chamber of the High Court of Justice of Andalusia considers that there was no violation of the company's own legal acts, nor violation of the provisions of art 45.1 a) and 56 ET and Art 110 LRJS, there being no irregular einstatement
1.- HECHOS
El procedimiento tuvo su inicio con fecha 13 de marzo de 2009, cuando actora y demandada suscribieron un Acuerdo de Suspensión del Contrato de Trabajo ex art. 45.1.a) del TRLET. En dicho acuerdo se estipula suspender el contrato de trabajo existente entre ambos a tenor de lo establecido en la legislación aplicable y con motivo de la incorporación de la trabajadora para prestar sus servicios como Gerente de una entidad pública de innovación en la provincia de Sevilla. Igualmente, se acordó la reserva del puesto de trabajo, a tenor de lo establecido en el artículo 48.1 del Estatuto de los Trabajadores.
La incorporación a la Asociación demanda podría ser solicitada por la trabajadora cuando se produjeran alguna de las causas de extinción del contrato que tenía suscrito con una Agencia pública en la localidad de Sevilla. A tal fin, se le concede a la trabajadora el plazo de un mes desde la finalización de su relación laboral para solicitar su reincorporación a Asociación Comarcal, hoy demandada, quien a su vez dispondría de un plazo de 15 días para comunicar a la Administración Laboral y a la Seguridad Social la incorporación de esta trabajadora a la Asociación Comarcal y su consiguiente alta en la Seguridad Social.
El 9 de febrero de 2016 la demandante presentó ante la Asociación Comarcal escrito de 12 de enero 2016 en el que cesa como Gerente en la Agencia de innovación. Solicitando la reincorporación a su puesto de trabajo en virtud del acuerdo de suspensión del contrato de trabajo suscrito con fecha 13 de marzo de 2009. Dicha solicitud se presenta en el “plazo de un mes desde la finalización de su relación laboral con la Agencia de innovación" indicando que esta debe hacerse con las mismas condiciones laborales y económicas que venía disfrutando en el momento del acuerdo de suspensión de la relación laboral.
El 25 de febrero de 2016, las partes suscribieron un Anexo al “Acuerdo de Suspensión del Contrato de Trabajo” por el cual establecen que la trabajadora en el ejercicio del derecho conferido en el apartado quinto del Acuerdo de Suspensión solicitó su incorporación a la Asociación Comarcal el día 9 de febrero de 2016, habiendo sido cesada como Gerente de la entidad el día 12 de enero de 2016. No obstante, al estar aún pendiente de resolución el nuevo proceso de selección de Director/a de Financiación y Fomento Empresarial dentro de la Agencia, la trabajadora solicita a la Asociación Comarcal una ampliación del plazo establecido en el apartado Sexto para que la Asociación Comarcal comunique a la Autoridad Laboral y a la Seguridad Social la incorporación de la trabajadora a la Asociación y su consiguiente alta en la Seguridad Social.”
El 15 de junio de 2016 la Junta Directiva de la Asociacion Comarcal se reunió para debatir, entre otros extremos, la decisión sobre finalización del contrato de suspensión a favor de la anterior Gerente. Por unanimidad se acordó comunicar a la interesada la finalización del acuerdo de suspensión y la finalización de la relación
laboral, no existiendo voluntad por parte de esa entidad de firmar un nuevo acuerdo de suspensión con la actora. Dicha decisión es notificada mediante burofax a la trabajadora el día 27/06/2016.
Tras esta comunicación, la actora con fecha 8 de julio de 2016 formuló solicitud de conciliación ante el CMAC. Resultando la misma sin avenencia, interpuso demanda por despido nulo o subsidiariamente improcedente, frente al acuerdo de finalización del acuerdo de suspensión y de la relación laboral. La sentencia estimó parcialmente la acción reconociendo la improcedencia del despido por entender que no hubo abandono del puesto de trabajo por parte de la actora ya que la misma había manifestado su intención claramente dirigida a obtener una nueva situación de suspensión, la cual presupone necesariamente la vigencia de la relación. Ante dicha declaración la empresa opta por la readmisión. Reiterado el requerimiento empresarial instando a su reincorporación, la actora no se presenta al trabajo y ejerce acción de ejecución de sentencia por readmisión irregular que fue denegada en la instancia. Recurrido el auto en suplicación fue también desestimado con los fundamentos que dan lugar al comentario de esta sentencia.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
El proceso se siguió en primera instancia ante el Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, que dictó sentencia estimatoria parcial el 7 de noviembre de 2.017, en la que resumidamente se exponía lo siguiente:
Se estimaba parcialmente la demanda entendiendo que la actora había sido objeto de un despido improcedente y por ese motivo condena a la empresa a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido con abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarle una indemnización por importe de 71.925 euros.
No obstante, lo anterior, hay que tener en cuenta, la jueza “a quo” estima que no ha existido nulidad del despido, pues no se ha vulnerado derecho alguno que dé lugar a dicha declaración, aunque sí reconoce la existencia de despido que se califica de improcedente. En este sentido, se argumenta que atendiendo al Acuerdo de suspensión de la relación laboral ex art. 45.1.a) TRLET, suscrito por las partes el 13 de marzo de 2009, la Asociación Comarcal debió proceder a reincorporar a la actora en su puesto de trabajo, una vez formulada por ésta su solicitud, debiendo considerarse su negativa a hacerlo, que se materializa en la decisión de dar por finalizada la suspensión y la relación laboral, como un despido, por cuanto que para que pudiera entenderse que se produjo el abandono de la trabajadora hubiera sido preciso que quedara evidenciada su inequívoca voluntad de dar por terminada la prestación de servicios, circunstancia que no concurre en nuestro caso, en el que la intención de la empleada iba claramente dirigida a obtener una nueva
situación de suspensión, la cual presupone necesariamente la vigencia de la relación laboral.
No concurriendo, en nuestro caso, ninguna de las causas previstas en el art. 54.2 ET como incumplimientos contractuales habilitadores para el despido, ni ningún otro motivo que justificara la decisión extintiva de la empleadora; y no habiéndose tampoco observado por la empresa los presupuestos formales establecidos en el art. 55.1 ET, procede, de conformidad con lo establecido en el art. 55.4 del repetido texto legal, declarar su improcedencia. Y, no existiendo una manifestación de voluntad expresa por parte de la trabajadora de dar por finalizada su relación laboral expresada de forma clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito extintivo, se estima que no tal voluntad no existe, lo que conduce a la declaración de la extinción como despido improcedente.
Frente a esta resolución judicial ninguna de las partes interpone recurso de Suplicación. La empresa opta por la readmisión de la trabajadora y en el plazo de 10 días comunica a la trabajadora que debe incorporarse a su puesto de trabajo. La actora contesta advirtiendo a la empresa que se encuentra en situación de suspensión del contrato por licencia que tenía concedida por la referida empresa solicitándola ejecución de la sentencia, ya firme, por readmisión irregular. La empresa se opone a dicha ejecución manifestando entre otras cuestiones que no puede existir readmisión irregular en base a la situación de suspensión de contrato cuando dicha suspensión derivada de licencia fue denegada, y por lo tanto inexistente, denegación -se reitera- que dio origen a la declaración de despido improcedente. Sobre dicha cuestión resuelve el juzgado “ad quo” denegando la existencia de readmisión irregular.
Frente a la resolución judicial recurre la actora en reposición la aduciendo vulneración de los arts. 56 del TRLET y 110 de la LRJS, por cuanto, entiende, que la readmisión debería haberse hecho con mantenimiento en suspenso de la relación laboral y con reserva del puesto de trabajo, ya que -considera- estas eran las condiciones de la relación laboral existentes antes del despido. Sin embargo, tal razonamiento no podía ser admitido por cuanto, tal y como se indica en la Sentencia, la suspensión había de entenderse tácitamente prorrogada hasta el día en que la junta directiva de la entidad pública empleadora determinó la finalización de la relación laboral, siendo éste último hecho el constitutivo del despido. Pero la realidad de este último no obstaba a la plena validez de la decisión de dar por terminada la suspensión; decisión que se mantuvo durante la sustanciación del procedimiento, pudiendo la empleadora libremente dar por terminada la suspensión sin que ello hubiera de suponer incumplimiento alguno de sentencia.
Desestimado el recurso de reposición planteado por la parte actora se interpone por esta recurso de suplicación ante el TSJ de Andalucía, impugnado por la representación de la entidad demandada.
Los motivos del recurso se articulan por la defensa de la parte actora en tres motivos cuya finalidad última es que se declare irregular la readmisión de la actora, producida tras el despido, por parte de la empleadora, por cuanto -estima la recurrente- la empresa debió haber mantenido en suspenso la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, postulando que la declaración de extinción de la relación laboral incluya el abono de las percepciones establecidas en el art. 281 LRJS.
Se impugna el recurso por parte por la demandada argumentando que lo planteado aquí por la actora viene a ser cosa juzgada, habiéndose producido la readmisión conforme a derecho debido a que la licencia que suspendía el contrato de la actora ya no existía, lo que suponía que lo haría con los efectos propios de la incorporación sin implicar la prórroga de la suspensión ya denegada.
Uno de los argumentos sobre los que la actora fundamenta su motivación se basa es la pretendida infracción del art. 7 del Código Civil, del principio de la buena fe y de la “doctrina de los actos propios”, así como la interpretación que de los mismos se ha hecho por los Tribunales, invocando al efecto STS de 11-06-14 (RJ 2017/5196) y diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, que no constituyen jurisprudencia ex art.1.6 del Código Civil.
El recurrente analiza la fundamentación de la sentencia de instancia, de la que trae causa la presente ejecución, y cuestiona la denegación de la formalización del acuerdo de suspensión, pese a las conversaciones existentes entre las partes. Sostiene que la decisión de la Junta Directiva de no formalizar un nuevo acuerdo de suspensión de la relación laboral que le unía con la actora, supuso la vulneración por su parte de la doctrina de los actos propios, vulnerando así la confianza de aquella y la exigencia de buena fe que debe informar el desarrollo de toda relación jurídica.
El segundo motivo se basa en la denuncia sobre la infracción de lo dispuesto en el art. 45.1 a) del Estatuto de los Trabajadores en relación con los artículos 1254 y 1258 del Código Civil. Mantiene, que la empleadora ha vulnerado los referidos preceptos y, que en especial, había incumplido con la lealtad a que obliga la buena fe contractual por no continuar con la formalización de una nueva suspensión con reserva del puesto de trabajo, Considera que desde el comienzo de la relación existió un consentimiento mutuo que obligaba a los interlocutores a entender formalizado el acuerdo suspensivo, no apreciándose vicio alguno en dicho consentimiento, sino una rotura unilateral y caprichosa por parte de la empleadora de los pactos existentes entre las partes.
Finalmente, en un tercer motivo de recurso, se denuncia la infracción del art. 56 del Estatuto de los Trabajadores y art. 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; sosteniendo que habiendo sido declarado improcedente el despido de la actora y habiendo optado la empresa por la readmisión, esta debería haberse realizado en las mismas condiciones que operaban antes del despido, manteniendo en suspenso la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y, no habiéndose hecho así, entiende que no se mantuvieron las mismas condiciones que concurrían antes de producirse el despido fundamentando en ello la solicitud de declaración de readmisión irregular.
Ante ello, la empresa, se opone argumentando la inviabilidad de la doctrina de los actos jurídicos propios ya que no hubo consenso entre las partes para renovar el acuerdo; no se han vulnerado por tanto el invocado artículo 45 ET, ni los arts. 1254 y 1258 CC. En este sentido se recuerda que el art 45 ET establece la suspensión del contrato por mutuo acuerdo de las partes. Por su parte, y en el art 48 ET al cual se sujeta el régimen de la suspensión establece que: 1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el artículo 45.1 excepto en los señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado.
En la sentencia de instancia -y así lo manifestó la parte recurrida- se indica que los acuerdos de suspensión que se han realizado por las partes han estado sujetos al mutuo acuerdo de las partes y a un término o fin, siendo la suspensión renovada siempre y cuando mediase tal conformidad por ambas partes. Por lo tanto, empresario y trabajador son libres para dejar en suspenso la relación laboral por el tiempo deseado. Será el acuerdo de las partes el que fije la duración y efectos de la suspensión del contrato y así había venido siendo desde el año 2009. Pero en el año 2016, la dirección de la empresa decidió no volver a prorrogar dicha situación, amparándose esta decisión en los referidos preceptos.
Además, no existiendo acuerdo posterior entre las partes que modificara el pacto inicial del contrato de trabajo éste ha de interpretarse en los propios términos de su formulación. Por lo tanto, ha de estarse a las reglas de interpretación de los contratos de recogidas en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil. La suspensión del contrato se pactó para período expreso sin que ninguno de los actos posteriores evidencie la voluntad de prorrogar tales cláusulas.
La parte recurrente manifiesta su disconformidad con la existencia de una vulneración del precepto 110 LRJS, en relación al art 56 ET en base a que la readmisión que hace la empresa no es irregular ya que se realiza en las mismas condiciones. A tenor de lo expuesto, era claro que no existía vulneración alguna del derecho de la trabajadora sencillamente porque este no existía ya que no se encontraba en situación de suspensión del contrato de trabajo. Para que eso fuese así, se requiere la voluntad de las partes que, como ya se sabe, no existió por la parte empresarial. Esa falta de acuerdo fue la que dio lugar al litigo pues, denegada la prórroga de la suspensión del contrato de trabajo, no existía obligación legal ni convencional que vinculase a la empresa a dicha situación. La juzgadora “a quo” en la sentencia de fecha 7/11/2017, resuelve diciendo que no se puede entender que haya dejación voluntaria ya que estaba esperando respuesta de la asociación de la denegación de la suspensión y por ello se declara despido improcedente. Que la actora es conocedora de este hecho se declara en la sentencia y en el auto. No existe suspensión del contrato de trabajo y no puede la actora obligar a la empresa a mantener una suspensión vitalicia.
La sentencia de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla estima que, al margen de que la decisión de no prorrogar dicho acuerdo que podía haber sido cuestionada en el procedimiento de despido, no procede entrar en tal discusión en el presente trámite de incidente de readmisión irregular que ha de limitarse a analizar si se ha producido la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido; y en el presente supuesto, tal readmisión se ha producido, ya que a la vez que a la actora se le comunicó tal despido, también se le comunicó el acuerdo de finalización del acuerdo de suspensión. Por todo ello, desestima el recurso planteado por la parte actora.
- COMENTARIO
Los principales puntos del procedimiento se desarrollan en el ámbito de la argumentación que se ha venido exponiendo; en el de los límites de la suspensión del contrato de trabajo basada en el mutuo acuerdo, sin contradecir la coherencia de los actos jurídicos propios; esto es, en el art. 45.1 a) ET, que recoge la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes y en el art 48, al cual estaba sujeta a su vez dicha suspensión, establece a1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el artículo 45.1 excepto en los señalados en las letras a) y b), en que se estará a lo pactado.
Si bien es cierto, que, en el presente caso, la trabajadora no se llegó a incorporarse entendiendo haberse producido una readmisión irregular e ignorando que en el empresario opto por la extinción del acuerdo de suspensión, y por ende, de su relación contractual. La actora no tiene en cuenta que los acuerdos de suspensión que se formalizaron con el tiempo por las partes han estado sujetos al mutuo acuerdo de las mismas, y a un término final, siendo la suspensión renovada siempre y cuando mediase tal conformidad por ambas partes.
Ante ese hecho, tanto empresario como trabajadoras eran libres para dejar en suspenso la relación laboral por el tiempo deseado y viceversa. Será el acuerdo de las partes el que fije la duración y efectos de la suspensión del contrato, y así ha sido, en el caso concreto, desde el año 2009. Pero en el año 2016, la dirección de la asociación decide no volver a prorrogar dicha suspensión, estando esta decisión amparada totalmente por los artículos ya referidos en apartados anteriores. Además, Si no hay un acuerdo posterior entre las partes que modifique el pacto inicial de suspensión del contrato de trabajo, éste ha de interpretarse tal y como fue acordado.
Por lo tanto, ha de estarse a lo establecido en el derecho Civil, supletorio de aplicación en el proceso laboral y que según sus reglas de interpretación de los contratos de los artículos 1281 y siguientes del Código Civil (LA LEY 1/1889), La suspensión del contrato se pactó para período expreso, sin que ninguno de los actos posteriores evidencie la voluntad de prorrogar tales cláusulas.
No obstante, lo anterior, la actora, tras ser cesada en la agencia pública solicitó su incorporación a la asociación y a su vez pidió 15 días de prórroga de la suspensión antes de comunicar a la autoridad laboral su reingreso, posteriormente, se entera que le vuelven a ofrecer en la agencia pública un nuevo contrato y por ello, vuelve a solicitar otra suspensión del contrato en la Asociación. Esta situación se ha venido produciendo desde 2009, siendo en 2016 cuando la demandada decide no continuar concediendo nuevas suspensiones, quedando la misma finalizada. Por lo tanto, solo existía la posibilidad de reincorporación. Es por ello que no se puede entender prorrogada la suspensión del contrato ya que la voluntad de la empresa era contraria a un nuevo pacto.
Hay que tener en cuenta que, en el Auto de 28 de septiembre de 2018, que hace remisión en el mismo a la sentencia de despido, en la que se indicaba que la suspensión había de entenderse tácitamente prorrogada hasta el día en que la Junta Directiva determinó su finalización, que fue el mismo en que se acordó la finalización de la relación laboral, siendo este el objeto del procedimiento de despido.
Y comparte la Sala en esta sentencia tal razonamiento, prácticamente en su totalidad, señalando que en cuanto a la vulneración de la doctrina de los actos propios que como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 junio 2014 (RJ 2014\5196) "la doctrina de los propios actos, construida precisamente sobre la base de la buena fe y del artículo 7 del Código Civil (sentencias del Tribunal Supremo -Sala de lo Civil- 10/05/89 (RJ 1989, 3755) y 20/02/90; Sentencias del Tribunal Constitucional n. 67/1984, de 7/Junio (RTC 1984, 67), 73/1988, de 21/Abril (RTC 1988, 73), y 198/1988, de 24/Octubre (RTC 1988, 198) y que se concreta en proclamar la vinculación del autor de una declaración de voluntad al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de adoptar después un comportamiento que contradiga aquélla; conducta vinculante que ha de expresarse en actos concluyentes e indubitados que causen estado.”.
La llamada doctrina de los actos propios tiene su fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe que deben regir las relaciones personales en general y las laborales en particular e impone a las partes un deber de coherencia con los actos ejecutados impidiendo cualquier actuación contraria al reconocimiento de un derecho.
En el supuesto planteado, no se debe olvidar que tanto el consentimiento como la voluntariedad son piezas fundamentales en la teoría general de los contratos y no podía ser distinto en el contrato de trabajo, pudiendo aparecer en cualquiera de sus fases, particularmente cuando estas dependen del mutuo acuerdo. Y así fue entendido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla al confirmar el auto dictado por el juzgado de primera instancia.
4.- CONCLUSIÓN
El pronunciamiento de la Sª de lo Social del TSJ de Andalucía (Sevilla) confirma el auto de instancia ofreciendo un interesante análisis, como hemos podido ir desvelando en el ordinal anterior, sobre los límites de las suspensiones de los contratos por el mutuo acuerdo sin contradecir los actos jurídicos propios.
Todos los aspectos jurídicos a tener en cuenta para analizar esta casuística giran en torno a la voluntariedad y consentimiento en los acuerdos suspensivos entre las partes contratantes de la relación laboral. La principal enseñanza que de tales pronunciamientos cabe extraer es la siguiente: que una del parte es quiera continuar en una situación de suspensión de contrato fuera de las del art 48 ET no significa” per se” que se esté ante una readmisión irregular y tampoco que exista una vulneración de derechos por ser contrarios a los actos jurídicos propios.
Como conclusión final, que se ha ido repitiendo a lo largo del comentario, la distinción entre romper un pacto por falta de voluntariedad de una de las pates no implica readmisión irregular ni vulneración de los actos propios son figuras con perfiles a veces de difícil concreción, pues no siempre la identificación de los mismos coincide con la literalidad del precepto que se quiere aplicar y para ello se hace preciso, individualizar las circunstancias y profundizar en las motivaciones de su ejercicio para poder adecuar la calificación jurídica aplicable al auténtico perfil de la situación planteada.
En definitiva, ha de concluirse que, en el caso que nos ocupa, se pone de manifiesto la necesaria valoración de las partes al cesar un acuerdo ya sea de suspensión o de otra magnitud de manera terminante, clara e inequívoca, que ponga de manifiesto, sin ningún género de dudas, que su intención no es la de continuar con la situación y que la misma no genera una condición más beneficiosa y se puede optar por su finalización y no por ello se está ante una readmisión irregular de la trabajadora. A sensu contrario, entender que la no renovación del pacto de suspensión suponga la aparición de una casusa extintiva del contrato de la trabajadora no parece equiparable ya que se pudo apreciar la falta de manifestación de reincorporación al puesto de trabajo de la actora y su intencionalidad en no volver al mismo aun solicitando la reincorporación al solo objeto de mantener una posible suspensión vitalicia.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2023
DESPIDO NULO POR APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD
(Sentencia del TSJ del País Vasco, Sala de lo Social, de 5 de abril de 2022, Recurso nº 420/2022)
RESUMEN
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia de 5 de abril de 2022 ratifica la nulidad del despido en aplicación de la garantía de indemnidad al haber presentado el trabajador dos meses antes de que éste se produjera una papeleta de conciliación en la que solicitaba la extinción del contrato por impagos y retrasos de pagos de salarios devengados. Descarta la existencia de sucesión o unidad empresarial entre la empresa y los empleadores personas físicas, reconociendo esta unidad empresarial entre los empleadores personas físicas únicamente durante un determinado periodo de tiempo, por lo que del despido responde en exclusiva la última empleadora. Aplica la Sala la doctrina de la prohibición de la "reformatio in peius" respecto de una parte de los salarios reclamados por trabajador recurrente.
ABSTRACT
The Superior Court of Justice of the Basque Country in its Judgment of April 5, 2022 ratifies the annulment of the dismissal in application of the guarantee of indemnity since the worker presented two months before he produced a ballot of conciliation in which he requested the termination of the contract due to non-payment and late payment of wages earned. Rules out the existence of succession or business unit between the company and individual employers, recognizing this business unit among individual employers only for a certain period of time, so that the last employer is exclusively responsible for the dismissal. The Court applies the doctrine of the prohibition of "reformatio in peius" respect to a part of the wages claimed by the appellant worker.
- HECHO
La empresa que actúa como principal (empresa BBB) contrata la realización de determinada obra a desarrollar en la localidad de Santurce con la empresa subcontratista E. A su vez, esta última, para la ejecución del encargo contrata al trabajador que posteriormente interviene como accionante en las actuaciones judiciales que se comentan. La categoría inicialmente asignada, como posteriormente se reconoció fue la de peón ordinario de la construcción si bien con posterioridad pasó a ostentar la categoría de oficial 1ª siempre en la misma empresa.
A la finalización de dicha relación laboral, la empresa E. quedó en deber al trabajador determinadas cantidades en concepto de salarios devengados pero que no fueron abonados.
Posteriormente, el actor fue contratado para prestar servicios directamente para la empresa BBB. Se desconoce si no obstante continuó también prestando servicios en la anterior subcontrata localizada en Santurce. Durante ese periodo, otra interviniente en las actuaciones, la Sra. AAA, fue la encargada de realizar los pagos salariales al actor y, a partir de un determinado momento, era ella también la que recibía los pagos de las empresas clientes, entre ellas la empresa BBB.
A partir de una determinada fecha, el actor pasa a figurar de alta en Seguridad Social siendo su empleadora D. ª AAA, con categoría profesional reconocida de peón especialista. Finalmente, esta última notifica al actor la extinción de la relación laboral que mantenía con él alegando a tal fin la finalización de la obra a la que este se encontraba adscrito en localidad de Galdakao.
Sin embargo, dicha extinción concurre con la reclamación formulada por el actor dos meses antes de producirse dicho despido, este había interpuesto papeleta de conciliación solicitando la resolución del contrato de trabajo en base a incumplimientos graves por parte de la empresa al haberse producido retrasos importantes, así como varios impagos de salarios ya devengados.
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
La sentencia recurrida en suplicación por la parte actora, estima parcialmente la demanda de despido actuada por este frente a la empresa BBB y Dª AAA, declarando la nulidad del despido impugnado, condenando en consecuencia a la empleadora a la inmediata readmisión del trabajador en iguales condiciones a las que mantenía con anterioridad al despido y el abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha de efectos del mismo hasta la efectiva readmisión del trabajador. Asimismo, se condena a la empresa demandada al pago de los salarios que le venían siendo adeudados antes de producirse el despido. De estos últimos la condena se extiende solidariamente a los empleadores -Sra. AAA y empresa BBB- respecto de los salarios devengados durante el tiempo en que prestó servicios para BBB y D.ª AAA, e, individualmente, al pago de los salarios correspondientes al tiempo en que el actor permaneció en alta en la Seguridad Social al haber sido directamente contratado por ella. Todo ello por el importe de las cantidades adeudadas más el interés moratorio del 10% anual, señalado en el art. 29.3 ET.
Los fundamentos que sustentan el pronunciamiento de instancia vienen determinados por la consideración judicial relativa a que el acto extintivo acordado por D.ª AAA, no responde a otra motivación que la de reaccionar frente a la demanda de conciliación que el actor había interpuesto previamente, con la pretensión de obtener la autorización judicial para proceder a la extinción de la relación laboral que le vinculaba con la misma, motivada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 50 ET, por incumplimiento empresarial grave y culpable consistente en retrasos continuados e impago de salarios los salarios debidos al trabajador (art. 50.1,b ET). En este sentido, la empresaria demandada no consiguió demostrar la inspiración de la decisión extintiva en motivaciones ajenas a la sospecha de reacción frente a la demanda de terminación del contrato de trabajo por incumplimientos del empresario planteada por el trabajador. De esta forma, la conexión temporal entre demanda de extinción del trabajador y despido decidido por la empresa dejaban clara la motivación que daba lugar a la aplicación de los mecanismos de protección vinculados a las garantías de indemnidad derivados del derecho fundamental a la tutela judicial recogido en el art. 24.1 de la Constitución.
Sin embargo, la Juzgadora de instancia rechaza la acción de extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 50 ET, ejercitada de modo previo a la de despido frente a la empresaria demandada -y a la que se acumuló la acción de despido-, y fija las sumas que deben abonar los codemandados, de modo individual (la empresa E.), o solidariamente (Dª AAA y BBB). Además, fija la cifra que, también individualmente, había de abonar la primera al actor por este mismo concepto, y ello tras descartar la existencia de una sucesión empresarial entre ambos, ni tan siquiera la concurrencia de un supuesto de unidad empresarial entre los tres empresarios involucrados en la condena (empresa E., BBB y la empleadora). No obstante, sí se declara en la sentencia la concurrencia de unidad empresarial entre los dos últimos, aunque únicamente hasta una determinada fecha, continuando a partir de esa fecha D. ª AAA en la condición de empleadora exclusiva, por lo que responde también de forma individual de las consecuencias inherentes a la nulidad del despido que ella misma había acordado.
Aún con estos resultados, la parte actora entabla recurso de suplicación cuya pretensión se circunscribe ahora a la reclamación de cantidad correspondiente a los salarios devengados, incluidos también los correspondientes a horas extraordinarias, sosteniendo la realización de estas últimas -inicialmente rechazada en la sentencia de instancia- y postulando un mayor importe que el reconocido en sentencia por salarios que se señalan como adeudados de modo conjunto y solidario por la Sra. AAA y la empresa BBB. Reclamación que se extiende también a los imputados de modo individual para la primera.
Por su parte, la Sala de los Social del TSJ País Vasco desestima el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) LRJS. que pretendía la reforma de dos de los hechos declarados probados: Dicha revisión fáctica se fundamenta en el recurso en los mismos documentos que anteriormente habían sido conocidos y valorados por el Juzgador a quo, concluyendo su desestimación por la inviabilidad de cualquier pretensión dirigida a sustituir el criterio objetivo del Juez por la interpretación subjetiva y motivada del recurrente.
En el motivo segundo, sustentado en el art. 193 c) LRJS, se denuncia la infracción de los arts. 4.2 f) ET, en relación con los arts. 26 a 29 del mismo texto legal, así como, en cuanto a la valoración asignada a las horas extraordinarias de trabajo que se reclama, lo establecido en el Convenio Colectivo de la Construcción de Bizkaia aplicable a la relación laboral. Básicamente se pretende, en concordancia con el primer motivo del recurso de suplicación y la reforma fáctica solicitada, que los codemandados BBB y D. ª AAA sean condenados a pagar al actor una determinada suma en concepto de horas extraordinarias, correspondientes a la realización de reiteradas jornadas que se extendieron hasta las 10 horas diarias de duración, extremo extremos este último que se consideró había quedado suficientemente acreditado en el procedimiento.
La rechazada revisión de los hechos que se declaran probados en la sentencia y que sustentaba la reclamación de cantidad correspondiente a las horas extraordinarias realizadas, conlleva finalmente el fracaso de esta pretensión.
El tercer y último motivo del recurso, también amparado en el art. 193 c) LRJS, se sustenta en igual infracción jurídica, esto es, en la infracción de los arts. 4.2 f) ET, en relación con los arts. 26 a 29 del mismo texto legal, y el Convenio Colectivo de la Construcción de Bizkaia, ahora en cuanto al cálculo del salario del actor y a su pago; y ello sosteniendo que los codemandados en realidad adeudan al actor una cantidad mayor por salarios devengados que la que señala la sentencia, al no ajustarse esta última al salario fijado en el relato de hechos probados de la sentencia para la categoría de peón especialista.
La Sala estima parcialmente este motivo, considerando que asiste razón al recurrente en cuanto al salario a percibir en esos periodos por los servicios prestados, habiendo padecido un error de hecho en la fijación que se hace en la sentencia de las cantidades que finalmente resultan adeudadas por los codemandados. Por ello, aunque descontando los periodos en que el actor permaneció en IT, la Sra. AAA resulta en deber una cantidad inferior a la señalada, por lo que no se modifica la concreta condena económica que fija la sentencia en exclusiva para ella dada la prohibición de “reformatio in peius”, en tanto que si se acepta¸ parcialmente, la variación de la cuantía que han de abonarle los codemandados.
III. COMENTARIO
Del contenido de la sentencia analizada consideramos especialmente relevantes los extremos que a continuación se relacionan:
- Aplicación de la garantía de indemnidad para declarar nulo el despido, incluso antes de la incoación del procedimiento judicial:
En el presente caso se declara la nulidad del despido al haber presentado el trabajador una demanda de conciliación solicitando la extinción del contrato por incumplimientos graves del empresario dos meses antes de que se produjera dicho despido. Es decir, que para que la garantía de indemnidad despliegue sus efectos no es necesario que la reclamación del trabajador esté judicializada.
La garantía de indemnidad se deriva de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución y artículo 4.g) del Estatuto de los Trabajadores que, en el ámbito laboral, impide al empresario adoptar medidas de represalia que puedan derivarse del ejercicio por parte de la persona trabajadora de la tutela de sus derechos. Se podría entender que es esta garantía es consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De este modo, la garantía de indemnidad no está regulada expresamente en la normativa laboral, pero cuenta con amplio desarrollo jurisprudencial.
Actúa como mecanismo de protección o «blindaje» de que disponen las personas trabajadoras ante el ejercicio o incluso la pretensión de ejercer acciones o reclamaciones contra la empresa en defensa de sus derechos, extensivo no solo al ámbito judicial sino también ante la denuncia de conducta infractoras por parte del empresario, excluyendo dicha protección la reacción por parte de este cuando ello se traduzca en la adopción de medidas que puedan comportar un perjuicio o una represalia por parte de la empresa.
Dentro de las medidas por las que puede optar la empresa como represalia, el despido, como ocurre en el caso analizado, es la medida más común y frecuente. Son nulos por vulneración de la garantía de indemnidad los despidos que se producen contra la persona trabajadora titular de dichas garantías. La aplicación de estas tan solo requiere la acreditación de una conexión lógica entre la decisión empresarial (comportamiento antijurídico) y actuaciones de tutela desarrolladas por el trabajador.
- Polémica en torno a la posible sucesión o unidad empresarial
Pese a que en la sentencia objeto de comentario, este debate se toca de manera tangencial al no haber sido una cuestión sometida a recurso, parece que podría haber tenido un recorrido mucho mayor.
La sentencia de instancia descartó la sucesión empresarial y la unidad empresarial entre la empresa E y las personas físicas empleadoras, si bien sí apreció esta unidad empresarial respecto de las personas físicas empleadoras durante un determinado periodo de tiempo en que según consta acreditado el actor figuraba de alta en Seguridad Social a nombre del empleador BBB, pero el pago del salario era realizado directamente por D. ª AAA.
El art. 44 ET regula la sucesión empresarial como el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
Sin embargo, y pese a que pudieran concurrir elementos para apreciar sucesión empresarial en el supuesto enjuiciado, no se consideró suficientemente acreditado este extremo ni en relación a la empresa E con los empleadores personas físicas ni de ellos entre sí en todo momento.
A diferencia de la sucesión empresarial, no existe una definición legal de grupo de empresas laboral, sino que ha sido la jurisprudencia la que, analizando cada caso concreto, analiza una serie de circunstancias para poder acreditar la existencia de la misma:
- Dirección unitaria. Identidad entre los órganos de administración e incluso accionariado de las empresas.
- Apariencia externa de unidad empresarial. El trabajador y la empresa actúa en nombre de todas las empresas o no existe una distinción clara entre ellas, pareciendo que algunas empresas no tienen una organización propia.
- Confusión de patrimonios sociales o caja única. Las distintas sociedades encuentran sus patrimonios comunicados, con movimientos financieros entre empresas sin que los mismos respondan a unos servicios reales y sin una justificación clara.
- Confusión de plantillas o única plantilla. Los trabajadores realizan tareas de forma simultánea e indiferenciada para varias sociedades, independientemente de la empresa en la cual esté formalmente adscrito.
En este caso, entiende el Juzgador que existe unidad empresarial únicamente entre los empleadores personas físicas, al haberse acreditado que el trabajador cobraba su salario en metálico y esas cantidades de dinero eran en ocasiones entregadas directamente por D. ª AAA, aunque el empleador del trabajador en ese momento era D. BBB.
Sin embargo, concreta la aplicación de esa unidad empresarial sólo a un periodo de tiempo determinado, en el que se produjeron las entregas de las cantidades en metálico, y ello pese a que con posterioridad el trabajador fue dado de alta en Seguridad Social a cargo de la empleadora D. ª AAA. No obstante, no constando indicios de confusión de patrimonios o de plantillas entonces, la sentencia interpreta que no existe unidad empresarial durante esa última prestación laboral.
Es decir, que por aplicación de la doctrina de la unidad empresarial se condena solidariamente a BBB y a D. ª AAA al pago de los salarios reclamados por el trabajador durante ese concreto periodo, pero del despido responde en exclusiva esta última.
- "Reformatio in peius"
La "reformatio in peius" no es sino la posibilidad, de que el recurrente pueda ver empeorada su situación por la resolución que se dicte al resolver el recurso, en relación a la que tenía cuando se dictó la resolución que se recurre. Tal situación, como principio general, está prohibida por el ordenamiento jurídico.
En este caso, al trabajador recurrente se le reconoce en la sentencia de instancia una deuda salarial superior respecto de la empleadora D. ª AAA a la que la Sala considera como realmente devengada, al descontar del cálculo una serie de días que el trabajador permaneció en situación de IT. No obstante, por la aplicación de este principio del derecho, no se modifica la condena fijada en esa sentencia, al estar prohibido que el recurrente empeore su situación por la resolución del propio recurso.
- CONCLUSIÓN
La nulidad del despido en aplicación de la garantía de indemnidad se aplica porque la decisión extintiva constituye una represalia empresarial a la papeleta de conciliación en la que se solicitaba la extinción de la relación laboral presentada por el trabajador recurrente dos meses antes. No existe sucesión o grupo de empresas entre la empresa contratista y los empleadores personas físicas pues no se ha probado que concurran los elementos necesarios para tal juicio, aunque se reconoce el grupo de empresas de los empleadores personas físicas entre sí limitado a un concreto periodo de tiempo al haberse acreditado que mientras el trabajador prestaba servicios para uno de los empleadores, el pago del salario lo recibía de parte de la otra empleadora. La prohibición de "reformatio in peius" impide modificar la condena fijada en la sentencia de instancia aun cuando realmente se ha devengado una cantidad inferior en concepto de salarios a la reconocida en dicha sentencia
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2024
DESPIDO DISCIPLINARIO PROCEDENTE DE TRABAJADOR POR ABANDONO INJUSTIFICADO DE PUESTO DE TRABAJO.REGLA SOLVE ET REPETE (OBEDECE Y LUEGO RECLAMA). INEXISTENCIA DE IUS RESINTESTIAE.
SENTENCIA DE LA SALA SOCIAL DEL TSJ DE MADRID DE FECHA 28/6/2023 DICTADA EN EL RECURSO DE SUPLICACIÓN 183/2023 QUE CONFIRMA LA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 11 DE MADRID DESPIDOS / CESES EN GENERAL 1386/2020
JOSÉ MANUEL GÓMEZ COBO
SOCIO LABORAL MARTÍNEZ-ECHEVARRIA
El presente asunto que resultó favorable a la empresa demandada, parte de unos hechos previos que en otras condiciones hubiesen podido concluir con la consecución de los objetivos perseguidos por el trabajador demandante. En efecto, pretendía éste obtener la resolución de su contrato de trabajo invocando para ello la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo; incluso, podría haber intentado la declaración de nulidad de dicha medida por considerarse atentatoria contra las garantías de indemnidad del trabajador ya que concurrían circunstancias personales que sugerían la viabilidad de esta pretensión.
Las referidas modificaciones tuvieron su origen en un requerimiento formulado a la empresa por parte de la ITSS ordenando la regularización de su relación con el demandante mediante la sustitución de su encuadramiento profesional como agente comercial por cuenta propia por la condición de trabajador por cuenta ajena sometido a la correspondiente relación especial de trabajo recogida en el arto 2 ET. Sin embargo, la decisión del trabajador demandante de abandonar su puesto de trabajo negándose al requerimiento de incorporación por parte de la empresa entorpeció la estrategia adecuada motivando su despido y la declaración de su procedencia, absolviendo a nuestra patrocinada.
1.- ANTECEDENTES
1.1.- HECHOS
El caso tiene su origen en una actuación de la ITSS de Madrid, que por medio de una orden de servicio “rutinaria” puesto que no obedecía a una denuncia previa del trabajador, se procedió a investigar a la empresa, que es una ingeniería que realiza estudios de eficiencia energética en empresas.
La ITSS concluye que el trabajador (dado de alta en RETA) que realiza labores comerciales en Madrid bajo una relación mercantil, es una relación laboral, siéndole de aplicación la de carácter especial del art. 2.1.f) de los llamados representantes de comercio por el Real decreto 1438 /1985, de 1 de agosto.
La referida acción inspectora requiere a la empresa para la conversión del contrato y procede a liquidar cuotas.
La empresa, a raíz de esa transformación, le establece al trabajador unas condiciones que podían entenderse como modificaciones sustanciales respecto a las que venía disfrutando en su relación mercantil. Este tema daría para mucho pero no es este el objeto de este comentario ya que, como veremos, el conocimiento de dicho asunto fue impedido precisamente por la actuación del demandante.
En efecto, fue el trabajador quien, en lugar de optar por impugnar las supuestas modificaciones sustanciales dentro de plazo, optó por la peor de las salidas, esto es, por dejar de acudir a su trabajo, convirtiendo lo que era una situación laboral favorable en la consecuencia de un despido disciplinario cuya procedencia fue estimada inicialmente por el Juzgado y posteriormente confirmada por el TSJ en la sentencia que es objeto de comentario
Como he dicho, el trabajador prestó servicios para la empresa como Asesor comercial en virtud de un acuerdo mercantil suscrito el 13.01.2016. La ITSS en la inspección realizada, concluye que la actividad realizada en la empresa por parte de trabajador reúne las características del trabajo por cuenta ajena y por tanto debe quedar encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena en virtud del art. 7.1 a) en relación con art. 136.1 ambos del TRLGSS: “Por las características analizadas, entendemos además que podría encuadrarse en la relación laboral de carácter especial de Representantes del Comercio regulada por el Real Decreto 1438/1995, de 1 de agosto (art. 2.1.f) del Estatuto de los Trabajadores y art. 1.2.a) del RD 1438/1995).
La empresa no impugnó la decisión administrativa y admitiendo el argumento de la ITSS procedió a regularizar al trabajador liquidando las correspondientes cuotas sociales y estableciendo una serie de condiciones laborales dentro de su poder de dirección del art. 20 del ET.
De esta manera, y a raíz de una de las comunicaciones que la empresa realiza al trabajador, el 25.09.2020 en el que se le daba indicaciones sobre su nueva dinámica de trabajo, éste contesta ese mismo día con un email donde les manifiesta que esas condiciones son contrarias a las que hasta el momento estaba ejerciendo y donde además, plantea una situación de conciliación (nueva) por el ingreso hospitalario de dos de sus hijos.
La empresa no contesta y el trabajador, esta vez sí, manda un email en fecha 09.10.2020 solicitando la extinción indemnizada de la relación laboral que mantenía con la empresa por entender que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de acuerdo con el articulo 41.3 ET.
La empresa respondió al trabajador el día 14.10.2020 mostrando su disconformidad, e instando al trabajador para que se reincorporara a su puesto de trabajo en el plazo de 3 días apercibiéndole de que en caso contrario se entendería tal actitud como una baja voluntaria.
El trabajador de manera incomprensible, sigue sin acudir al puesto de trabajo (lo llevaba haciendo desde 9/10/2020) por lo que la empresa en fecha 16.10.2020 remite burofax en el que comunica que al no haberse incorporado a su puesto de trabajo en el plazo propuesto de tres días, consideraba que se hacía efectiva su voluntad de proceder a una baja voluntaria en la empresa y que en base a ello se iba a efectuar su liquidación, y le requería para que hiciera entrega de los equipos y/ herramientas y/o recursos que la empresa le había facilitado para desempeñar su actividad laboral a través de valija interna.
Ante esa carta, el trabajador en fecha 22.10.2020 (seguía sin ir al trabajo) remitió nueva comunicación a la empresa en el que manifestaba que su intención no era causar baja voluntaria en la misma, sino la de proceder a extinguir su relación laboral al amparo del artículo 41.3 ET.
La empresa, el 27.10.2020, remite nuevo burofax al trabajador con la carta de despido por motivos disciplinarios, con efectos a partir del día de su recepción (28.10.2020), basado en la transgresión de la buena fe contractual, indisciplina y abuso de confianza, faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo y disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo, todo ello de conformidad con el art. 54.2 a), b), d) y e) del ET.
1.2. ACCIONES EMPRENDIDAS
Como hemos visto, la primera intención del trabajador fue la extinción de la relación laboral por la vía de la MSCT del art. 41 del ET por entender existencia de dicha MSCT que le afectaban gravemente (atención a dos hijos menores con problemas médicos) y donde anuncia que no asistirá al trabajo.
La empresa no acepta ni la existencia de dichas MSCT ni por supuesto la extinción indemnizada e insta al trabajador a que se incorpore de manera inmediata a su puesto de trabajo. Éste, inexplicablemente, y esto es motivo de reproche judicial como luego veremos, comienza a ausentarse de su puesto de trabajo y no acciona el art. 138 de la LRJS sobre MSCT.
Ante esa ausencia, la empresa no tiene más remedio que proceder a notificarle despido disciplinario por ausencia injustificada a puesto de trabajo, aunque en la carta de despido introdujo tres causas más: desobediencia, transgresión de la buena fe contractual y bajada de rendimiento, que no fueron objeto de análisis judicial ni siquiera a instancia de la parte que impugnaba la carta de despido y ello a pesar de que la carta las exponía de manera expresa.
El trabajador impugna la totalidad de la carta de despido por considerarlo improcedente pero en la demanda no entra en detalles de las razones por las que se considera la improcedencia, argumentando la falta de fundamentación de las causas del despido amén de caducidad del expediente, indefensión, prescripción, vulneración de garantías de indemnidad y ausencia de tipificación de los hechos.
2.- RESOLUCIONES JURÍDICAS
2.1.- SENTENCIA JUZGADO DE LO SOCIAL
El Juzgado de lo Social de Madrid, falló a favor de la empresa.
La sentencia centra su decisión solamente en uno de los motivos del despido: ausencia injustificada. Lo considera prioritario y defiende su posición por “el esfuerzo probatorio de ambas partes” en el acto de juicio. Así pues, y a pesar de que la carta argumentaba varias causas y de que la parte trabajadora las impugnó todas incluso con motivos que hubiesen causado nulidad del despido (violación de la garantía de indemnidad, por ejemplo) si hubiesen sido expuestas en la demanda y aun no siendo así, contemplados de oficio por la magistrada de instancia, ésta se centró solamente en una causa, obviando el resto a los que ni siquiera menciona en la sentencia (solamente cuando hace mención en Hechos Probados a la carta de despido).
Pues bien, no se discute por la parte actora la veracidad de las ausencias desde el día 9 de octubre de 2020, sino que lo que se afirma es que la empresa, con ocasión de proceder a regularizar su situación laboral, aprovechó para modificar sus condiciones laborales en cuanto a su salario, sistema de retribución, horario o centro de trabajo, etc. razón por la cual ejercitó su derecho legítimo a la extinción de su contrato de trabajo lo cual hizo valer mediante comunicado que envió a la empresa el día 09.10.2020.
Frente a dicha solicitud de extinción indemnizada de la relación laboral planteada por el trabajador, la empresa mostró su disconformidad mediante la comunicación que le dirigió el 14.10.2020 en la que instaba al mismo para que se reincorporara a su puesto de trabajo en el plazo de 3 días apercibiéndole de que en caso contrario se entendería tal actitud como una baja voluntaria.
Frente a ello, y aquí está la clave de este asunto, el trabajador ni acudió a su puesto de trabajo ni respondió en modo alguno a la empresa. No es hasta que recibe una nueva comunicación de la empresa con fecha de 16.10.2020 comunicándole que se va a hacer efectiva su baja voluntaria, que se va a proceder a su liquidación y le requiere la devolución de los equipos y demás herramientas de trabajo facilitadas por la empresa, cuando el actor reacciona con el envío del burofax de fecha 22.10.2020 manifestando que su intención no ha sido abandonar voluntariamente la empresa, sino extinguir el contrato laboral en virtud del art. 41.3 ET por entender que se ha producido una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo.
Ante estos indubitados hechos, la resolución aplica el artículo 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores que como sabemos, considera causa de despido disciplinario las faltas de asistencia al trabajo.
Lo cierto es que desde el día 09.10.2020 el actor no acudía a su puesto de trabajo, y que la empresa se había opuesto a considerar la extinción indemnizada de su contrato de trabajo, instándole a que se incorpora a su puesto de trabajo.
Así pues, si el actor entendía que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, debió ejercitar los cauces legales, bien la impugnación de la modificación por injustificada, o bien la resolución indemnizada del contrato, lo cual no consta que hiciera. Pero lo que no puede es justificar las faltas de asistencia al puesto de trabajo desde el día 9 de octubre en lo inadecuado de las condiciones establecidas por la empresa al tratar de ajustar su prestación de servicios a las características propias de una relación por cuenta ajena.
Y llegado a este extremo, es cuando la sentencia introduce el concepto jurisprudencial de derecho de desobediencia (ius resistentiae) el cual no es de carácter absoluto sino únicamente en casos tasados. En el resto de los casos el trabajador debe denunciar las irregularidades que considere cometidas por parte de su empleador (STSJ Galicia de 09/10/92, rec. 2628/1992) pero no queda amparado para desatender las instrucciones de éste y su desobediencia puede dar lugar a la imposición de la sanción disciplinaria que corresponda, incluido el despido (STS de 23/01/91).
Para avalar su posición, la sentencia, señala reiterada jurisprudencia (por todas la TS 26-11-08) donde el cumplimiento básico del contrato por parte del trabajador mediante su prestación de trabajo, que es la prestación esencial que el trabajador debe al empresario como contrapartida a su retribución salarial, conlleva su incumplimiento por parte del trabajador por una frustración injustificada del objeto del contrato de trabajo, permitiendo al empresario resolver el mismo, como es propio de los contratos sinalagmáticos o recíprocos, art. 1.124 del C. Civil. Hasta el punto que, como recuerda dicha jurisprudencia, el acreedor del trabajo, que es la empresa, no tiene que probar otra cosa que la existencia de la obligación, siendo el trabajador quien ha de probar que, si ha incumplido el contrato, no ha sido por su causa (TS 26-11-08). Habiendo de señalarse al respecto que todo trabajador tiene la obligación de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
En tal sentido, el art. 5.c) ET incluye como deber básico de los trabajadores, "cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas", configurándose un deber de obediencia que desarrolla el artículo 20 ET al tratar del poder de dirección empresarial, que es causa mediata de aquél y en virtud del cual el trabajador ha de obedecer las órdenes del empresario o de aquél en quien éste delegue, salvo que el empleador actuara con manifiesto y objetivo abuso de derecho, sin perjuicio de utilizar los medios legales procedentes contra la orden recibida ante los organismos correspondientes (SSTS de 2 de noviembre de 1983 y 26 de abril de 1985, entre otras).
Por tanto, se acoge la regla "solve et repete", consistente en obedecer primero y luego reclamar, pues lo contrario equivaldría a legalizar la autodeterminación del propio derecho, convirtiendo al trabajador en definidor de sus obligaciones (SSTS 9 y 25 de junio de 1987).
Debiendo añadirse que si fuera el caso que la empresa introdujera unilateralmente una modificación en el sistema de trabajo " lo que se dice en el caso por la alegación realizada en la demanda de no hacerse así por las empresas que precedieron a la demandada, (sin probarse sin embargo, nada en absoluto por la parte demandante sobre ello) ", el trabajador debe articular su oposición por los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, pero no constituirse en sujeto decisor de sus obligaciones y optar por no acudir al trabajo, pues sin haberse opuesto legalmente a ello incurre en faltas de asistencia o de puntualidad (por todas la STSJ de Andalucía del 2/3/06).
Excepcionalmente, se reconoce al trabajador un "ius resistentiae", pero limitado a los supuestos legalmente establecidos, como por ejemplo el artículo 21.b) LPRL, o cuando se trata de órdenes manifiestamente antijurídicas o arbitrarias o que vulneran derechos fundamentales. En concreto, se ha reconocido ese derecho del trabajador a no cumplir la
orden empresarial de realizar horas extraordinarias comunes no pactadas por tratarse de una orden manifiestamente ilegal que excede las facultades normales de la empresa e incurre en abuso de derecho (STS de 8 de mayo de 1986).
Aplicando la doctrina al caso, no puede concluirse que la decisión extintiva de la empresa esté carente de justificación, siendo además de resaltar la firmeza de la empresa que advirtió expresamente al trabajador de las posibles consecuencias de su incomparecencia al puesto de trabajo, por lo que al actuación de la empresa viene amparada por aplicación de las reglas del art. 5 y 20 del ET.
El ajuste realizado por la empresa al tratar de acomodar una prestación de servicios por cuenta propia a otra por cuenta ajena, pudo o no ser acertada, y frente a ello el actor podría haber accionado utilizando los recursos legales a su alcance, pero no ausentarse sin más de su puesto de trabajo bajo la pretendida solicitud de una extinción de la relación laboral al amparo del artículo 50.1 c) ET.
Por todo ello, la conducta del trabajador dejando de acudir a prestar servicios en la empresa desde el día 09.10.2020, cuando la empresa ya le había contestado el día 14.10.2020 mostrando su disconformidad con la extinción de la relación laboral y pese al requerimiento que en ese mismo comunicado le efectuó el día 14.10.2020 a fin de que se incorporar en el plazo de tres días, haciendo caso omiso a todo ello, constituye una conducta encuadrable en artículo 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores, merece la calificación de despido procedente, conforme al artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores.
2.2. SENTENCIA DE SUPLICACIÓN
Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por el demandante que declaro la procedencia del despido realizado por ESCO EFICIENCIA ENERGETICA INSTALACIONES Y RENOVABLES SL, se interpuso recurso de suplicación que tiene por objeto dos motivos: revisión de hechos probados e incumplimiento de normativa o doctrina jurisprudencial. Ambos motivos al amparo del art. 193.b y c de la LRJS fueron desestimados.
Mediante el primer motivo del recurso formulado al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa la recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, la sala desestima por entender que no se reúnen los requisitos que la jurisprudencia tiene señalado para argumentar el motivo y que por ser conocida no reproducimos en este comentario.
Por lo que se refiere a la adición que se pretende incorporar al ordinal décimo en los siguientes términos: “La empresa respondió al trabajador el día 14.10.2020, mostrando su disconformidad, e instando al trabajador para que se reincorporara a su puesto de trabajo en el plazo de 3 días apercibiéndole de que en caso contrario se entendería tal actitud como una baja voluntaria. Comunicación que fue recibida por el trabajador el 21.10.2020 a las 22:18. (Doc. 19 del ramo de prueba de la parte actora).” lo que basa en el documento 19 aportado por la actora.
Se rechaza la pretensión, pues se trata de un correo electrónico que remitió la empresa al trabajador que este no contesto, no pudiendo concluir del hecho que la parte inferior de la página que recoge su contenido figure esa fecha y hora, que fue entonces cuando lo recibió el demandante, pudiendo tratarse de una de las veces en que abrió el correo electrónico, no siendo desde luego razonable entender que después de remitir el actor el 09 de octubre de 2020 un correo electrónico en el que solicitaba la extinción indemnizada de la relación laboral que mantenía con la empresa por entender que se había producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo -ordinal noveno del relato fáctico-, no abriese el correó entre esa fecha y el 21 de octubre de 2021 para comprobar la respuesta de la empresa.
El motivo segundo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, denuncia la infracción de la doctrina contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2000 (Recurso: 3462/1999), y el criterio que sostienen diversas resoluciones de Tribunales Superiores de Justicia, reseñando ya, que la cita de estas últimas es irrelevante porque la doctrina de suplicación contenida en las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien tienen un indudable carácter ilustrativo no constituyen jurisprudencia a efectos de este recurso y es que conforme se desprende de lo establecido en el artículo 1.6 del Código Civil tan solo se puede considerar jurisprudencia la emanada de las sentencias del Tribunal Supremo en sentencias dictadas al resolver recursos de casación para la unificación de doctrina.
Sostiene, en síntesis, el recurrente que no puede considerarse que su inasistencia al puesto de trabajo pueda considerarse como un cese voluntario e indica que la reseñada sentencia del Tribunal Supremo en un supuesto en que un trabajador tras ser declarado en alta médica tras expediente de invalidez permanente acude a la empresa para su reincorporación pasados 19 días no considera que no se le puede tener por "desistido" del contrato, dado que no existe una voluntad clara e inequívoca de extinguir la relación.
Para resolver la cuestión debemos partir de que en el supuesto de autos no se discute si de la conducta del trabajador se puede deducir la existencia de un cese voluntario, pues siendo cierto que la empresa el día 14 de octubre de 2020 remite misiva al trabajador mostrando su disconformidad con la petición de extinción que este realiza y le insta para que se reincorpore a su puesto de trabajo en el plazo de 3 días apercibiéndole de que en caso contrario se entendería tal actitud como una baja voluntaria -ordinal décimo del relato fáctico- y que el 16 de octubre como el trabajador no ha contestado a la misiva le remitió burofax en el que comunicaba que al no haberse incorporado a su puesto de trabajo en el plazo propuesto de tres días, consideraba que se hacía efectiva su voluntad de proceder a una baja voluntaria en la empresa, lo cierto es que ante la comunicación del trabajador realizada con fecha 22 de octubre en la que indica que su intención no era causar baja voluntaria en la misma -ordinal duodécimo del relato fáctico-, sino la de proceder a extinguir su relación laboral al amparo del artículo 41.3 ET, la empresa no tiene por dimitido al trabajador y el día 27 de octubre 2020 la Empresa remitió burofax al trabajador con la carta de despido por motivos disciplinarios, con efectos a partir del día de su recepción –(28.10.2020), basado en la transgresión de la buena fe contractual, indisciplina y abuso de confianza, faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo y disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo, todo ello de conformidad con el art. 54.2 a), b), d) y e) del ET -ordinal decimotercero del relato fáctico-, es decir, lo que se ha producido en este caso es un despido disciplinario, que es lo que analiza la sentencia de instancia que ha declarado procedente, reproduciendo la sala todos los argumentos de la sentencia de instancia que no reproducimos por no ser redundantes.
La Sala concluye con un “reproche” al recurso (…) Esta Sala comparte la argumentación que recoge la resolución de instancia y como en realidad solo se viene a impugnar la existencia de un cese voluntario del trabajador, lo que en ningún caso afirma la sentencia recurrida y no impugna el motivo real del cese que constituye un despido disciplinario, que en la instancia se ha considerado procedente, se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia.
COMENTARIO FINAL
Las dos sentencias coinciden en la desestimación de la demanda porque parten del incumplimiento previo del trabajador en sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo.
En efecto el Juzgado de lo Social de Madrid utiliza un aforismo para explicar concisamente su decisión: solve et repete, y es que, en el cumplimiento de una obligación sinalagmática propia del contrato privado laboral, es obvio que ambas partes deben cumplir con sus respectivas obligaciones y en el juicio quedó acreditado que fue el trabajador el que incumplió con su obligación de asistir al centro de trabajo. Es cierto que por parte de la empresa pudo existir algún tipo de MSCT que a su vez eran derivadas de haber cambiado la modalidad contractual de mercantil a laboral. Pero no es menos cierto, que el trabajador pudo y debió accionar contra esas supuestas MSCT y no lo hizo y actuó de manera unilateral sin que ni siquiera pudiese argumentar un supuesto derecho a resistirse a las instrucciones o medidas novedosas dictadas por el empresario.
Decíamos al principio, y con esto acabo, que existían a priori, unas condiciones que podían haber operado de forma muy favorable para los intereses del trabajador demandante pero, como también dijo en su momento Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde dirigirse, y eso es tal vez fue lo que le pasó al trabajador.
ANUARIO LABORAL EDICIÓN 2025
DESPIDO DISCIPLINARIO TRAS UN LARGO PERIODO DE INCPACIDAD TEMPORAL Y FALTA DE REINCORPORACION A LA EMPRESA TRAS VARIOS REQUERIMIENTOS.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, de 1 de julio de 2024; Recurso núm. 1027/2024.
Abogado: Antonio Torrecillas Cabrera. Socio Director del Departamento Derecho Laboral del Despacho “Martínez-Echevarría Abogados”.
1.- HECHOS
En el procedimiento que da origen a la sentencia comentada se ejercitaba por la trabajadora la acción de despido, acumulada a la reclamación de cantidades pendientes de pago; en la misma se solicitaba la nulidad del despido por, supuestamente, no respetarse su derecho a la salud e integridad física (art. 15 C.E.) y haberse vulnerando sus derechos constitucionales a la igualdad y a la no discriminación (art. 14 C.E), al venir motivado por su baja médica, sin que además los motivos esgrimidos en la carta fueran ciertos; mantenía que su falta de asistencia al trabajo estaba avalada por la baja médica expedida por su médico de cabecera, solicitando una indemnización adicional de 60.000 € en concepto de daños y perjuicios conforme al criterio jurisprudencial sentado por el TS en su sentencia de 5-II-2013, en relación con lo dispuesto en el art. 8-11º y 12º de la LISOS en relación con el importe de las sanciones previstas en el art. 40-1-c) de dicho cuerpo legal; de forma subsidiaria reclamaba la declaración de improcedencia del despido. La empresa se opuso a todas las pretensiones contenidas en la demanda.
La sentencia de instancia desestima la demanda calificando el despido de procedente y la sentencia de suplicación, tras confirmar la declaración de hechos declarados probados, desestima el recurso manteniendo aquella calificación.
Es importante para la comprensión del comentario de la sentencia, transcribir cuando menos en lo sustancial a este comentario, la declaración de hechos declarados probados de la sentencia de instancia, confirmada íntegramente en suplicación:
1º.) La demandante, … ha prestado sus servicios para la empresa…, con la categoría profesional de dependienta, desde el día 21-07-03, y con un salario de 47,87 euros al mes (al día) incluida parte proporcional de las pagas extraordinarias, según el convenio colectivo de comercio en general de la provincia de Málaga.
2º.) En fecha 19-08-22, la empresa comunicó por escrito a la parte actora la extinción de su contrato de trabajo por despido disciplinario…cuyo contenido se da íntegramente por reproducido, en el que, en esencia, se le imputan las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, y la indisciplina o desobediencia en el trabajo.
3º.) Tras un proceso de incapacidad temporal de la trabajadora demandante, iniciado en fecha del 14-05-21, se dictó resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de alta médica con fecha 17-05-22, y tras las alegaciones de la trabajadora, por otra resolución del órgano gestor de fecha 24-05-22, se confirmó el alta de la trabajadora demandante. En la primera resolución se comunica a la trabajadora que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el único órgano competente para emitir una nueva baja médica por la misma o similar patología (documentos nº 1, 2 y 3 de la demandada, y nº 2 de la actora).
La trabajadora demandante no se reincorporó a su puesto de trabajo en la empresa demandada tras este alta.
En fecha 30-05-22, la empresa demandada dirigió a la trabajadora demandante un burofax para que se reincorporara a su puesto de trabajo (documento nº 4 de la demandada).
Por acuerdo entre empresa y trabajadora, se concedieron a ésta con carácter retroactivo, vacaciones desde el día 25-05-22 hasta el día 06-07-22 (documento nº 6 de la demandada).
En fecha 07-07-22, por la trabajadora se presentó a la empresa parte de baja expedido por su médico de atención primaria, de dos días de duración, con fecha fin de 08-07-22, por causa de cefalea (documentos nº 11 de la demandada y nº 8 de la actora).
En fecha 11-07-22, por la trabajadora se presentó a la empresa nuevo parte de baja expedido por su médico de atención primaria, por causa de cefalea, que fue confirmado con nuevos partes de baja de fechas 18-07-22 y 01-08-22, igualmente expedidos por su médico de atención primaria (documentos nº 12 de la demandada y nº 12, 17 y 20 de la actora).
En fecha 20-07-22, por la empresa se dirige un nuevo burofax a la trabajadora para que se reincorpore a su puesto de trabajo al tener conocimiento de la anulación de las bajas médicas expedidas por su médico de atención primaria en fechas 07-07-22 y 11-07-22 (documento nº 20 de la demandada).
En fecha 21-07-22, por la empresa se dirige un correo electrónico a la trabajadora informándole que tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo, a la vista también del resultado de apta con el que había concluido el reconocimiento médico de empresa (documento nº 20 bis de la demandada).
En fecha 10-08-22, la empresa dirige un nuevo burofax a la trabajadora advirtiendo que por haber sido anuladas las bajas médicas expedidas por el médico de atención primaria, y habiendo sido declara apta por el servicio médico de prevención de la empresa, las faltas de asistencia al trabajo podían dar lugar a su despido disciplinario (documento nº 26 de la demandada).
La trabajadora demandante no se reincorporó a su puesto de trabajo desde el fin de sus vacaciones, en fecha 07-07-22 hasta la fecha del despido en fecha 19-08-22.
4º.) En resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social se declararon nulas las bajas médicas expedidas a la trabajadora demandante por su médico de atención primaria en fechas 07-07-22 y 11-07-22, declarando que la trabajadora no se encontraba incapacitada para su trabajo (documentos nº 15 y 17 de la demandada, y nº 15 de la actora).
5º.) Contra las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en relación con las altas y las anulaciones de las bajas expedidas por la médico de atención primaria a la trabajadora demandante, se presentó reclamación previa únicamente contra la resolución de alta médica de fecha 18-07-22; no habiéndose presentado demanda ante los Juzgados de lo Social contra ninguna de las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (documentos nº 19 de la demandada y 18 de la actora).
6º.) Por el servicio médico de prevención de la empresa demandada, se citó a la trabajadora demandante para reconocimiento médico en fecha 07-07-22, no llevándose a cabo el reconocimiento por manifestar la trabajadora encontrarse de baja por incapacidad temporal.
En fecha 11-07-22, por la empresa (de prevención) se realizó reconocimiento médico a la trabajadora, con el resultado de aptitud no informable, por haberle sido expedido parte médico de baja en la misma fecha por parte de su médico de atención primaria (documentos nº 13 de la demandada y nº 28 de la actora).
En fecha 21-07-22…se llevó a cabo reconocimiento médico de empresa de la trabajadora, con el resultado de apta con observaciones para su trabajo de dependienta (documentos nº 18 de la demandada y nº 30 de la actora).
7º.) En la nómina del mes de julio de 2022, se aplica a la trabajadora un descuento de 880,00 euros por faltas de asistencia (documento nº 33 de la actora).
9º.) En todas sus comunicaciones con la empresa y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la trabajadora demandante ha estado siempre asesorada de abogado, llevándose a cabo conversaciones y comunicaciones con la empresa a través de dicho abogado…
- RESOLUCIÓN JURÍDICA
La empresa demandada había llevado a cabo un despido disciplinario de la trabajadora, en el 19 de agosto de 2022 en base a lo dispuesto en el art. 54-2-a) y b) del ET, es decir “a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo”, en relación con lo dispuesto en el acuerdo de sustitución de la Ordenanza Laboral del Comercio publicado en el BOE nº 86 de 9 de abril de 1996, que en su artículo 16 sanciona como falta muy grave “1. Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada en un año. 2. La simulación de enfermedad o accidente. 15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.”; y en el art. 15 del referido acuerdo, conforme al cual “Se considerarán como faltas graves las siguientes: 2. La desobediencia a la Dirección de la empresa o a quienes se encuentren con facultades de dirección u organización en el ejercicio regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la empresa o para las personas podrá ser calificada como falta muy grave.”.
Sucintamente, el motivo del despido se debió a que la trabajadora, a la que el servicio de inspección del INSS le dio de alta por curación en una situación de IT de larga duración (desde el 14-V-2021 al 24-V-2022), no se reincorporó a la empresa a la fecha del despido, dejando de acudir a la misma desde el 6 de julio (fecha de conclusión del disfrute de vacaciones pendientes) hasta el 19 de agosto de dicho año; la empresa le citó en varias ocasiones ante el servicio médico de la empresa de su prevención para comprobar si tras esa baja de larga duración debería de adoptarse cualquier medida para adoptar medidas preventivas de riesgos laborales; tras dicho reconocimiento el médico le declaró apta para el trabajo; excusándose la demandante para no reincorporarse al trabajo en que su médico de cabecera le había expedido una baja por IT el día 7 de julio y otra posterior de 11-07-2022; bajas que fueron anuladas expresamente por el INSS, al no reconocerse como prórrogas de anterior baja de larga duración.
El procedimiento en instancia se siguió en el juzgado de lo Social nº 12 de Málaga, y tras declarar como hechos declarados probados los que se han reflejado más arriba, dicta sentencia el día 14 de febrero de 2024 (año y medio después de haber sido despedida la trabajadora) recogiéndose en el fallo que debía “DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la DEMANDA presentada por la trabajadora frente a la empresa, declarando PROCEDENTE el DESPIDO de la demandante llevado a cabo en fecha 19-08-22, sin derecho a indemnización alguna por nulidad o improcedencia, absolviendo a la demandada de todas las pretensiones ejercitadas en su contra”.
En la sentencia de instancia se analiza como primera cuestión la indebida acumulación de acciones alegada por el despacho, por cuanto que a la acción de despido se acumuló indebidamente la de reclamación de cantidad de la mejora voluntaria de seguridad social prevista en el convenio colectivo aplicable; excepción que fue admitida en la sentencia de instancia argumentando que “tal y como resulta del/los citado/s art/s. 26.1 y 3 LRJS, no se encuentra prevista legalmente la acumulación a la acción principal de despido, de la acción de reclamación de cantidad en concepto de mejora voluntaria de prestaciones de la Seguridad Social, por no encontrarse estas cantidades incluidas dentro del concepto de liquidación o finiquito del art. 49.2 E.T.”. La trabajadora se aquietó a esta resolución.
Una segunda cuestión, que tampoco fue objeto del recurso de suplicación fue la alegación de que la empresa, al no haberle abonado los salarios del mes de julio ni agosto (recordemos que no se reincorporó al trabajo pese a estar dada de alta por el INSS), ya le había sancionado con suspensión de empleo y sueldo y no podía volver a imponerle después por los mismos hechos la sanción del despido puesto que se quebrantaría el principio non bis in ídem; la sentencia de instancia concluyó, como alegó la empresa, que la adopción de dicha medida no era una sanción sino simplemente el impago del salario por su falta de asistencia trabajo sin justificación alguna, tal y como viene permitiendo la jurisprudencia.
En cuanto al fondo, la sentencia llega a la conclusión de que la empresa ha acreditado suficientemente la causa del despido ante la falta de reincorporación a la empresa de la trabajadora desde la conclusión de sus vacaciones el 6 de julio hasta que se produjo el despido el 18 de agosto de 2022, sin que le ampararan las bajas expedidas por su médico de cabecera puesto que habían sido anuladas expresamente por el INSS y no habían sido recurridas judicialmente, y por consiguiente califica el despido como procedente.
La referida sentencia fue recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Málaga la cual, en su Sentencia de 1 de julio de 2024 resolvió que “desestima el recurso de suplicación interpuesto por DOÑA…, y se confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, de 14 de febrero de 2024, dictada en el proceso número 896/2022”.
La sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJA, Sala de Málaga analiza los distintos motivos que se plantearon en el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora despedida, y en concreto los siguientes motivos:
Primero: Al amparo de lo dispuesto en el art. 193-b) de la Ley 36/2011, LRJS con la finalidad de conseguir la revisión de la declaración de hechos declarados probados de la sentencia de instancia, y como ya se ha adelantado la sentencia de suplicación rechaza las 7 revisiones propuestas de otros tantos hechos declarados probados, por lo que concluye que la “la versión judicial ha de quedar inalterada.”.
Segundo: Al amparo de lo dispuesto en el art. 193-c) de la Ley 36/2011, LRJS, se articulan cuatro motivos de recurso, en uno primero insistiendo en la nulidad del despido por quebranto de sus derechos fundamentales. En el segundo la improcedencia del despido por falta del elemento de culpabilidad en su conducta que exige el art. 54-1 del ET. En tercer lugar, se denuncia el quebranto de la doctrina gradualista, y en cuanto lugar la vulneración del art. 26-3 de la LJS, al haberse admitido la excepción de acumulación indebida de acciones, frente a la reclamación de salarios pendientes de pago.
- A) Vulneración de sus derechos fundamentales, que como refleja la sentencia está destinado a denunciar “la vulneración de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación [en adelante, LITND], en relación con el artículo 3 a) de dicha norma y del artículo 14 de la Constitución española [en adelante, CE], argumentando esencialmente que la empresa, ante la evidencia clínica de su enfermedad, optó por desconocerla, obligándome a la incorporación a pesar del riesgo real para la salud, sin que en ningún momento plantease una alternativa al despido como una incorporación progresiva, una modificación sustancial de condiciones de trabajo, una adaptación del puesto removiéndola de la atención al público, en definitiva, un ajuste razonable de tareas y funciones que propiciasen la incorporación progresiva a su puesto”; insistiendo en que su médico de cabecera le había dado de baja el 11 de julio 2022 y que no podía reincorporarse al trabajo, pese a que la sentencia de instancia concluyó que la enfermedad de la trabajadora no existía, simplemente por razones formales, cuando el médico de cabecera tiene plena competencia para emitir bajas y un diagnóstico real.
La empresa se opuso a este motivo, insistiendo como lo hizo en instancia, que las bajas laborales por IT dadas por su médico de cabecera habían sido anuladas expresamente por el INSS, que es el Organismo competente para denegar las bajas cuando superado al plazo máximo de 365 días de IT se pretende otorgar una nueva baja dentro de los seis meses siguientes (art. 170.1 del TRLGSS), sin que la demandante hubiera llegado a acreditar haber interpuesto demanda judicial impugnando ni la primera alta de oficio llevada a cabo el 17 de mayo y confirmada hasta el 23 de mayo de 2022, ni ninguna de las anulaciones llevadas a cabo por dicha Entidad Gestora; luego aquéllas resoluciones habían devenido en resoluciones administrativas firmes y no puede pretender que a la fecha del despido se encontraba en situación de IT; sin que jamás se planteara por la demandante otra alternativa que no fuera la no reincorporación, pese a lo cual se le remitió al servicio médico de prevención, y que la situación que se ha planteado fue la inacción de la misma ante las anulaciones de las bajas en las que expresamente se indicaba que “una vez efectuada la valoración médica oportuna ha resuelto que el trabajador mencionado no se encuentra incapacitado para el trabajo”; invocándose, además, la S. del TS de 17-IV-2023 en la que se resolvió sobre una situación similar.
A continuación, la sentencia de suplicación, tras analizar sucintamente este primer motivo de recurso en cuanto al quebranto del derecho fundamental y su oposición, refleja y plasma los preceptos aplicables al caso, que son el art. 14 de la CE, y los arts. 2, 26 y 30 de la LITDN y el art. 181-2 de la LRJS, para a continuación entrar en el análisis jurisprudencial de este último precepto llevado a cabo por la STS de 24 de julio de 2014, que aunque no supone ningún cambio de la jurisprudencia, si se considera conveniente plasmar en el estudio de la sentencia que comentamos: “ha venido a declarar, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, que la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales, pasa por considerar la especial dificultad que ofrece la operación de desvelar, en los procedimientos judiciales correspondientes, la lesión constitucional encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan las facultades organizativas y disciplinarias del empleador. Por esta razón, es preciso que el trabajador aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido. Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, lo que dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria… En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por tales indicios”.
Por último, la Sala transcribe el razonamiento de la sentencia de instancia en la que concluía que “En resumen, el indicio de vulneración del derecho a no ser discriminada ha quedado desvirtuado, al existir causa legal para adoptar la medida disciplinaria que tomó la empresa, al haber incurrido la demandante en faltas repetidas e injustificadas de asistencia al trabajo, al no haberse reincorporado al puesto de trabajo, tras haber sido expedida alta médica en todo el periodo declarado probado, razón por la cual la pretensión de nulidad del despido es desestimada”.
Insiste la sentencia de suplicación, como ya hizo la sentencia de instancia, en que efectivamente la empresa acredita que no hubo ningún propósito de despedir a la recurrente basado en la enfermedad o en su salud ante la incontestable realidad de que la misma no se reincorporó al trabajo pese a los repetidos recordatorios que se le efectuaron para que se reincorporara, una vez que desapareció la causa que le exoneraba de la obligación de trabajar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 45-1-c) y 2 del ET, momento que ha de situarse de forma indiscutible cuando el INSS declaró la nulidad de la baja de 11 de julio de 2022, puesto que precisamente esta es la Entidad Gestora competente en materia de prestaciones de IT, y sobre todo cuando se supera el tiempo máximo de 365 días previsto en el art. 170-2 del TRLGSS; y que pretender el planteamiento de la demandante supondría ignorar el criterio sentado por el TS en su sentencia de 27-III-2013 (ROJ 2041/2013); por consiguiente se rechaza la pretensión de nulidad del despido.
- B) En segundo lugar, la Sala analiza el supuesto quebranto del art. 54-1 del ET relativo a la falta del elemento de culpabilidad en su conducta, por encontrarse justificada por la baja por IT otorgada por su médico de cabecera el 11 de julio de 2022 que provocaría la declaración de improcedencia del despido; desestimándose también este nuevo motivo del recurso partiéndose de la base de que al resolverse sobre la nulidad del despido ya se ha dejado claro que a la vista de la declaración de hechos probados la inasistencia de la trabajadora a la empresa, tras disfrutar del periodo pendiente de vacaciones, no tenía justificación alguna, recordando la doctrina de la Sala de lo Social del TS sobre dicho elemento de culpabilidad, y así ha indicado que “(el TS)… ha señalado que el incumplimiento contractual reprochado al trabajador ha de ser además de grave, culpable; es decir, que sea atribuible a título de dolo o negligencia inexcusable, y que, en consecuencia, quedan excluidos aquellos supuestos en que falta el conjunto de condiciones psíquicas que constituyen el presupuesto de la imputabilidad, es decir, la capacidad de entendimiento y la libertad de decisión (sentencias de 11 de mayo de 1988 [ROJ: STS 14877/1988] y 11 de mayo de 1990 [ROJ: STS 3698/1990]): Ha afirmado igualmente dicha Sala que la culpabilidad supone que, en la realización del hecho determinante del despido, concurre intención, como expresión sinónima de dolo o malicia, o imprudencia en cuanto equivale a negligencia, carencia de atención y cuidado en la actividad objeto de reproche, quedando por consiguiente excluidos aquellos supuestos en los que faltan el conjunto de condiciones de naturaleza psíquica que constituyen el supuesto de la imputabilidad, es decir, la capacidad de entendimiento y la libertad de decisión, factores que cuando no se dan, excluyen uno de los requisitos del despido y hacen por tanto inaplicable el artículo 55.3 en relación con el 54.1, ambos del ET (sentencia de 26 de enero de 1987 [ROJ: STS 357/1987]). Y como también ha precisado esta Sala, en su sede de Sevilla, en sentencia de 24 de marzo de 2022 [ROJ: STSJ AND 2304/2022], es necesario que el entendimiento y la libertad estén completamente abolidos, lo que no se da cuando se actúa con plena conciencia de sus actos.”.
Y concluye precisamente la sentencia que, en el supuesto examinado, y como se decía, su empeño ha sido única y exclusivamente el de justificar su comportamiento, del que ha sido plenamente consciente en todo momento.
- C) En tercer lugar se denuncia la Vulneración de la doctrina gradualista: Este motivo también se desestima; el argumento al impugnar este motivo fue poner de manifiesto que: Es evidente que cuando una trabajadora ha decidido no acudir al trabajo durante mes y medio (desde el 7 de julio al 19 de agosto de 2022), pese a seis apercibimientos por parte de la empresa a través de tres correos electrónico y de tres burofaxes, y a pesar de ello no acude al trabajo porque dice sentirse mal, pese a la anulación de bajas por IT decretadas por el INSS, poco puede graduarse la sanción impuesta, porque se le han dado muchas posibilidades, para reincorporarse al trabajo, aparte de que el servicio médico de la empresa de prevención le calificó apta para el trabajo.
En este caso, como en el de la nulidad, la sentencia de suplicación se remite a la argumentación de la sentencia de instancia, reproduciéndola, en la que en síntesis argumenta que “la trabajadora, pese a las diversas bajas médicas expedidas con posterioridad al alta por órgano no competente (el médico de atención primaria, en lugar del Instituto Nacional de la Seguridad Social), no ha probado realmente que, pese a dicha alta médica, continuara en situación de incapacidad temporal por estar impedida para reanudar su trabajo. En primer lugar, no se consideran suficientes a estos efectos los sucesivos partes médicos de baja expedidos por el médico de atención primaria -por otro lado, por causa de cefalea según consta en algunos de ellos- porque dichos médicos no eran órgano competente para expedir una nueva baja, teniendo en cuenta que, además, la trabajadora era conocedora - porque así se le informó expresamente en la resolución del alta- de que, transcurridos los 365 días iniciales, sólo el INSS podía autorizarle esa nueva baja. Más aún cuando en todo el tiempo durante el cual se han producido los hechos, consta claramente, que la trabajadora ha estado debidamente asesorada por medio de abogado.”.
Y efectivamente lo que esta parte mantuvo en todo momento es que es el INSS, una vez que se supera el límite de los 365 días de baja por IT, el único competente para decretar una nueva baja por IT dentro de los seis meses siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 171 del TRLGSS; pero mucho menos cuando, además, las bajas posteriores de 7 y 11 de julio fueron expresamente anulada por dicha Entidad Gestora de forma expresa, y en juicio ni tan siquiera se había acreditado haber interpuesto demanda solicitando las revocación de aquéllas resoluciones; en definitiva, que en esta situación la trabajadora no puede decidir el no reincorporarse a su trabajo; y como argumentaba la sentencia de instancia “no pudiendo reconocerse a la trabajadora su ignorancia sobre el nacimiento de su deber de reincorporarse al trabajo tras cesar la causa de suspensión del contrato, pues, en definitiva, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento como establece el art. 6.1 CC. Al contrario, la no reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo, pese a lo que solicita la demandante, debe considerarse culpable pues la misma era perfectamente conocedora -más aún asesorada por abogado que sólo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y no el médico de atención primaria, era competente para prorrogar la baja médica más allá de los primeros 365 días”; por ello si realmente se encontraba enferma debió de haber impugnado judicialmente el alta de 24 de mayo y las anulaciones de las bajas de 7 y 11 de julio, puesto que por seguridad jurídica es el criterio del INSS el que debe de tener en cuenta la empresa a la hora de saber si un trabajador tiene o no derecho a no acudir a trabajar por encontrarse en situación de IT, máxime cuando habiéndose examinado por el servicio médico de la empresa de prevención confirma la aptitud de la trabajadora para desempeñar su trabajo de dependienta.
Añade la sentencia comentada, acudiendo a la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del TS de 9 de julio de 2010 [ROJ: STS 4591/2010], que si bien “el enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto.”, sin embargo, en estos casos “la aplicación de la doctrina gradualista precisaría en la mayoría de los supuestos –no así cuando se defienda la atipicidad de la conducta– que la parte que invoque su aplicación ofrezca una calificación alternativa de los hechos imputados, que permita aquella degradación, pues así claramente se infiere del artículo 108.1, párrafo tercero, de la LRJS, cuando se autoriza al juez de instancia a imponer una sanción adecuada a la gravedad de la falta. En otras palabras: que el trabajador sancionad defienda que se ha producido una infracción de menor rango dentro del catálogo de faltas del convenio.”; y sobre este particular, la Sala pone de manifiesto en primer lugar que ha quedado acreditada la gravedad de la conducta de la recurrente, pero además que la demandante no ha planteado en el recurso una sanción alternativa de las previstas en el artículo 16.1 del Acuerdo para la sustitución de la Ordenanza de Comercio a la del despido, por lo que este simple hecho basta para rechazar la aplicación al presente supuesto de la doctrina gradualista.
- D) Vulneración del art. 26.3 de la LRJS: Este motivo se plantea en relación con la desacumulación de la acción de reclamación de cantidad manteniendo que lo que se reclamaba no eran mejoras voluntarias de seguridad social del convenio, sino salarios no pagados por la empresa, tal y como se desprende del hecho declarado probado undécimo, y que la empresa admitió adeudar la suma de 1.007,30 €; evidentemente la empresa se opuso por cuanto que de acuerdo con el hecho cuarto de la demanda lo que se reclamaba no eran salarios sino mejora voluntaria de SS de otro periodo, sin que a su vez se produjera un aclaración de la demanda en el acto del juicio, que lo que mantuvo la empresa fue, de forma subsidiaria, mantener que la suma adeudada sería aquélla, no la reclamada de contrario; nuevamente la sentencia de la Sala se remite a lo argumentado en la sentencia de instancia.
Añadiendo que la norma alegada como infringida es una norma procesal que no tiene encaje en el art. 193-c), sino en el a); aunque si se hubiera planteado al amparo de dicho motivo, ello tan solo afectaría a la validez o no de la sentencia, pero no al reconocimiento de una determinada cantidad; y en tercer lugar que no cabe admitir el recurso dado que por la recurrente no se argumenta la viabilidad procesal de examinar conjuntamente ambas acciones, máxime si lo que se argumenta es que el juez a quo incurrió en una confusión porque esta parte reconoció adeudar dicha cantidad; lo cual era incierto porque lo que esta parte alegó, de forma subsidiaria para al supuesto de que no se estimara la acumulación indebida de acciones, que lo que debería la empresa por esa mejora voluntaria de SS sería tan solo de 1.007,30 €, cantidad inferior a la reclamada de contrario.
- COMENTARIO
Cabe poner de manifiesto que ante la situación tan especial que se le planteó a la empresa, dado que la trabajadora no se había reincorporado a la misma tras su alta definitiva de IT el 24-V-2022, que desde un principio se solicitó el asesoramiento del Despacho el cual recomendó, en primer lugar no despedir a la trabajadora en la fecha en la que se efectuó el primer requerimiento (el 30-V-2022) pese a llevar un periodo superior al previsto en el convenio colectivo como para proceder a su despido, sino llegar a un acuerdo de concesión de vacaciones pendientes hasta la fecha que pudiera corresponderle, en este caso hasta el 6 de julio de 2022; en segundo lugar, puesto que la trabajadora había permanecido más de un año de baja y manifestaba no encontrarse en situación de reincorporarse a su puesto de trabajo, que se le citara ante el Servicio Médico de la Empresa de Prevención por cuanto que podía tener limitaciones y por consiguiente existir la necesidad de tener que adaptarse su puesto de trabajo si, efectivamente, tal y como comentaba la trabajadora, presentaba algunas limitaciones para su trabajo, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de responsabilidad por parte de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, en el supuesto de agravar su enfermedad o tener un accidente de trabajo, por no haber adoptado ninguna medida de prevención especial a su capacidad de trabajo. A su vez la trabajadora también se encontraba asesorada por su abogado desde un principio (Hecho 9º); y, en tercer lugar, despedir a la trabajadora tan solo cuando se tuviera constancia de que las bajas anuladas no hubieran sido impugnadas.
Lo sorprendente es que su médico de cabecera expidió una primera baja de dos días (7 y 8 de julio de 2022), con lo que lo que el Servicio Médico de Prevención no pudo llegar a emitir informe, al estar citada para el día 7 de julio, primer día de asistencia al trabajo tras el disfrute de sus vacaciones; y, posteriormente, fue nuevamente dada de baja por su médico de cabecera el día 11 de julio; ambas bajas fueron anuladas inmediatamente por el INSS que declaró “una vez efectuada la valoración médica oportuna, ha resuelto que el trabajador mencionado no se encuentra incapacitado para el trabajo, por lo que se comunica que la baja emitida por el Servicio Público de Salud no produce efectos.”; es decir que el INSS no se limitó a anular el alta por el simple hecho de que no era una recaída, sino que llegó a analizar el estado médico de la trabajadora y detectar que no era motivo de IT.
Como a pesar de ello la trabajadora no se reincorporó al trabajo, por la empresa se dirigieron nuevos buro fax conminándole para que se reincorporara; en primer lugar el 20 de julio informándole de que el INSS había anulado sendas bajas, en segundo lugar el día 21 por correo electrónico indicándole que, además el Servicio de Prevención le había declarado apta para el trabajo; y en tercer lugar (tras esperar si los recursos que había anunciado frente a las anulaciones se habían admitido), el 10 de agosto le conmina para que se reincorpore con el apercibimiento de que puede ser despedida y tras comprobar ante el INSS que no constaba dada de baja por IT; finalmente, se procedió al despido que se le notificó por burofax de 18 de agosto de 2022 con efectos del día siguiente, porque a pesar de dicho requerimiento la trabajadora tampoco se reincorporó al trabajo.
4.- CONCLUSIÓN
En un supuesto como el que fue resuelto en ambas sentencias, es si cabe, más importante la prueba documental que se aporte, máxime teniendo en cuenta que se reclamaba la nulidad del despido por hallarse en situación de baja por IT y entender que se le estaba quebrantando su derecho a la salud con quebranto del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación.
Puesto que se alega la nulidad del despido y la valoración de la prueba se practicada a la vista de la óptica de los arts. 96-1 y 181-3 de la LRJS en relación con la S.TS de 21-XII-2018, es decir alterando la carga de la prueba una vez acreditados por la trabajadora los indicios de discriminación y quebranto del derecho a la integridad física y derecho a la salud por cuanto que no cabe duda de que la trabajadora estuvo más de un año en situación de I.T., e incluso la misma sostiene que su médico de cabecera le dio de baja por IT el día 11 de julio de 2022 y continuaba en dicha situación a la fecha del despido; es por lo que la situación de la empresa por cuanto que ha de proceder a la “aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.
En definitiva y como deja sentado la sentencia del TS a la que se remite la sentencia de instancia “En cuanto al demandado, una vez acreditada la concurrencia de indicios, sin que todo ello suponga la prueba diabólica de un hecho negativo -como es la inexistencia de un móvil lesivo de derechos fundamentales-, al mismo corresponderá demostrar de una forma objetiva y razonable que su conducta no ha sido guiada por el ánimo de lesionar el derecho fundamental de que se trate, bien probando que su comportamiento no ha provocado dicha violación, que los hechos carecen de eficacia suficiente para ser calificados de atentatorios del derecho fundamental, o que dicha violación no guarda relación alguna con su comportamiento; o bien probando que concurre alguna circunstancia de entidad suficiente para justificar la decisión empresarial que excluya cualquier sospecha de trato atentatorio del derecho fundamental en cuestión, de forma que dicha decisión se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales.”; y concluye la sentencia que la declaración de hechos declarados probados provienen de hechos en los que las partes nos mostramos conformes, de la documental aportada y de la testifical del Director de RR.HH de la empresa demandada.
Se denunciaba el quebranto del art. 15 en relación con el art. 14, ambos de la CE en relación con los arts. 4.2.c) y 17 del ET y el art. 2.1 de la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y no discriminación; evidentemente la empresa se opuso a dicha supuesta discriminación y la sentencia de instancia analiza la incidencia que sobre las bajas de larga duración ha tenido la referida Ley de Igualdad y la doctrina jurisprudencial sobre la misma, recordando la STS de 15-III-2018 (anterior a la ley, pero basada en sentencias del TJUE) argumentando que “el TJUE, a partir de la incorporación al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, viene utilizando ya el concepto de discapacidad de dicha Convención, cuyo art. 1 dispone que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. En aplicación de lo anterior, el TJUE ha concluido que el concepto de discapacidad comprende “una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga duración…. (Sin que) La situación de incapacidad temporal, por sí sola, no puede servir para llevar a considerar al trabajador como afecto de una discapacidad como factor de protección frente a la discriminación… (si bien) La enfermedad -sea curable o incurable- puede equipararse a discapacidad si acarrea limitación, siempre que, además, tal limitación sea de larga duración.”.
Y precisamente basándose en la referida prueba documental aportada la sentencia de instancia concluye que “la empresa demandada ha acreditado que la decisión impugnada estaba debidamente justificada y fue ajena a ese móvil atentatorio del derecho fundamental invocado, habiéndose probado la existencia de causas reales y suficientes para considerar razonable la decisión extintiva, ajenas a todo propósito lesivo del derecho fundamental invocado; en definitiva, porque considero probado que ha habido una justificación suficiente de la objetividad, razonabilidad y proporcionalidad del despido disciplinario decidido en relación con las causas invocadas en la carta de despido. El sólo hecho que, desde el alta dada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en fecha 17-05-22, hasta la propia fecha del despido en fecha 19-08-22, es decir, durante un periodo de tres meses -aunque los dos primeros meses se admitieran como de vacaciones con carácter retroactivo por la propia empresa-, la trabajadora no se reincorporara a su puesto de trabajo, prueba de modo más que razonable y objetivo, que la decisión de la empresa no encontraba su motivo en la discriminación por razón de enfermedad, más aún cuando partía del hecho que el alta dada lo había sido por el organismo competente para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social…. No cabe duda pues que, sin perjuicio de la declaración de procedencia o improcedencia de la decisión extintiva, concurrían circunstancias de entidad suficiente como para justificar la decisión empresarial, debiendo excluirse cualquier sospecha de trato atentatorio del derecho fundamental en cuestión de forma que es razonable pensar que dicha decisión se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales”; reconociendo que la empresa le requirió hasta en cuatro ocasiones para que se reincorporara antes de proceder al despido.
Al quedar acreditada tanto la falta de asistencia al trabajo, como la falta de justificación de esa inasistencia al trabajo se declara la procedencia del despido, por cuanto que además la demandante no acreditó haber impugnado judicialmente ninguna de las resoluciones del INSS, ni la primera dándole de alta tras el largo periodo de IT, superior a un año, ni tampoco las otras dos posteriores, de 8 y 11 de julio de 2022, respecto de las que ni tan siquiera presentó reclamación previa, con lo que es evidente que por seguridad jurídica habrá que estar a lo resuelto por dicha Entidad Gestora, que es la competente en materia de prestaciones de Incapacidad Temporal en estos supuestos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170-1 de la LGSS.
Y es que como concluye la STS nº. 1566/2023 de 17-IV-2023, conforme a la cual, a la vista “del régimen jurídico anterior, resulta que los procesos de IT de los primeros 365 días tienen un claro y distinto tratamiento en relación con los que se alargan más allá de ese tiempo y que son a los que se refiere el régimen de impugnación en vía administrativa ante la inspección médica del servicio de salud contemplado en el art. 170.2 de la LGSS” … En definitiva, el trabajador al que se le ha expedido alta médica antes de agotarse 365 días de prestaciones de IT, está obligado a reincorporarse al puesto de trabajo, aunque dicha alta médica haya sido objeto de reclamación previa…”; es evidente que al que se le da de alta una vez superado dicho periodo también.
[1] Sentencia núm. 194/2011 de fecha 10 de febrero de 2011 dictada por la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; recurso de suplicación núm. 1623/2010.