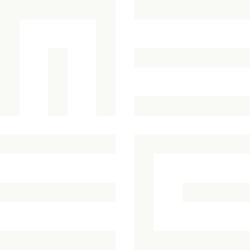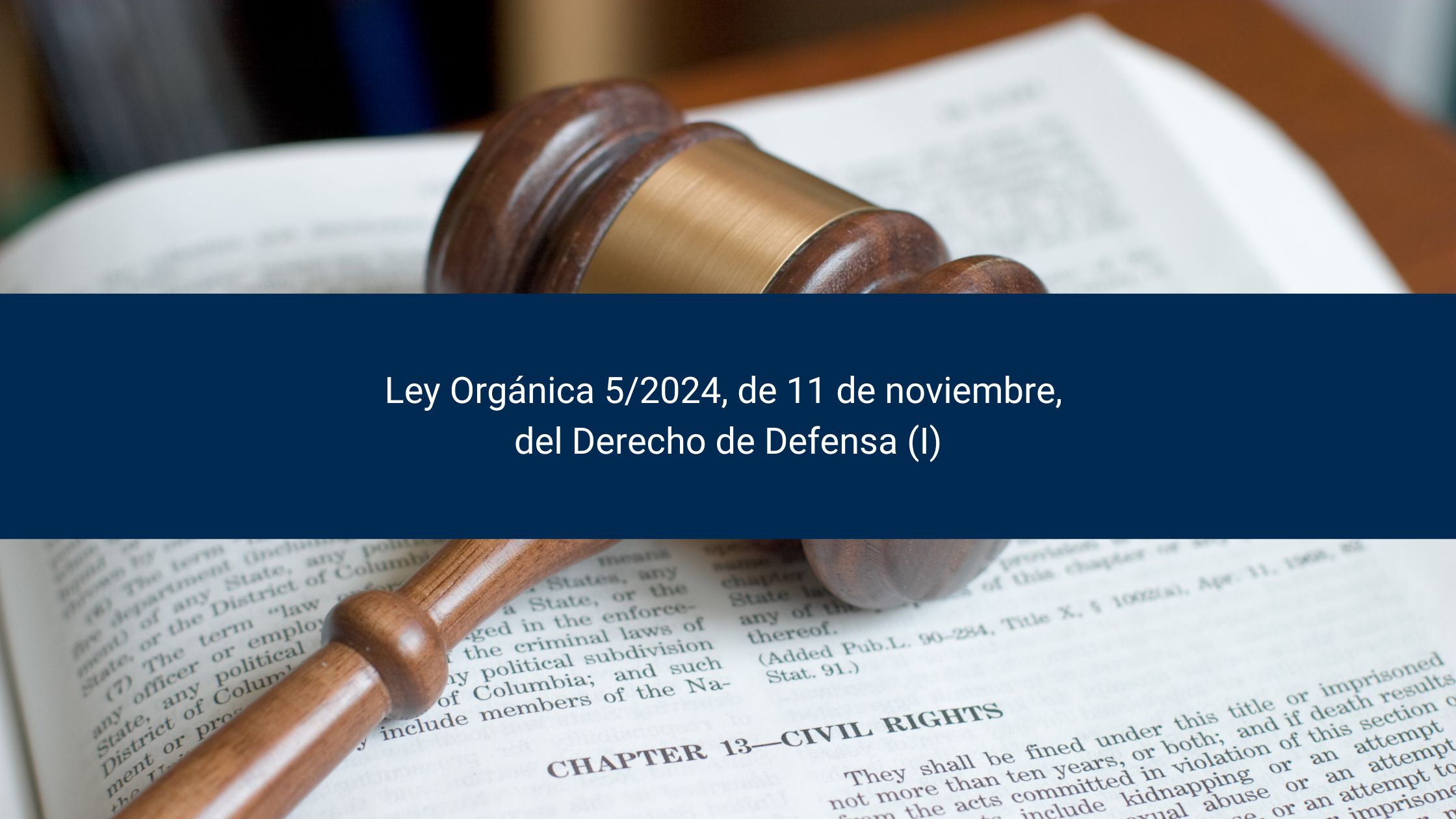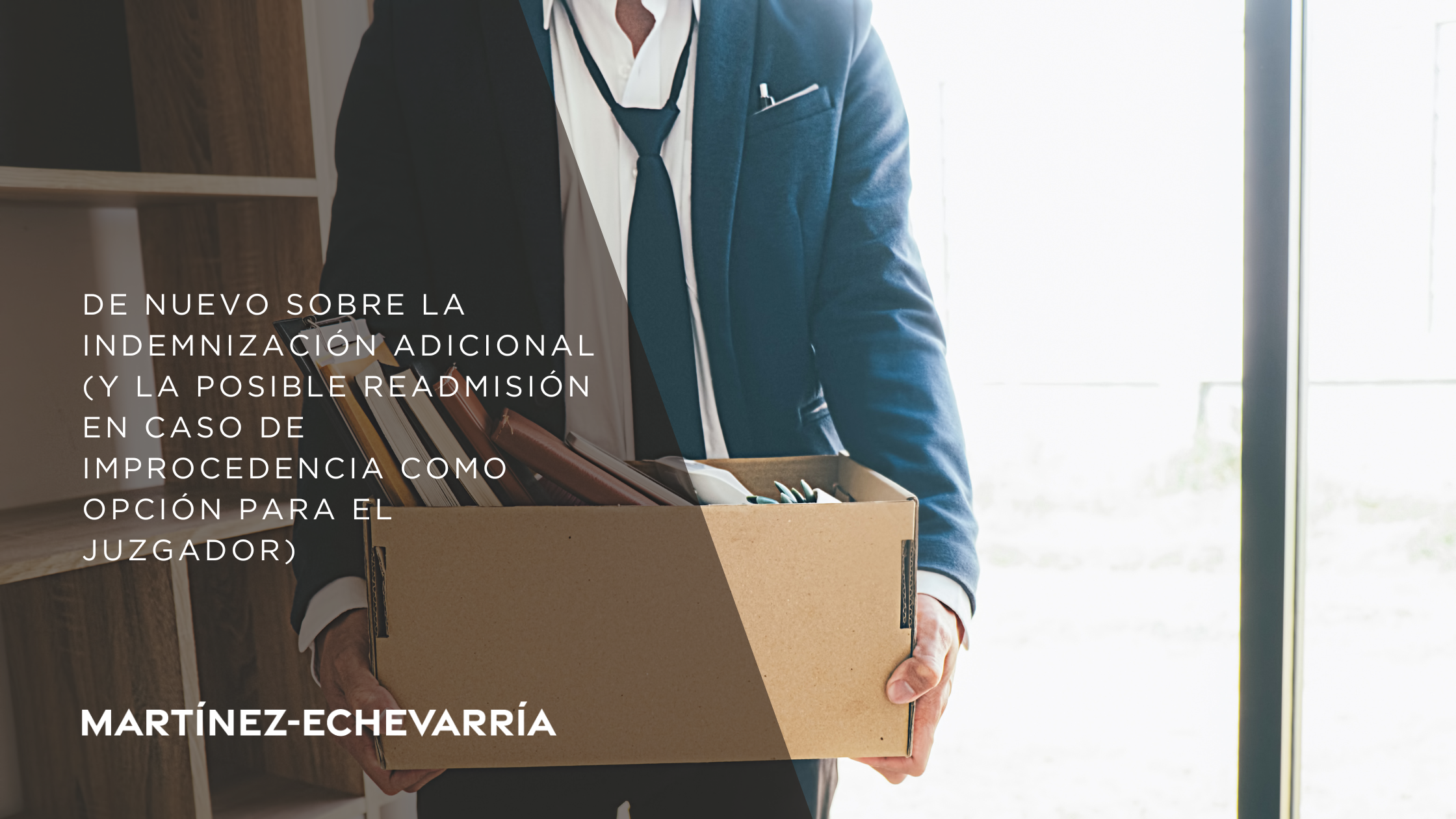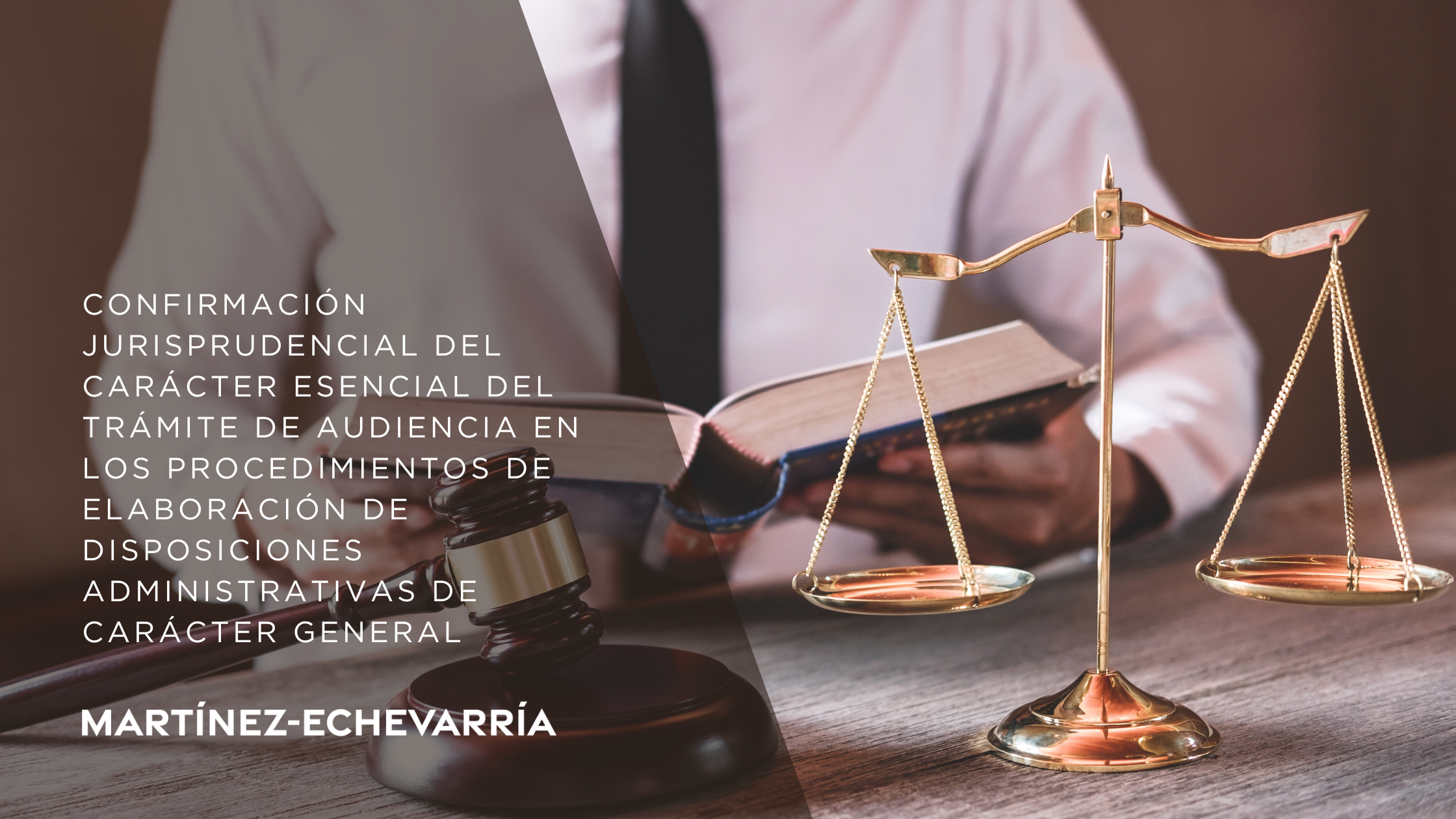Las garantías de la abogacía en el marco del derecho de defensa y las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía
- El próximo día 4 de diciembre entrará en vigor la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (BOE núm. 275, de 14/11/2024) -LODD, en adelante- que tiene por objeto regular el derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, como derecho fundamental indisponible e íntimamente relacionado con el Estado de Derecho y que, junto con la tutela judicial efectiva, constituye uno de los derechos básicos de protección de la ciudadanía.
En el apartado III del Preámbulo de la Ley Orgánica tras reconocer que desde la aprobación de la Constitución Española, la jurisprudencia y la práctica judicial han ido consolidando los estándares de protección del derecho a la defensa en los diversos órdenes jurisdiccionales, procedimientos y actuaciones, afirma que ha llegado el momento en que la realidad histórica y social de este país hace necesario que este principio básico estructural del Estado de Derecho se consagre en una ley orgánica, que, sin agotar sus diversas facetas, desarrolle algunos de los aspectos esenciales de este derecho y muestre el reflejo de un consenso social y político sobre una materia de especial importancia. Debe servir para que las personasconozcan el alcance de este derecho en su máximo reconocimiento y garantía, así como para dejar constituida una guía de ruta para todos los operadores jurídicos. De hecho, se recalca que es una norma centrada en las personas como titulares del derecho.
En este sentido, se llama la atención de que no es objetivo primordial de esta ley la recopilación de normas procesales, que ya gozan de un reconocimiento expreso y manifiesto en otras normas, ni la reiteración de principios consagrados, o la determinación de la regulación de la profesión de la abogacía. Según afirma solemnemente Esta ley va más allá: centra su razón de existir en la necesidad de que las personas físicas y jurídicas conozcan el especial reconocimiento y las garantías que les corresponden como titulares de su derecho de defensa, determinando tanto las garantías y deberes de los profesionales de la abogacía como, en especial, el juego de la organización colegial, como salvaguarda y garantía de su ejecución y cumplimiento.
La LODD se estructura en cuatro capítulos y una serie de disposiciones adicionales y finales relevantes.
El capítulo I recoge los aspectos esenciales del objeto de esta ley orgánica y desarrolla las disposiciones generales de la norma, describiendo el objeto, su ámbito de aplicación y el contenido del derecho de defensa.
El capítulo II desarrolla la regulación del derecho de defensa de las personas. En particular, regula el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad en el que los profesionales de la abogacía y de la procura y los graduados sociales estén formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados, el derecho a ser oídas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia.
El capítulo III desarrolla el régimen de garantías y de deberes de asistencia jurídica en el derecho de defensa, estructurándose a su vez en dos secciones. Por una parte, la Sección 1.ª se refiere a las garantías de la abogacía en el marco del derecho de defensa, desarrollando la garantía de la prestación del servicio por los profesionales de la abogacía, las garantías del profesional de la abogacía, las garantías del encargo profesional, la garantía de la confidencialidad de las comunicaciones y del secreto profesional, las garantías de la libertad de expresión del profesional de la abogacía y las garantías del profesional de la abogacía con discapacidad. Por otra parte, la Sección 2.ª se refiere a los deberes de la abogacía en el marco del derecho de defensa, desarrollando los deberes de actuación de los y las profesionales de la abogacía y sus deberes deontológicos.
Por último, el capítulo IV determina el régimen de garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía, regulando las garantías de la institución colegial, las garantías de protección de los titulares de derechos en su condición de clientes de servicios jurídicos, las garantías de las circulares deontológicas y las garantías de procedimiento en casos especiales.
En esta nota nos vamos a ceñir al análisis del contenido de los capítulos III y IV que son los que más pueden incidir en el ejercicio de la abogacía y en el papel de la organización colegial.
Cabe destacar que la LODD enfatiza que tanto del texto constitucional como de los textos internacionales y europeos se infiere la conexión intrínseca entre el derecho a la defensa y la defensa letrada declarando, por tanto, la conexión esencial entre el derecho de defensa y los profesionales de la abogacía. En consecuencia, la regulación del derecho de defensa debe ir acompañada del establecimiento de determinadas normas, tanto reguladoras de la profesión de la abogacía como de las garantías que permitan que su ejercicio profesional suponga una efectiva caución de la defensa de las personas.
- Como hemos señalado en la sección 1ª del capítulo III (arts. 13-18) se desgranan las garantías de la abogacía en el marco del derecho de defensa.
En primer lugar, después de establecer que la asistencia letrada será prestada por los profesionales de la abogacía -determinando qué se entiende por tales- y de hacer referencia al turno de oficio como pilar esencial de las garantías del derecho de defensa, fija una serie de garantías del profesional de la abogacía como:
- los poderes públicos garantizarán la actuación libre e independiente del mismo debiendo ser tratados con pleno respeto a la relevancia de sus funciones y que los escritos y procedimientos serán accesibles para garantizar el acceso en igualdad de condiciones de estos profesionales;
- reconociendo el derecho a la conciliación y al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad y el derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge o de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad y de pariente o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. También se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.
Sobre las garantías del encargo profesional, el art. 15 prescribe que toda persona podrá solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesionalen el que constará la información comprensible y accesible universalmente de los derechos que le asisten, los trámites esenciales a seguir en función de la controversia planteada y las principales consecuencias jurídicas inherentes a su decisión, así como del presupuesto previo con los honorarios y costes derivados de su actuación. Además, deberá contener la información sobre protección de datos de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.
Al respecto conviene hacer referencia a lo que antes -en su artículo 6- la Ley ha establecido el derecho de los titulares del derecho de defensa a ser informados por el profesional de la abogacía de manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los poderes públicos.
Entre otras cuestiones, cabe destacar que el abogado/a debe informar sobre los costos generales del proceso y el procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales (art. 6.2 d)), pero también de las consecuencias de una eventual condena en costas, a cuyo efecto los colegios de la abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas. Tanto los profesionales de la abogacía como los titulares del derecho de defensa tienen derecho al acceso a dichos criterios (art. 6.2 e)).
Con esta norma -que tiene carácter de ley ordinaria según la Disposición final sexta- se establece la obligación de los Colegios de proveer a la ciudadanía -consumidores y usuarios- de unos criterios estimativos para conocer el posible alcance económico de emprender acciones legales en el caso de que los tribunales rechacen sus pretensiones. Con ello, obviamente, se intenta soslayar la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sancionó a diversos Colegios por incumplir las reglas de libertad de mercado, avaladas después por diversas sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo[1].
Así las cosas, el Pleno del Consejo General de la Abogacía ha decidido recientemente -una vez publicada la ley- que se dispondrá de criterios orientativos para la tasación de costas y jura de cuentas en el primer trimestre de 2025. Se considera que la inclusión de este artículo, incorporado a instancias del propio Consejo General, es un firme paso adelante en la consolidación de un derecho esencial de las personas titulares del derecho de defensa.
En el artículo 16 LODD se redunda en la garantía de las comunicaciones y secreto profesional. Se declara que todas las comunicaciones mantenidas entre un profesional y su cliente tienen carácter confidencial y sólo podrán ser intervenidas en los casos y con los requisitos expresamente recogidos en la ley.
Asimismo, recuerda que las comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes con ocasión de un litigio o procedimiento, cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, incluso en fase extrajudicial, son confidenciales y no podrán hacerse valer en juicio ni tendrán valor probatorio, excepto en los casos en los que se hayan obtenido de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras leyes de aplicación o en que su aportación o revelación haya sido autorizada conforme a la regulación profesional vigente.
Por ello, no se admitirán los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la anterior prohibición, salvo que expresamente sea aceptada su aportación por los profesionales de la abogacía concernidos o las referidas comunicaciones se hayan realizado con la advertencia expresa y explícita de poder ser utilizadas en juicio.
Con respecto al secreto profesional se establecen una serie de manifestaciones generales: (i) la inviolabilidad y el secreto de todos los documentos y comunicaciones del profesional de la abogacía, que estén relacionados con el ejercicio de sus deberes de defensa; ii) la dispensa de prestar declaración ante cualquier autoridad, instancia o jurisdicción sobre hechos, documentos o informaciones de los que tuvieran conocimiento como consecuencia de su desempeño profesional, con las excepciones legales que puedan establecerse. (iii) la protección del secreto profesional en la entrada y registro de los despachos profesionales respecto de clientes ajenos a la investigación judicial.
Seguidamente se preocupa de destacar una serie de garantías de la libertad de expresión del profesional de la abogacía (art. 17), recogiendo el criterio de la jurisprudencia que ha manifestado de manera constante que, en el caso de la abogacía, la libertad de expresión es un derecho fundamental reforzado. Así, se expresa que los profesionales de la abogacía gozarán del derecho a manifestarse con libertad, oralmente y por escrito, en el desarrollo del procedimiento ante los poderes públicos y con las partes, atendiendo al significado de las concretas expresiones, al contexto procedimental y a la necesidad para la efectividad del derecho de defensa, salvo cuando esas manifestaciones sean contrarias a la deontología profesional u otras normas de aplicación. Los colegios de la abogacía velarán por el respeto a la libertad de expresión del profesional de la abogacía, como garantía del derecho de defensa.
Termina esta sección 1ª del capítulo III estableciendo las garantías del profesional de la abogacía con discapacidad (art. 18) el cual tendrá derecho a utilizar la asistencia, apoyos y otros recursos accesibles universalmente que requiera para desempeñar de forma eficaz el ejercicio profesional del derecho de defensa.
La sección 2ª del capítulo III se dedica a pormenorizar los deberes de la abogacía. Por un lado, trata los deberes de actuación de los profesionales de la abogacía y, por otro, los deberes deontológicos de los mismos.
El artículo 19, en cuanto a los deberes de actuación, dispone que los profesionales de la abogacía guiarán su actuación de conformidad con la Constitución Española y las leyes, con la buena fe procesal y con el cumplimiento de los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, con especial atención a las normas y directrices establecidas por los consejos y colegios profesionales correspondientes y no asumirán la defensa ni asesorarán en aquellos asuntos en los que exista una situación de conflicto de intereses. Además, los profesionales de la abogacía tendrán el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por la Administración de Justicia y las administraciones públicas para el adecuado ejercicio del derecho de defensa que tienen encomendado.
Por su parte, el art. 20 parte de la máxima de que los profesionales de la abogacía deberán regirse en sus actuaciones por unos deberes deontológicos que garanticen su confiabilidad. Este deber tiene su reflejo normativo en lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, y el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía española el 6 de marzo de 2019.
III. El Capítulo IV de la LODD establece las garantías para el ejercicio de la abogacía. La influencia del Consejo General de la Abogacía para la inclusión de este capítulo en la ley se hace palpable, después de varios años de tramitación.
Por eso, en primer lugar (art. 21) se destaca que los colegios de la abogacía operarán como garantía institucional del derecho de defensa al asegurar el cumplimiento debido de las normas deontológicas y el correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones profesionales en las que pudieran verse perturbados o inquietados. El procedimiento de declaración de amparo, dice, se regirá por la normativa aplicable al colectivo profesional de la abogacía.
Este procedimiento de amparo colegial, aunque ya está contemplado -de manera parca e insuficiente- en el Estatuto General de la Abogacía vigente (arts. 58 y 86 b) ahora se establece como mandato legal, lo que le otorga mayor fuerza, al tiempo que faculta al Consejo General y a los Colegios para establecer un procedimiento común que estandarice la tramitación y declaración de amparo colegial para aquellos que se consideren perturbados o presionados en el ejercicio de sus funciones como abogado/a y que, en declaraciones muy recientes, efectuadas por el Presidente del CGAE estará disponible también en el primer trimestre de 2025.
Por su parte, el art. 22 dispone que los colegios de la abogacía velarán por el correcto cumplimiento de los deberes deontológicos de los profesionales de la abogacía y perseguirán y sancionarán aquellas conductas que pongan en riesgo el derecho de defensa de las personas, constituyéndose en garantía de cumplimiento de la regulación deontológica por los colegiados, velando porque la ordenación de la profesión que les compete procure el escrupuloso respeto a los derechos de los consumidores y usuarios receptores de los servicios profesionales.
Al respecto, como complemento y en aras a la transparencia, la Disposición adicional primera ordena que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo Autonómico competente, si su normativa lo prevé, publicarán información estadística sobre la aplicación del régimen disciplinario en el ámbito colegial. Esta información estadística será de acceso público en los portales de las instituciones colegiales.
Para ello, los colegios de la abogacía garantizarán un sistema transparente y accesible universalmente para la presentación de reclamaciones y quejas y el seguimiento y resolución de los expedientes, así como la ejecución y el cumplimiento de las medidas disciplinarias que se adopten y, además, de acuerdo con el art. 23, en cumplimiento de sus funciones de ordenación del ejercicio de la profesión y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, dictará circulares interpretativas del Código Deontológico de la Abogacía Española.
Por último, de manera algo extravagante, se incluye en el art. 24, una novedosa competencia sancionatoria en materia deontológica de los Consejos Autonómicos de la Abogacía: por la grave repercusión en el ámbito de la profesión o en el ámbito económico, o por producir un perjuicio económico a una generalidad de personas, en aquellos supuestos que trasciendan la competencia territorial de un colegio de la abogacía dentro de su Comunidad Autónoma, salvo que los supuestos establecidos trasciendan la competencia territorial de dos o más Consejos Autonómicos que se instruirán por el Consejo General de la Abogacía.
29 de noviembre de 2024
[1] Ver, sentencia número 1684/2022, de 19 de diciembre de 2022; la número 1751/2022, de 23 de diciembre de 2022; la número 1749/2022, de 23 de diciembre de 2022; la número 787/2023, de 13 de junio, y; la número 1142/2023, de 18 de septiembre, que declaran que los criterios y baremos publicados por diversos colegios de abogados serían contrarios a la normativa de defensa de la competencia.