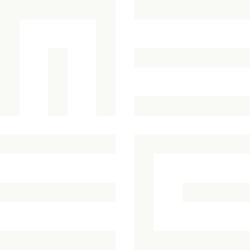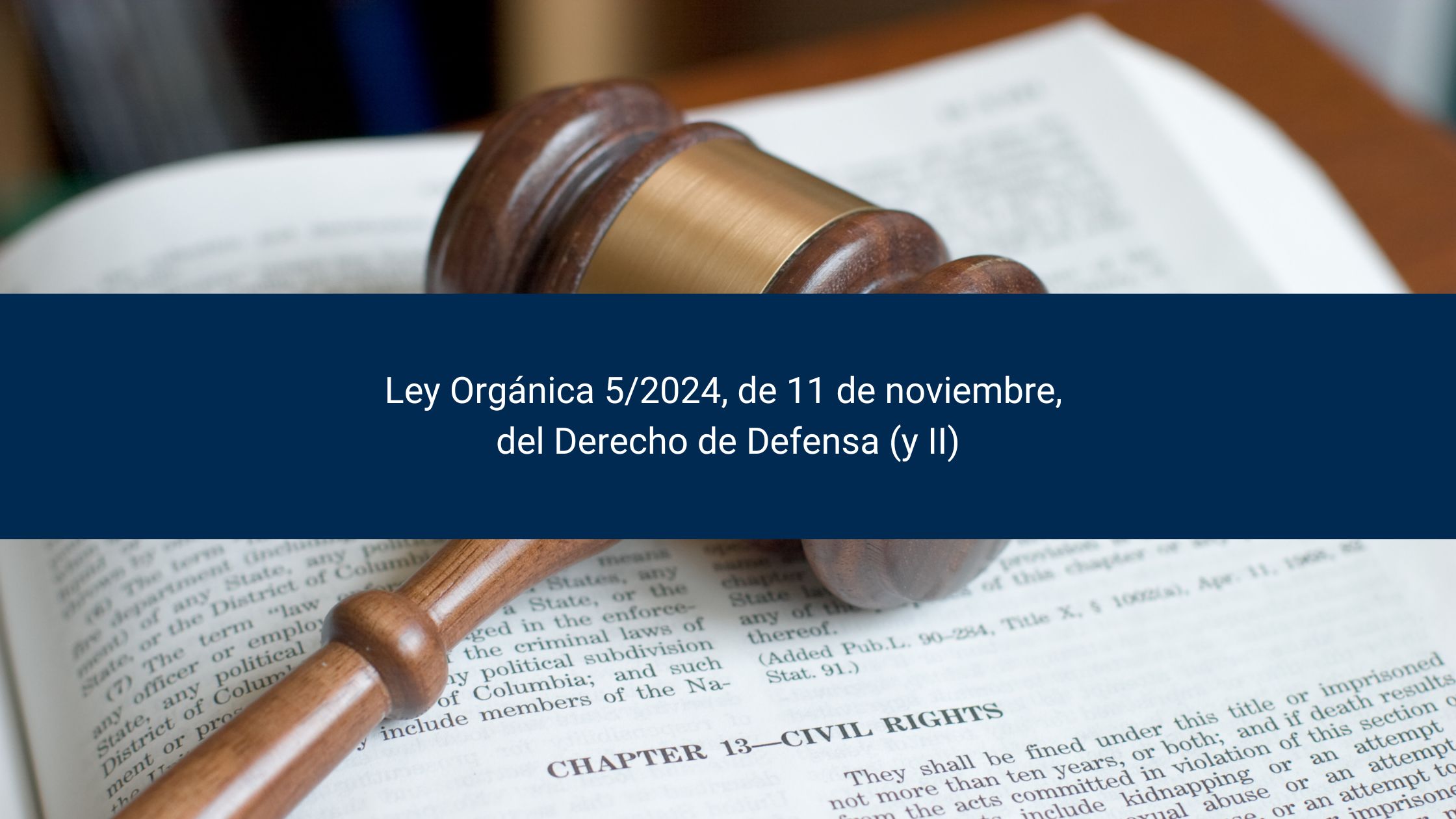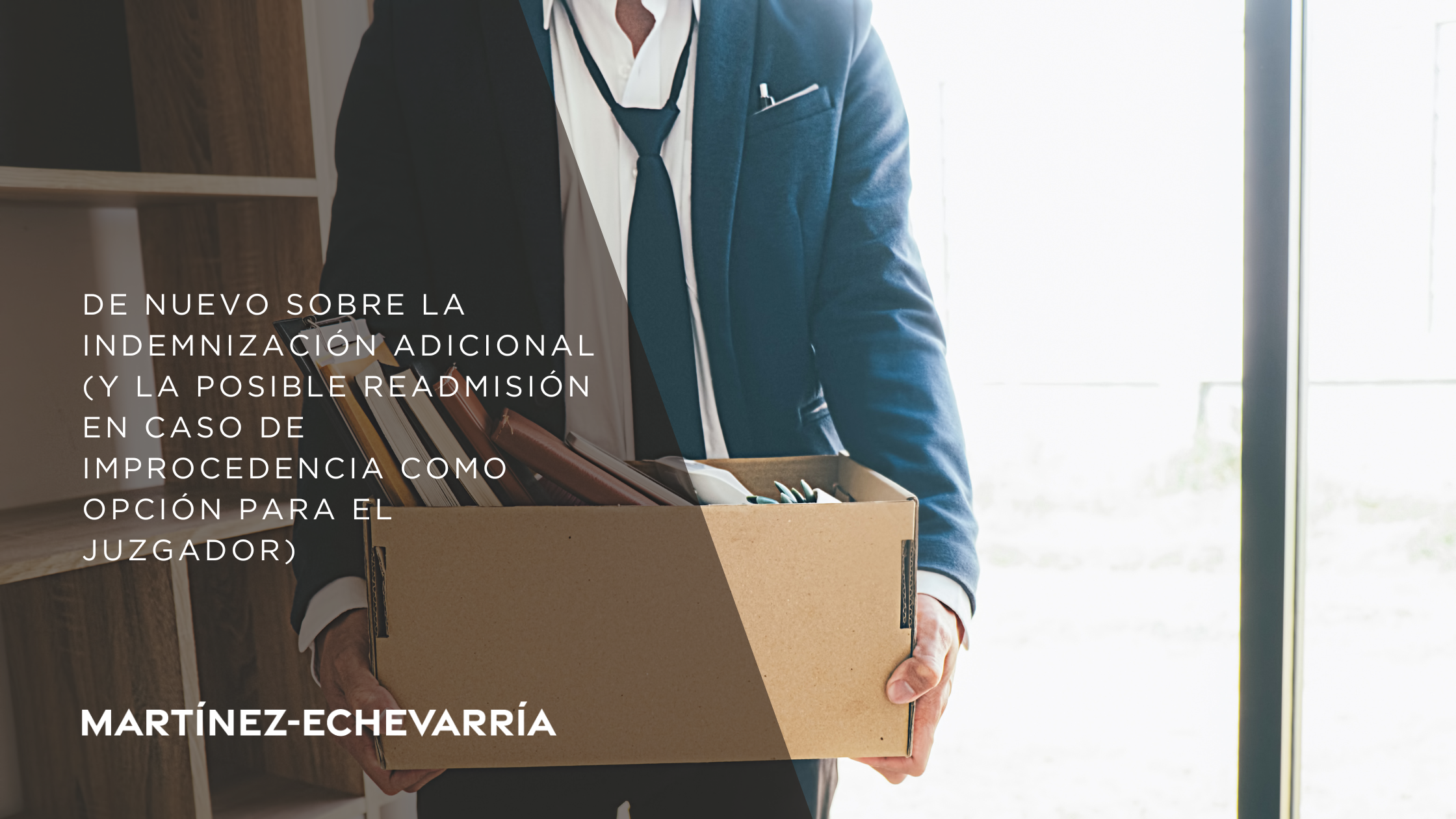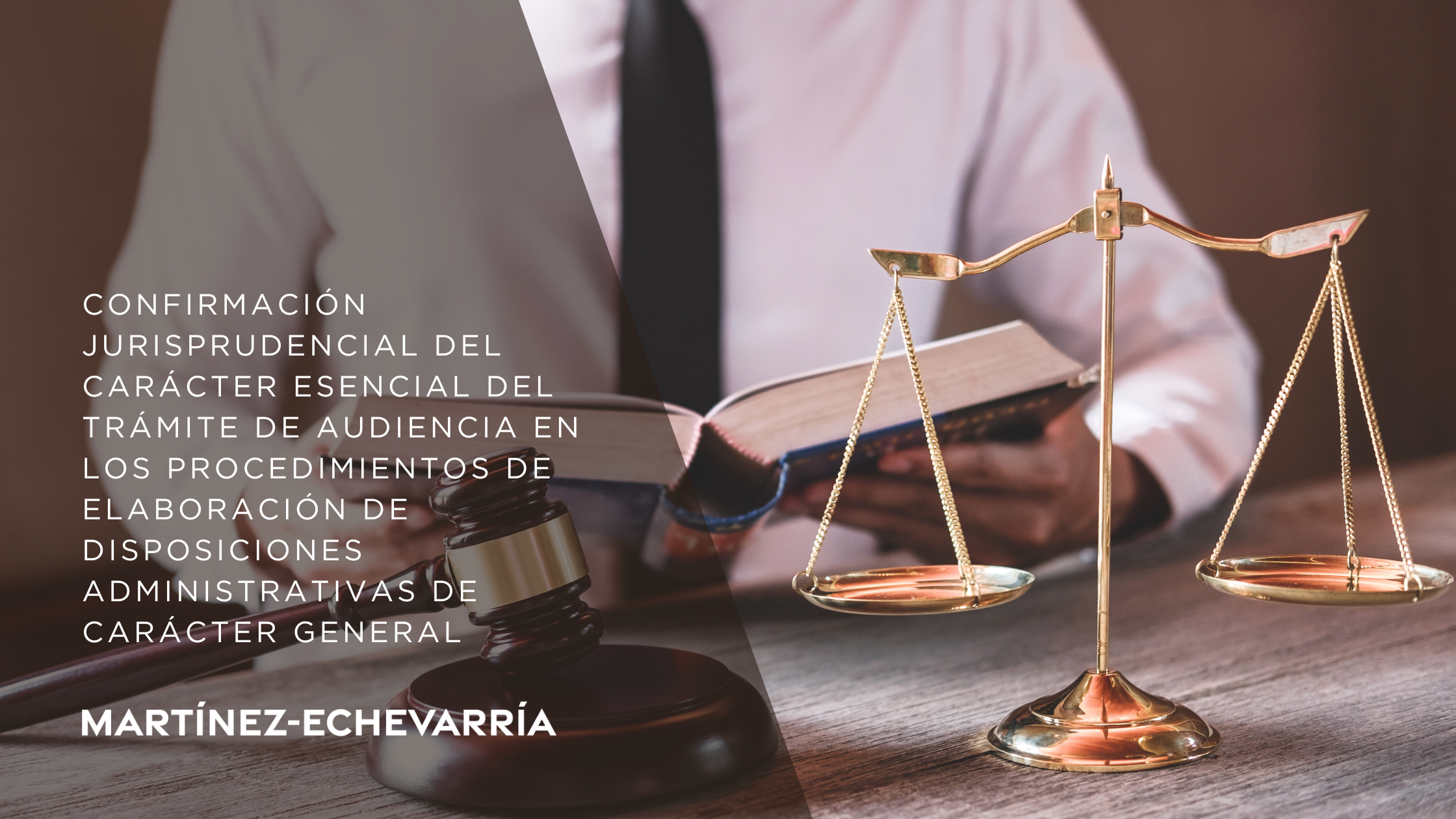El derecho de defensa de las personas
En un comentario anterior a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa (LODD), se resumían y analizaban las garantías de la abogacía en el marco del derecho de defensa y las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía previstas en los capítulos III y IV de dicha Ley. Toca ahora examinar de manera sintetizada los capítulos I y II junto con las disposiciones adicionales y finales más significativas.
Es cierto que muchos de sus contenidos son bien conocidos, pero la LODD incorpora al ordenamiento algunas innovaciones importantes que afectan inmediatamente al trabajo diario de todos los profesionales de la abogacía -también de los miembros del poder judicial y de la administración- y que, por tanto, deben ser objeto de atención inmediata por todos, sin perjuicio de que en otras Notas se profundice en algunos de sus aspectos más relevantes.
- El Capítulo I recoge los aspectos esenciales del objeto de la ley orgánica y desarrolla las disposiciones generales de la norma, describiendo su objeto, su ámbito de aplicación y el contenido del derecho de defensa (arts. 1-3).
Para empezar, se manifiesta que el objeto de la ley es regular el derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española como derecho fundamental indisponible, destacando que incumbe a las leyes procesales desarrollar el contenido del derecho de defensa en sus respectivos ámbitos, aunque hay que tener en cuenta que también debe garantizarse la defensa fuera de los ámbitos jurisdiccionales por lo que la LODD se extiende expresamente al arbitraje, a los procedimientos extrajudiciales y a los mecanismos de solución adecuada de controversias o conflictos reconocidos legalmente (MASC, en siglas).
El preámbulo o exposición de motivos de la ley explicita que el artículo 24 de la Constitución Española consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, vinculándolo indisolublemente al también fundamental derecho a la no indefensión o, en términos positivos, al derecho de defensa; vinculación tan íntima y sustancial que permite enunciar como ecuación axiomática que sin tutela judicial efectiva no es posible una defensa real, y sin una defensa efectiva es inviable el ejercicio de una real tutela judicial efectiva. Se configuran, por tanto, ambos derechos como dos caras de la misma moneda y como corolario inherente al funcionamiento de un Estado de Derecho. El apartado 2 de dicho artículo, además de reconocer expresamente el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, consagra algunas de las manifestaciones de este derecho fundamental, entre las que se encuentran: el derecho a ser informado de la acusación formulada contra uno, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
Nuestra jurisprudencia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, ha ido reconociendo las distintas manifestaciones de este derecho y su contenido de conformidad con la previsión del artículo 10.2 de la Constitución Española; es decir, en consonancia con los preceptos establecidos en los tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos humanos, así como en las pautas interpretativas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, la Constitución Española, en su artículo 119, consagra el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Todo ello se ha ido plasmando en nuestras leyes procesales, especialmente en la ley procesal penal en donde cobra una relevancia especial particularmente para la persona que es investigada como sospechosa de haber cometido un delito (cfr. arts. 118, 119 y ss. LECRIM), sobre todo cuando esta persona está privada de libertad (cfr. 520 y ss. LECRIM). Desde luego, esto no significa que el derecho de defensa se limite a estas únicas situaciones; su protección abarca toda situación de controversia jurídica en la que pueda verse una persona y sea cual sea su posición.
Por todo ello, se establece que el derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas, físicas y jurídicas, proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos en cualquier tipo de controversia ante los tribunales y administraciones públicas, incluidas las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, o en los medios adecuados de solución de controversias regulados en la normativa de aplicación (Ámbito de aplicación: art. 2 LODD, ).
Conformado el ámbito de aplicación de esta manera, el artículo 3 desgrana el contenido del derecho de defensa estableciendo un rosario de derechos instrumentales que configurarían el derecho de defensa. La mayoría de ellos son conocidos y redundantes porque ya figuran expresamente en la CE y en leyes procesales y han sido interpretados profusamente por el TEDH, el TC y el TS; y otros podríamos decir que son más “originales” y que a lo mejor necesitarán en un futuro próximo un desarrollo normativo en dichas leyes.
En este caso, en mi opinión, estarían los apartados 4, 5, 6 y 7 del citado artículo 3.
En el apartado o numeral 4 se dice que las leyes procesales salvaguardarán el principio de igualdad procesal. En aras de la seguridad jurídica y del buen funcionamiento del servicio público de Justicia, el legislador podrá condicionar el acceso a la jurisdicción, a los medios de impugnación y a otros remedios de carácter jurisdiccional al cumplimiento de plazos o requisitos de procedibilidad, que habrán de ser suficientes para hacer efectivo el derecho de defensa y deberán estar inspirados por el principio de necesidad, sin que en ningún caso puedan generar indefensión.
Este apartado da carta de naturaleza, entre otras cuestiones, a la posibilidad que el legislador introduzca novedosos requisitos de procedibilidad o, mejor, presupuestos procesales en la admisión de pretensiones distintos de los existentes hasta ahora. Por ejemplo, en el Proyecto de Ley de eficiencia procesal que se está discutiendo en las Cortes y que se quiere que se promulgue antes de fin de año, se prevé que para admitir una demanda en los procesos civiles -salvo algunas excepciones- sea obligatorio someterse previamente a una mediación o algún otro método extrajudicial adecuado de resolución de conflictos. Es decir, lo que hasta ahora era voluntario va a ser obligatorio como requisito de procedibilidad. Llegado el momento habrá que analizar la futura ley y su incidencia en el ámbito del proceso civil.
En relación a la utilización de los medios electrónicos en la actividad de los tribunales y la Administración de Justicia, así como ante otras administraciones públicas, el apartado 5 señala que deberá ser accesible universalmente y compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa en los términos previstos en las leyes. En los casos de funcionamiento anómalo o incorrecto de los mismos se deberán regular los procedimientos específicos que garanticen el derecho de defensa.
Por su parte, el numeral 6 determina que el ejercicio del derecho de defensa estará sujeto al procedimiento legalmente establecido. Cualquier duda sobre su interpretación y alcance se resolverá del modo más favorable al ejercicio del derecho. En particular, cualquier trámite de audiencia debe convocarse con un plazo de antelación razonable, y se reconoce a los jueces y tribunales, así como a los órganos administrativos, que puedan ampliar motivadamente los plazos señalados, salvaguardando la igualdad de armas entre las partes.
A modo de cláusula de cierre el apartado 7 señala que los principios establecidos en este artículo resultarán aplicables, con sus especificaciones propias, al derecho de defensa cuando se ejercite una acción, petición o controversia ante las administraciones públicas, en procedimientos arbitrales o, en su caso, cuando se opte por un medio adecuado de solución de controversias.
Antes, en los números 1, 2 y 3 del extenso artículo 3, ha sentado la ley que:
- el derecho de defensa comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de los procedimientos previstos legalmente, así como el asesoramiento previo al eventual inicio de estos procedimientos;
- el derecho de defensa incluye, en todo caso, el derecho al libre acceso a los tribunales de justicia, a un proceso sin dilaciones indebidas, a que se dicte una resolución congruente y fundada en Derecho por la jueza o juez ordinario e imparcial predeterminado por la ley, así como a la invariabilidad de las resoluciones firmes y a su ejecución en sus propios términos. El derecho de defensa incluye, también, las facultades precisas para conocer y oponerse a las pretensiones que se formulen de contrario, para utilizar los medios de prueba pertinentes en apoyo de las propias y al acceso a un proceso público con todas las garantías, sin que, en ningún caso, pueda producirse situación alguna de indefensión;
- En las causas penales, el derecho de defensa integra, además, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Estos derechos resultarán de aplicación al procedimiento administrativo sancionador y al procedimiento disciplinario, especialmente en el ámbito penitenciario, de acuerdo con las leyes que los regulen.
- El capítulo II desarrolla la regulación de lo que denomina derecho de defensa de las personas. En particular, regula el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, la protección jurisdiccional del derecho de defensa, el derecho de información, el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad en el que los profesionales de la abogacía y de la procura y los graduados sociales estén formados adecuadamente y con unos conocimientos actualizados, el derecho a ser oídas y los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia (artículos 4 al 12 LODD).
Empieza el artículo 4 concretando en qué consiste el derecho a la asistencia jurídica, declarando que las personas físicas y jurídicas tienen derecho a recibir la asistencia jurídica adecuada para el ejercicio de su derecho de defensa. El derecho a recibir la asistencia jurídica eficaz que garantiza este precepto incluye también la procedencia de efectuar o solicitar las adaptaciones precisas para garantizar el derecho de accesibilidad cognitiva, de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, al proceso legal en el que participen, requiriendo la utilización de los medios técnicos, humanos o profesionales para asegurar la efectividad de este derecho.
En los apartados 2 y 3 se afirma que la de la asistencia jurídica para el ejercicio del derecho de defensa corresponde al profesional de la abogacía, aunque también aclara que toda persona puede defenderse por sí misma y renunciar a la asistencia jurídica profesional en los casos en que la ley lo prevea expresamente. La LODD, por tanto, refleja esta posibilidad de renuncia de la defensa técnica como un mecanismo excepcional y sólo será posible cuando la ley establezca que no es preceptiva la asistencia de profesional.
En los numerales 4, 5 y 6 se dedican al derecho a la asistencia jurídica gratuita, previendo que una ley regulará las funciones de los profesionales del turno de oficio en el servicio público de asistencia jurídica gratuita.
Subyace en esta ley la idea de que la fórmula de justicia gratuita instaurada por nuestro sistema hace años representa un modelo de justicia garantista, sólido e inclusivo, y no solo reconoce el derecho a recibir los beneficios del reconocimiento de esta asistencia por razones económicas, sino que, cada vez más, se concede teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las personas y que hace necesario que el Estado garantice una asistencia letrada. Por eso, ahora se establece expresamente que no solo las personas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino que extiende esa garantía a personas en situaciones de especial vulnerabilidad cuando así se considere a través de un reconocimiento legal.
Por último, el apartado 7 dispone -de manera redundante, por conocido- que la asistencia jurídica letrada del Estado y las instituciones públicas se regirá por su normativa de aplicación y esta ley orgánica; y en el 8 que, en el caso de menores de edad, la asistencia jurídica deberá velar por el posible conflicto de intereses con los representantes legales, solicitando la designación de un defensor judicial en su caso.
El artículo 5 LODD se dedica al derecho a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, limitándose a decir que todas las personas tienen derecho a elegir libremente al profesional de la abogacía que vaya a asistirle en su defensa, así como a prescindir de sus servicios, sin perjuicio de las excepciones que puedan prever las leyes por razones justificadas; y que cuando se ejerza el derecho de sustitución se adoptarán las medidas oportunas para asegurar que el profesional que asume la defensa tenga acceso a toda la información que estime adecuada para el ejercicio del derecho de defensa.
Otro extenso precepto, el art. 6, regula el derecho de información de los titulares del derecho de defensa que tienen derecho a ser informados de manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los poderes públicos, así como a acceder al expediente y a conocer el contenido y estado de los procedimientos en los que sean parte, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad o de cualquier persona que así lo requiera, podrán utilizarse los apoyos, instrumentos y ajustes que resulten precisos. En el caso de menores de edad, deben adaptarse los mecanismos existentes para que la información sea adecuada a su edad, madurez e idioma.
En este sentido, la ley señala que esa información la tienen que proporcionar el profesional de la abogacía que asuma su defensa y, en el ámbito judicial, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en la materia (ver números 3, 4 y 5 del art. 6).
Con respecto al abogado/a, se concretan los aspectos sobre los que tienen que informar necesariamente a los titulares del derecho de defensa (art. 6.2)[1]:
- La gravedad del conflicto para los intereses y derechos afectados, la viabilidad de la pretensión que se deduzca y la oportunidad, en su caso, de acudir a medios adecuados de solución de controversias, junto con las estrategias procesales más adecuadas y el estado del asunto en que esté interviniendo y las incidencias y resoluciones relevantes que se produzcan.
- Los costos generales del proceso y el procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales, así como de las consecuencias de una eventual condena en costas, a cuyo efecto los colegios de la abogacía podrán elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes. Esta solución puede aportar mayor seguridad jurídica en la prestación de los servicios legales y facilita la resolución de los incidentes de tasación de costas (ya lo explicamos en la Nota I).
- Otros aspectos que se deriven del encargo profesional, de las leyes, así como de cualesquiera otras obligaciones accesorias o inherentes al ejercicio de la abogacía y, en su caso, la posibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la ley.
- Por último, deberá facilitar la identidad del profesional de la abogacía, mediante su número de colegiado y colegio de abogacía de pertenencia.
Otro de los derechos básicos de las personas, esta vez en el artículo 7, es el derecho a ser oídas, que se formula en los siguientes términos: las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados por la decisión que se adopte tienen derecho, antes de que se dicte la resolución, a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, de acuerdo con la normativa aplicable al procedimiento. En el caso de que se trate de menores habrá que estar a lo previsto en el art. 9 de la LO 1/1996, de protección jurídica del menor.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que las leyes procesales podrán excluir la audiencia para adoptar decisiones provisionales en casos de urgencia, sin perjuicio de asegurar la intervención de todas las partes en un momento inmediatamente posterior para ratificar o levantar la medida. Por tanto, no se conculca el principio de audiencia y contradicción porque la audiencia se difiere a un momento posterior, no se anula (v.gr. las medidas cautelarísimas adoptadas inaudita parte).
El artículo 8 formula como derecho, pero con carácter de ley ordinaria, no orgánica -como los siguientes arts. 9, 10 y 11- la calidad de la asistencia jurídica por parte de los profesionales de la abogacía para lo que deberán esmerarse en seguir una formación legal continua y especializada según los casos.
Y el artículo 9 recoge una pretensión solicitada desde hace tiempo por los operadores jurídicos y la ciudadanía en general: el derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales.
No sólo los actos y comunicaciones procesales en sí, sino que también las resoluciones judiciales, las del Ministerio Fiscal y las dictadas por los letrados de la Administración de Justicia estarán redactadas en un lenguaje claro, de manera sencilla y comprensible, de forma que puedan ser comprendidas por su destinatario, teniendo en cuenta sus características personales y necesidades concretas. Y todo ello sin perjuicio de la necesidad de utilizar el lenguaje técnico-jurídico para garantizar la precisión y calidad de aquellas. Sin duda, la conciliación entre el uso del lenguaje claro y comprensible sin desdeñar, obviamente, el lenguaje jurídico por su precisión va a suponer un gran esfuerzo de todos los operadores jurídicos. Al respecto, como es sabido, ya hay planes e instrumentos desde hace tiempo publicados por el Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía que intentan responsabilizar de esa tarea a los profesionales del derecho.
En especial, el lenguaje se adaptará para los menores de edad cuando sean sus destinatarios, e igualmente a las personas con discapacidad con dificultades de compresión.
Por último, en el apartado 4 se hace una admonición a las juezas, jueces, magistradas y magistrados para que velen por la salvaguardia de este derecho, en particular en los interrogatorios y declaraciones.
El artículo 10, por su parte, pone de manifiesto los derechos ante los tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia de los titulares del derecho de defensa. En un largo listado de diecisiete puntos se concretan una serie de derechos que ostentan dichas personas casi todos ya conocidos porque se hallan establecidos en las leyes procesales y en la LO del Poder Judicial.
El derecho a intérprete y/o traductor se describe en el artículo 11. Señala que Si el uso de una lengua determinada, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el juzgado o el tribunal pondrá a disposición de los intervinientes que lo requieran los mecanismos pertinentes de interpretación y/o traducción.
Al respecto es oportuno comentar que las letras c) y d) del artículo 10, inmediato anterior, instituye como derechos: (i) a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma; (ii) en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas.
El Capítulo II de la LODD acaba con una declaración más o menos solemne sobre la protección del derecho de defensa de alcance incierto, sobre todo la del número 2 (art. 12). En cuatro apartados se expone que las personas tienen derecho: (i) a que las actuaciones procedimentales por parte de los poderes públicos, incluidas las que se realicen por medios electrónicos, se lleven a cabo con todas las garantías de su derecho de defensa, incluida la accesibilidad universal; (ii) al reconocimiento y ejercicio de las acciones que legalmente procedan frente a las vulneraciones de los derechos vinculados al derecho de defensa imputables a los poderes públicos; (iii) a conocer con transparencia los criterios de inteligencia artificial empleados por las plataformas digitales, incluidas las que facilitan la elección de profesionales de la abogacía, sociedades de intermediación y cualesquiera otras entidades o instituciones que presten servicios jurídicos; (iv) las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación conducente al ejercicio de sus derechos de defensa.
[1] Estas obligaciones ya se encuentran previstas (incluso con más amplitud que la propia Ley) en el los artículos 48 y 49 del Estatuto General de la Abogacía Española (RD. 135/2021) así como en el artículo 12 del Código Deontológico de 6 de marzo de 2019.